Artículos
Mª Concepción Delgado Parra
1. Personas “sin Estado”: seres sin derechos humanos
Después de Kant, será Arendt quien continúe el debate sobre las perplejidades que entraña la instrumentación de una concepción de derechos humanos basada en la membrecía política en el marco de un sistema estatal soberano [1]. En Los orígenes del totalitarismo [2] muestra que la experiencia del siglo XX constituye una crisis para los derechos humanos debido al colapso del sistema del Estado-nación en Europa, materializado en el trayecto de las dos guerras mundiales. El desprecio del totalitarismo por la vida humana y el eventual tratamiento de los seres humanos como entidades “superfluas”, que arrojó a millones de personas y pueblos a la condición de “personas sin Estado”, mostró que todo el que deja de contar como ciudadano en su país no sólo pierde sus derechos civiles, sino también sus derechos humanos.
En el diagnóstico crítico desarrollado en Los orígenes…, Arendt aborda las causas que llevaron a la crisis y decadencia del Estado-nación moderno, cuyas consecuencias derivaron en el experimento más destructivo de la condición política del hombre: el fenómeno totalitario. En este proceso muestra la incompatibilidad creada por el imperialismo del siglo XIX entre poder político y enriquecimiento económico, dirigida a legitimar las necesidades de una clase burguesa en ascenso. Mediante esta práctica se puso en marcha un imperialismo que olvidó el principio que ordena a los hombres volver la tierra un lugar habitable, introduciendo en ella un sistema de mediaciones legales que sirvieran para proteger la vida de las personas.
Arendt asume una posición extremadamente dura con el pensamiento político moderno, particularmente cuando afirma que sin Hobbes el Estado moderno europeo no habría contado con las bases suficientes para emprender la aventura imperialista: “Las políticas imperialistas, más que cualquier otro factor, han sido las responsables de la decadencia de Europa, haciendo en realidad las profecías de los políticos e historiadores” [3]. Antes de la era imperial no existía nada como una política mundial, y sin ella carecía de sentido la reivindicación totalitaria de dominación global. Durante este período, afirmará Arendt, el sistema de Estado-nación será incapaz de concebir nuevas normas para conducir los asuntos políticos, dejando al garete una masa de apátridas sin cobijo político ni legal.
El dilema que marcará esta época será la “superfluidad” de un gran número de personas devenidas en “masa”, de las que la vida económica y política podía prescindir. Esta naturaleza fue producida, en parte, por el proceso de acumulación de capital, resultado de las continuas expropiaciones, de los cambios e invasiones demográficas y del propio desempleo. Pero fue creada también por la concentración de poder dentro de las estructuras burocráticas y del ascenso de un “Estado empleador de administradores de la violencia”, cada vez más alejados del ciudadano común y de las instituciones representativas, y más próximos al funcionamiento de una política imperial exterior. En este contexto, la corrosión de las bases del Estado-nación se produce al reducirlo a la mera cobertura administrativa de una extensión colonialista del poder interpretado en términos meramente económicos.
Durante los treinta años en que persistió el imperialismo, iniciado con la Conferencia de Berlín, donde se formalizó la denominada “Lucha por África” (Scramble for Africa), así como las incursiones de las potencias coloniales europeas por parte de Asia y el Pacífico (1884) y, concluido el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914), se gestaron las condiciones ideológicas y tecnológicas que acompañarían el fenómeno totalitario del siglo xx y el anuncio de las catástrofes por venir [4]. La toma del poder por la burguesía y la desestabilización del sistema de Estados-nación acompañaron esta etapa, durante la cual la idea central giró en torno a la expansión competitiva como el “objetivo permanente y supremo de la política” [5].
La burguesía europea, ansiosa de ampliar más allá de ultramar su poder recientemente adquirido —y sin la extensión del acompañamiento de un cuerpo político—, impuso sus propios instrumentos oficiales y de conquista con los que estableció un orden supremo, alejado de instituciones legales y políticas que limitaran su acumulación de poder y la escalada de la violencia. Los anteriores colonialismos tenían motivaciones fundamentalmente políticas; sin embargo, el reciente se sustenta únicamente en el interés económico. En este contexto, un cuerpo político acotado se pone al servicio de un poder ilimitado que termina por fracturar la estructura misma del Estado-nación. La novedad de esta forma de imperialismo radica en que las prácticas que generó, y le dieron sustento, introdujeron principios completamente distintos para el ordenamiento de la política. En primer lugar, la expansión (el colonialismo) fue elevada a un principio político legítimo; en segundo, se extendió la idea de que la política ya no podía ser contenida dentro de las fronteras nacionales, dado que ningún Estado podía permanecer indiferente a los imperativos políticos y económicos mundiales [6].
Lo sorprendente de la interpretación arendtiana es que identifica un concepto que no es político en absoluto, sino que tiene su origen en la especulación económica, donde la expansión significó la ampliación permanente de la producción industrial y las transacciones económicas propias del siglo XX. Esta nueva definición de la política implicó la transfiguración de las formas de gobierno —los sistemas políticos se estructuraron a partir de este momento sobre el principio de la raza y bajo el dominio de la burocracia— y el uso de la violencia como instrumento de gestión legítima, para controlar y asimilar a los pueblos sometidos. El desarrollo de estas prácticas tejerán la urdimbre entre imperialismo y totalitarismo del “efecto boomerang”, cuyas experiencias deshumanizantes y desestabilizadoras, instrumentadas en la periferia, finalmente retornarán para infiltrarse en la política europea del siglo XX [7].
Arendt señala que la Primera Guerra Mundial desenmascaró esta fachada del sistema político europeo y puso al descubierto el sufrimiento de un vasto número de personas, para quienes las leyes del mundo que las rodeaba, de pronto habían dejado de aplicarse. Argumenta que la guerra reveló la contradicción entre el Estado-nación y los derechos humanos. En nombre del interés nacional, los líderes de Europa provocaron una catástrofe que rozó los límites del continente. La guerra dejó millones de muertes y desplazados. Mientras tanto, los acuerdos de la posguerra buscaban aliviar los daños.
Los intentos desesperados por resolver el problema, sin tomar en cuenta la causa fundamental vinculada con el principio de la soberanía nacional, sólo demostraron que ninguna paradoja política contemporánea es más irónica que la discrepancia entre los esfuerzos de los bien intencionados idealistas. Estos últimos insistían obstinadamente en considerar como “inalienables” los derechos humanos, de los cuales únicamente gozaban los ciudadanos de la mayoría de los países prósperos y civilizados. A pesar de sus buenas intenciones, los reformadores humanitarios estaban destinados a fracasar si se negaban a cuestionar el principio de soberanía nacional —sostenido sobre la triada de identidad nacional, ciudadanía y Estado— y a soslayar la idea de una autoridad global fundada sobre la responsabilidad humana.
La Primera Guerra Mundial precipitó y prefiguró los crímenes contra la humanidad cometidos por los regímenes totalitarios de la Segunda Guerra Mundial, los cuales mostraron con brutalidad su indiferencia y hostilidad hacia los derechos humanos adscritos a la lógica de la soberanía nacional.
Asimismo, exhibió el vacío y la ineficacia de los derechos naturales enarbolados por el Estado-nación moderno. El modelo de las políticas totalitarias de la discriminación, expulsión y expatriación tuvo el efecto de confrontar a las naciones del mundo a una paradójica e inevitable cuestión: “Si los derechos humanos realmente existen o no, independientemente de todo estatus político específico derivado solamente del hecho de ser seres humanos”.
La actuación que tuvieron las naciones del mundo hizo patente su respuesta a esta cuestión: los expulsados y los expatriados no tienen derechos humanos porque, en efecto, éstos no existen para quienes carecen de ciudadanía. La terrible situación de los refugiados, asilados y desplazados reveló claramente que los “derechos del hombre, supuestamente inalienables, demostraban su inaplicabilidad […] las personas que aparecieron ya no eran ciudadanas de ningún Estado”.
Despojadas de su ciudadanía, las personas “sin Estado” no solamente fueron arrojadas de su hogar sino también de su estatus político; sometidas a la privación fundamental, la pérdida de un lugar en el mundo, donde sus opiniones adquieren significado y sus acciones se concretan; quedan desprovistas de la básica dignidad humana, investida de la posibilidad de actuar como agentes políticos y morales. En este sentido, Arendt insiste en que la dignidad humana requiere de una nueva garantía debido a que la idea kantiana de un mundo cosmopolita, configurado por repúblicas específicas, y respetuoso de los derechos naturales del hombre sobre los que se sostenía, había sido destruida.
Aunque Arendt comparte la sospecha de Kant con respecto a la identificación del Estado social con el civil —propiamente estatal— y su antipatía hacia un supuesto Estado mundial, sostiene que la única forma de que los derechos humanos, a los que se otorga una validez inconmovible desde el siglo XVIII no se conviertan en letra muerta depende de la institución de una comunidad política heredera de las tareas y objetivos del fracasado Estado-nación. Desde esta perspectiva, la crítica de Arendt al listado contenido, tanto en la Declaración de 1789 como en la de 1948, enfatiza la “pérdida de realidad”, toda vez que incluye derechos que no se dirigen a los seres humanos sino únicamente a los miembros de una entidad política organizada [8].
El análisis de Arendt visibiliza el perverso proceso de transformación del Estado moderno que gira de un instrumento de derecho a un mecanismo de discrecionalidad sin ley al servicio de la nación: “La nación ha conquistado al Estado, el interés nacional tiene prioridad sobre la ley” [9]. Ciertamente, el peligro de este desarrollo es inherente a la estructura del Estado-nación desde el principio. Con el fin de establecer un Gobierno constitucional, los Estados-nación siempre estuvieron representados y basados en el Estado de derecho y en contra de la arbitrariedad administrativa y despótica. Sin embargo, en el mismo instante en que se rompió el precario equilibrio entre el interés nacional y las instituciones legales, la desintegración de esta forma de gobierno y organización de los pueblos produjo resultados aterradores. Paradójicamente, la desintegración del Estado-nación comenzó precisamente cuando el derecho a la autodeterminación nacional fue reconocido por todos los países europeos y cuando su esencial convicción, la supremacía de la voluntad de la nación sobre todas las instituciones legales y “abstractas”, fueron universalmente aceptadas [10].
En el momento en que los Estados comenzaron a practicar desnaturalizaciones masivas en contra de las minorías no deseadas, los refugiados, personas “sin Estado” y desplazados, se convirtieron en portadores de una categoría especial de seres humanos instrumentada mediante las acciones del Estado-nación, y en un sistema de Estados-nación delimitado por la territorialidad de las comunidades políticas organizadas. Es decir, se convirtieron en un orden internacional basado en la centralidad del Estado [11], donde el estatus legal depende de la protección de la más alta autoridad que controla el territorio en el que la persona reside y de quien emite los documentos a los que ésta tiene derecho. Cuando alguien pierde su pertenencia es arrojado al anonimato del ser humano, y queda desasido de todo derecho [12].
2. El “derecho a tener derechos”: un intersticio para escapar al dilema de los derechos humanos
En Los orígenes del totalitarismo, Arendt revela con aguda claridad la imposibilidad de reconocimiento y realización de los derechos humanos fuera de las estructuras del sistema de Estados-nación, así como su radical consecuencia: la anulación de la libertad de acción.
La primera derrota sufrida con la privación de los derechos fue la pérdida del hogar, lo que significó la total ruptura del tejido social del espacio donde [los seres humanos] habían nacido y construido su lugar en el mundo. Esta calamidad está lejos de todo precedente; a lo largo de la historia, las migraciones forzadas de personas o pueblos enteros, por motivos políticos o económicos, han sido vistas como sucesos cotidianos. Sin embargo, lo que carece de precedente no es la pérdida del hogar, sino la imposibilidad de encontrar uno nuevo. […] La segunda pérdida sufrida con la privación de los derechos fue la pérdida de protección del Gobierno. Esto no sólo implicó la pérdida del estatus legal en su propio país, sino también en cualquier otro […] La calamidad de la pérdida de derechos no es que ellos [los seres humanos] sean privados de la vida, de la libertad, de perseguir la felicidad o exigir la igualdad ante la ley y la libertad de opinión —fórmulas que fueron designadas para resolver problemas dentro de las comunidades dadas— sino que ya no pertenecen a ninguna comunidad en absoluto (la traducción es nuestra) [13].
Las perplejidades involucradas en la pérdida de los derechos humanos coincide con el hecho de que la persona deviene en un ser humano en general —sin profesión, sin ciudadanía, sin opinión, sin nada que lo identifique consigo mismo—, para quien su propia individualidad, absolutamente única, privada de expresión y acción al interior de un mundo común, carece de todo significado. El riesgo que esto involucra es que incrementa la amenaza de nuestra vida política y, en esta misma dirección, la emergencia de Gobiernos totalitarios surgidos al interior de nuestra civilización. En un mundo global, como explica Arendt, erigido sobre la base de una “civilización” interrelacionada universalmente, estamos expuestos constantemente a los barbarismos creados desde las propias estructuras del Estado-nación, que arrojan a millones de personas a la salvaje condición de convertirlas en “seres humanos en general” [14].
De un modo provocativo, en el capítulo nueve de Los orígenes del totalitarismo, dedicado a “La declinación del Estado nación y el fin de los derechos humanos del hombre”, Arendt escribe la frase: “El derecho a tener derechos” [15]. Con extraordinaria elocuencia, Frank Michelman asegura que esta frase presupone la existencia de personas que no cuentan con ninguno de esos derechos [16]. El reclamo de Arendt significó su objeción en contra de que nadie era reconocido en la posición de “no tener derechos”, cuando en realidad la mayoría de la población en el mundo estaba siendo objeto de desnaturalizaciones masivas que las dejaban sin derecho a tener derechos.
Esta noción surge de las nuevas condiciones del Estado moderno y es equivalente al reclamo moral de un refugiado, una persona “sin Estado” o un desplazado, a la ciudadanía, o por lo menos a una personalidad jurídica dentro de los límites sociales de alguna ley de dispensación estatal [17]. Dadas las circunstancias presentes, en algún momento una persona podría encontrarse en esta condición, expulsada de todo derecho. La exigencia contenida en el “derecho a tener derechos”, se refiere a un reclamo en nombre de aquellos cuya situación actual no satisface los requisitos de tener derechos en el enmarcamiento del sistema de Estados-nación, como sucede en la actualidad con millones de migrantes sin papeles, refugiados, asilados o desplazados.
La dureza y el escepticismo con los que Arendt estructura su diagnóstico sobre los derechos humanos corresponden a una pensadora judía-alemana que sobrevivió a la desnacionalización y persecución de los judíos en la Alemania nazi. Fue observadora y testigo participante de la diáspora mundial de la comunidad judía y conocedora coexistente de otras minorías (alemanes en Rusia; eslovacos en Checoslovaquia; musulmanes en Yugoslavia; gitanos y muchos más) en la Europa de mediados del siglo pasado, cuyo rasgo identitario fue la sistemática desnaturalización, persecución y asesinato. Esta práctica tuvo lugar dentro de las estructuras de las leyes nacionales e internacionales en el contexto de los tiempos modernos. Pero, ¿en qué radica la imposibilidad de llevar a cabo la realización de los derechos humanos, tanto en las declaraciones tradicionales formuladas a finales del siglo XVIII como en la de 1948?
Ciertamente, como afirma Agamben, responder a esta interrogante implica abandonar la manera tradicional de pensar el concepto de “hombre, ciudadano y sus derechos” [18]. Incluso, conlleva desdeñar la argumentación universal y reconstruir un principio universal de justicia [19]. Las aporías de Arendt indagan precisamente el vínculo “fracturado” entre los derechos del hombre y los derechos humanos, sintetizados en la frase: “el derecho a tener derechos”, donde la premisa no depende de la ley natural moderna, anclada al pensamiento liberal, sino que pone en duda los presupuestos básicos de la tradición [20]. Al respecto, Arendt escribe:
Tomamos conciencia de la existencia de un derecho a tener derechos (y eso significa vivir en un marco en el que uno es juzgado por sus acciones y opiniones) y un derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada, sólo cuando aparecieron millones de personas que habían perdido y no podían recuperar sus derechos debido a la nueva situación política global […] El derecho que corresponde a esta pérdida y que nunca fue mencionado entre los derechos humanos porque no pudo expresarse en las categorías del siglo XVIII, ya que éstas suponen que los derechos tienen su origen en la “naturaleza” del hombre […] es el derecho a tener derechos o el derecho de todo individuo a pertenecer a la humanidad, mismo que debería estar garantizado por la humanidad misma. Sin embargo, no es de ningún modo seguro que esto sea posible (la traducción es nuestra) [21].
En este sentido, como afirma Menke, la primera objeción que subraya Arendt contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, compete a la visible “pérdida de realidad”, derivada de la imposibilidad de llevar a cabo un deber al que no puede corresponder por su incapacidad de acción [22]. Para retomar esta pérdida de realidad, es preciso analizar la noción del “derecho a tener derechos”. Si se observa con atención, esta afirmación evoca dos ámbitos interconectados en el pensamiento de Arendt: (derecho)-a-(tener derechos). El principio de la frase, como señala Benhabib, remite a un imperativo moral a la membrecía y, por lo tanto, de una forma de relación compatible con la membrecía.
Esta primera estructura del derecho, dirigida a la identidad de los otros, a quienes se reclama el reconocimiento como una persona derechohabiente, queda abierta e indeterminada; no depende de la precondición de ser ciudadano o no, sino del derecho al reconocimiento por el simple hecho de ser un ser humano [23]. Tal reconocimiento en Arendt es, en primer lugar, el derecho a la membrecía, a la pertenencia de alguna comunidad humana organizada. De este modo, la humanidad misma se convierte en la destinataria de este reconocimiento; “sin embargo, no es de ningún modo seguro que esto sea posible”.
Así, la condición de persona es contingente a su reconocimiento en la membrecía, lo que permite introducir la noción de la segunda frase de la estructura discursiva tener derechos, cuya acción resulta del previo derecho a la membrecía, lo cual significa el derecho (y sus respectivos deberes) a vivir como miembro de una comunidad humana organizada en la que las personas son juzgadas por sus acciones y opiniones [24]. Esta doble adscripción del “derecho a tener derechos” rompe las formas a priori de la pertenencia a una comunidad humana organizada, basada en la egología trascendental kantiana. En esta última se reúnen, merced a una prodigiosa decisión, los derechos humanos a la ciudadanía, dejando sin protección a individuos y pueblos frente a las arbitrariedades de la soberanía del Estado. Por un lado, postula una comunidad jurídico-civil de socios que estén en relación con el deber de responsabilidad recíproca. Y, por otro, el deber de reconocerse mutuamente como miembros, como individuos protegidos por las autoridades político-legales, quienes deben ser tratados como personas habilitadas para disfrutar de derechos [25].
Desde el punto de vista de Arendt, la ficticia y obtusa simbiosis del derecho a la membrecía y el derecho a vivir como un miembro de una comunidad humana organizada caracterizan las declaraciones tradicionales de derechos humanos. Esta particularidad se reprodujo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de Naciones Unidas en diciembre de 1948, principio que impide su realización. Desde un inicio, dice Arendt, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del siglo XVIII presentó a un ser humano “abstracto” que no existía en ningún sitio [26].
De manera inexplicable, la cuestión de los derechos humanos rápidamente quedó adherida a la emancipación nacional, lo que muy pronto derivó en la idea de que la soberanía de un pueblo emancipado era la única que parecía asegurar los derechos “inalienables”, limitando su acceso únicamente a quienes pertenecían a la nueva comunidad organizada. Desde la Revolución francesa, el ser humano fue concebido a través de la imagen de una familia de naciones. No obstante, en el trayecto se evidenció que el pueblo, y no el individuo, constituía la imagen de hombre [27].
El principio de que todos los derechos dependen de la ley y toda legislación política está necesariamente atada a una forma específica de “localidad”, de acuerdo con la afirmación realista de Edmund Burke [28], revela a Arendt las lindes de los derechos que ejercemos al circunscribirse a la nación, donde ninguna ley natural o divina, ni ningún concepto de humanidad, son requeridos como fuente de ley [29]. Por el contrario, remitir los derechos del hombre —al hecho de ser hombre— obliga a todo individuo o comunidad humana a respetarlos siempre. Si los supeditamos al hecho de ser ciudadano, solamente serán respetados cuando la nación que da la ciudadanía tenga la voluntad de hacerlo. Si el Estado-nación es la única autoridad jurídica que reconoce y realiza los derechos humanos, este discurso pierde su significado para quienes viven procesos de expatriación, emigración forzada o cualquier otro tipo de dimisión de pertenencia a una entidad política.
La privación primordial de los derechos humanos se manifiesta en la pérdida de un lugar en el mundo, donde las opiniones y la acción colectiva toman forma. Esta privación, como ninguna otra, despoja del derecho a la acción y sin ésta ningún derecho es realizable [30]. Este punto constituye un elemento crucial para comprender las implicaciones del “derecho a tener derechos” en términos del derecho moral a la membrecía y el tener derechos al interior de una comunidad humana organizada. La importancia de esta dimensión permanecerá ausente en las declaraciones de derechos humanos existentes. La ligereza, al hablar de los derechos humanos, conduce a la confusión y a la “pérdida de realidad” expresada en el contenido de estos instrumentos.
Como apunta Reyes Mate, asegurar que “existen” unos derechos humanos supone un doble despojo: otorgan a un hombre abstracto, que no existe, los atributos que no tiene el hombre concreto y se niega a la cruda realidad (de hombres sin derechos) capacidad de significación teórica. Finalmente, se construye una doctrina de derechos sobre el hombre que no tiene en cuenta al hombre real, sino a uno abstracto que se ha inventado la filosofía, que tiene el inconveniente de no existir [31].
La redefinición del concepto de derechos humanos requiere de una respuesta que conjugue los derechos de membrecía con el derecho a ser miembro a la luz de las experiencias de las circunstancias presentes. La obra de Arendt postula un ejercicio de la libertad de acción política que podría ser leído en clave para dar inicio al “derecho a tener derechos” y, de este modo, pensar los derechos humanos en otro registro.
3. La libertad de acción política y la realización de los derechos humanos
En su crítica a los derechos humanos, dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial, Arendt se pregunta por qué el concepto de derechos naturales e inalienables falló a la humanidad en el momento que más se necesitaban, a pesar de que éstos habían sido pronunciados un siglo y medio antes en Francia. A esto, responde que cuando el individuo carece de pertenencia a una comunidad política, sus derechos no son tan sagrados como el concepto de derechos individuales sugería [32]. La facultad política simplemente es incapaz de realizarse en los desposeídos, si éstos no son reconocidos como miembros iguales de la humanidad.
En Hegel también aparece la tensión entre la ley de lo singular y la de lo universal, como característica intrínseca de la unidad [33] (a la cual apela en un contiguo despliegue dialéctico), con el propósito de lograr un acercamiento distinto. De dicho acercamiento emerge la idea de que la unidad está atravesada, no sólo por la resolución de los contrarios, sino por la perplejidad que los contiene. Arendt identifica con claridad esta tensión entre las dos dimensiones propuestas en el “derecho a tener derechos”, de la cual emerge la concepción de libertad; pero también se sabe que esta última debe prefigurar un movimiento que conduzca a la acción de la vida política, si de lo que se trata es de romper la aporía de los derechos humanos. Considera que la realidad moderna fue, en muchos sentidos, resultado de la dualidad práctica y teórica de la libertad postulada por la filosofía política occidental.
Para demostrarlo, gira su análisis a la filosofía presocrática, donde la libertad era considerada como un concepto exclusivamente político, la quintaesencia de la ciudad-estado y la ciudadanía, en contraste con la tradición filosófica del pensamiento político clásico —iniciada con Parménides y Platón— que la funda explícitamente en oposición a la polis y su ciudadanía. El modo de vida elegido por estos últimos fue entendido en oposición al modo de vida político. Sólo cuando los primeros cristianos, particularmente Pablo (Saulo de Tarso), descubrieron un tipo de libertad desvinculado de la política, el concepto entró a la historia de la filosofía. Libre albedrío y libertad se convirtieron en sinónimos y la libertad fue experimentada en términos de un ejercicio de completa soledad [34]. El concepto de libertad entró en el vocabulario de la filosofía hasta la Antigüedad tardía; cuando lo hizo, fue usado por pensadores tales como Epictetus y Agustín de Hipona para formular la condición en la que un individuo conservaría su libertad dentro de sí mismo, a pesar de ser privado de ella en el mundo físico. Arendt acentúa el hecho histórico de que la aparición del problema de la libertad en la filosofía de Agustín fue precedido del intento consciente de divorciar la noción de libertad de la política, y así llegar a la formulación de que uno puede ser esclavo en el mundo y aún conservar su libertad [35]. La tradición cristiana jugó un papel decisivo en el problema de la libertad. Convirtió en sinónimos la libertad y el libre albedrío, al mismo tiempo que arrojó la experiencia de la libertad al terreno de la completa soledad. Todavía hoy, cuando pensamos en la libertad, inmediatamente se establece la equivalencia entre estas dos nociones, la cual fue una facultad virtualmente desconocida por los presocráticos. Por su parte, el concepto de libertad de Epictetus, en el que clama que quien comienza con la afirmación de que es libre es el que lleva a cabo lo que desea, no es más que el reverso de la noción de la libertad de la antigua noción política y el trasfondo político sobre el que la filosofía popular sustentó la disminución evidente de la libertad a finales del Imperio romano, manifiesta en las nociones de poder y dominación [36].
Los presocráticos fueron inexpertos en los fenómenos de la soledad. Sabían muy bien que el hombre solitario ya no es uno, sino dos-en-uno, ya que la relación entre el yo y yo mismo comienza en el instante en el que mi relación con mis semejantes ha sido interrumpida por alguna razón. El dualismo de la filosofía clásica (desde Platón) ha insistido en la dicotomía entre el alma y el cuerpo, al asignar la moción de la facultad humana al alma. Esta dualidad, alojada dentro de la capacidad del sí mismo, es conocida como una característica del pensamiento, el diálogo que uno sostiene con uno mismo.
Sin embargo, dirá Arendt, el dos-en-uno de la soledad que genera el proceso del pensamiento tiene un efecto exactamente contrario sobre la voluntad: la paraliza y la bloquea; dispuesta en soledad, se encuentra siempre y al mismo tiempo entre querer (velle) y no querer (nolle). El efecto paralizante de la voluntad que tiene su efecto sobre el sí mismo configura la verdadera esencia del mandar y ser obedecido. Platón insistía en que solamente aquellos que supieran establecer las reglas para ellos mismos tenían derecho a instaurar reglas para los otros, quienes serían libres desde la obligación de la obediencia [37].
En el renacimiento del pensamiento político, el cual vino acompañado de la Edad moderna, Arendt distingue entre aquellos pensadores, quienes sustentan el título de “padres de la ciencia política” —Maquiavelo y Hobbes, como sus mayores representantes— y aquellos que remontaron su preocupación al pensamiento político presocrático, no por ninguna predilección por el pasado, sino porque la separación entre Iglesia y Estado había producido un ámbito secular independiente, desconocido en el entorno político desde la caída del Imperio romano.
El representante de este secularismo es Montesquieu. Aunque indiferente a los problemas estrictamente filosóficos, tenía una profunda preocupación por la inadecuada concepción de la libertad para los propósitos políticos desarrollada por los filósofos cristianos. Con el fin de zanjar esta cuestión, propuso una distinción entre libertad filosófica y libertad política. Desde su perspectiva, la filosofía no demanda más libertad que el ejercicio de la voluntad, separadamente de las circunstancias y la consecución de los objetivos que la voluntad se haya fijado. Por el contrario, la libertad política consiste en la capacidad de hacer lo que la voluntad dispone.
Tanto para Montesquieu como para los presocráticos, estaba claro que un agente deja de ser libre en el instante en que pierde su capacidad de hacer; por lo tanto, es irrelevante si esa falla es causada por circunstancias internas o externas [38]. Los antiguos griegos convirtieron la preocupación de la voluntad en una facultad separada de las otras capacidades del hombre. Históricamente, el hombre descubrió por primera vez la voluntad cuando experimentó su impotencia, no su poder. Esto tiene importancia para darse cuenta que los tempranos testimonios sobre la voluntad no fueron derrotados por la abrumadora fuerza de la naturaleza o de las circunstancias y que su aparición no planteó el conflicto del uno contra otros ni la lucha entre el cuerpo y la mente. Diferente a este planteamiento es la relación del pensamiento y el cuerpo en Agustín, la cual tiene su fuente en el enorme poder inherente a la voluntad, el pensamiento manda al cuerpo y éste obedece inmediatamente. El cuerpo representa, en este contexto, el mundo exterior y de ninguna manera es considerado en términos del sí mismo.
Epictetus estima que en el dominio interior, dentro del sí mismo, el hombre deviene en maestro absoluto y, precisamente, el conflicto entre el hombre y él mismo es derrotado por la voluntad. La fuerza de voluntad cristiana descubrió esta vía como una forma de auto-liberación, cuyo principio adoptó en seguida. De esta forma, mi voluntad (I-will) paraliza instantáneamente mi capacidad de hacer (I-can). En el mismo momento en que el hombre desea la libertad, pierde su capacidad para ser libre. Arendt permanece atenta a las consecuencias fatales que este proceso tiene para la teoría política, toda vez que en la ecuación de la libertad con la capacidad humana de la voluntad es posible encontrar la causa por la que hoy, de manera automática, establecemos la equivalencia entre el poder y la opresión [39].
Arendt afirmó que los filósofos mostraron interés en el problema de la libertad cuando descubrieron que podían desvincularla de la política, de experimentarla fuera del ámbito de la actuación y asociación con los demás y limitada a la relación de la voluntad con uno mismo, es decir, asumida como libre albedrío. Esto convirtió la cuestión de la libertad en un problema filosófico de primer orden y, como tal, en un problema referido al ámbito político. El cambio filosófico de la acción a la fuerza de voluntad y la libertad referida a un modo de ser manifiesto en la acción del libre albedrío transformó el ideal de libertad en uno de voluntad, independiente de los demás, que más tarde adoptará la forma de soberanía. Este principio prevaleció hasta el siglo XVIII. Thomas Paine sostendrá que “ser libre es suficiente [para el hombre] que lo desea”, palabras que Lafayette aplicará al Estado-nación: “Para que una nación sea libre, es suficiente que quiera serlo”.
Estas ideas tuvieron resonancia en la filosofía política de Jean-Jacques Rousseau, el representante más reconocido de la teoría de la soberanía derivada directamente de la voluntad [40]. En su teoría no escatima las consecuencias del individualismo extremo que el principio de voluntad, independientemente de los demás, supone. Incluso argumenta —en contra de Montesquieu— que el poder soberano debe ser indivisible porque una división del poder sería impensable. Adicionalmente, precisa que en un Estado ideal los ciudadanos no tendrían comunicación unos con otros y que con el propósito de evitar confrontaciones, cada ciudadano debía pensar solo sus propios pensamientos. Arendt refutará estos planteamientos. Un Estado en el que no existe comunicación entre los ciudadanos y donde cada uno piensa solo, en sus propios pensamientos, es por definición una tiranía. Por ello, la identificación política entre libertad y soberanía es la más perniciosa y peligrosa consecuencia de la ecuación filosófica de libertad y libre albedrío, debido a que conduce a una negación de la libertad humana [41].
Revisitar las tradiciones presocráticas y su política implica para Arendt recuperar la experiencia de la libertad en el proceso de actuar (juntos). Cuando afirma que el concepto de libertad no jugó un papel importante en la filosofía clásica griega, apunta específicamente al “borramiento” del origen exclusivamente político. Para nuestra autora, la libertad supone el comienzo de la realización de algo, el inicio que anima e inspira todas las actividades humanas, la acción como principio de la vida política [42]. La libertad no refiere un modo de ser, una virtud o virtuosismo, sino un don supremo que el hombre recibió entre todas las criaturas terrenales, cuya manifestación se expresa en todas las actividades que experimenta: “La libertad se realiza sólo cuando su acción crea el espacio de aparición del hombre” [43]. Las tradiciones cristianas y antifilosófico políticas, reitera Arendt, despojaron a la libertad del atributo de actuar (juntos). A su pesar, esta concepción fue la que trasminó en el pensamiento de los filósofos modernos.
Hobbes, Spinoza e incluso Kant comprendieron la libertad fuera de la política [44]. Este deslizamiento teórico llevó a la humanidad a la justificación de que los hombres tienen la capacidad de vivir legal y políticamente juntos, únicamente cuando algunos tienen el derecho de mandar y otros son forzados a obedecer [45]. Para Arendt, la experiencia moderna del totalitarismo, los apátridas y el genocidio es resultado de este deslizamiento que condujo a la pérdida de la acción como principio de la vida política, traslación que el concepto de derechos humanos —naturales e inalienables— fue incapaz de identificar y revertir. Precisamente en este intersticio vislumbra la libertad de acción política como una vía para conectar las dos dimensiones del (derecho)- a-(tener derechos) poniendo en cuestión las formas tradicionales del ejercicio de la justicia en su precaria ejecución.
La relevancia de Arendt al postular la libertad como acción política radica en desplazar el debate acerca de si los derechos humanos tienen validez universal hacia la creación de un espacio público, local y global, donde el ser humano actúe, hable y opine para demandar la realización de los mismos. Construye un puente, entre los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su materialización, poniendo en acto la promesa de algo diferente por venir. Mediante la acción, crea la relación entre política y ley, cuya expresión se manifiesta en el momento en que los actores demandan el reconocimiento de sus derechos humanos. Esta interacción dinámica entre política y ley, como señala Robert Post, visibiliza el vínculo entre la demanda de derechos y las formas tradicionales del ejercicio de la justicia:
La política y la ley constituyen dos formas distintas de gestión para resolver el acuerdo o desacuerdo de los hechos sociales inevitables. Como prácticas sociales, la política y la ley son independientes e interdependientes. Son independientes en el sentido de que son incompatibles. Someter una controversia política a una resolución legal implica sacarla del dominio político, del mismo modo que someter una controversia legal a una resolución política implica debilitar la ley. Sin embargo, política y ley son interdependientes, en el sentido de que la ley requiere de la política para producir las normas compartidas que impone la ley, mientras que la política exige de la ley para estabilizar y consolidar los valores comunes de la política que se esfuerza por lograr (la traducción es nuestra) [46].
La acción política en este registro coloca a las instituciones westfalianas frente al problema de la representación política y la injusticia en el sentido directo de voz pública y responsabilidad democrática, al apelar a normas cosmopolitas [47] que rebasan la triada Estado-ciudadanía-derechos humanos [48]. Asimismo, involucra formas de reconocimiento que no se limitan a la participación de quienes se hallan dentro del universo de los que “cuentan” en el ámbito de una comunidad política organizada, sino que es resultado del punto de intersección entre el enmarque moral y la participación democrática. Esto es, la discusión sobre la aplicación de la justicia se desenvuelve a través de un ejercicio normativo, en el que las instituciones jurídicas son atravesadas por narrativas y prescripciones sociales [49]. En este sentido, Arendt no reduce el “aparecer” del ser humano en términos de un horizonte puramente fenomenológico, sino que lo extiende a una dimensión propiamente ontológica. No falta, como afirma Esposito, la vertiente escénica en la que los “sujetos de la política” llevan a cabo su aparición como actores en un escenario dispuesto por ellos mismos, donde el aparecer tiene el sentido de “venir a la luz” y, en esa experiencia, “existir” [50]. La lucha por los derechos humanos reemprendida durante los años sesenta constituye un importante ejemplo para el planteamiento de reclamos y la búsqueda de la justicia en este sentido [51].
Lo que sigue de esto es una nueva apreciación del papel de la libertad entendida como acción política, cuya práctica podría precipitar la realización de los derechos humanos en lo por venir [52]. Lo que pone en juego no son únicamente cuestiones de primer orden de la justicia, sino también las “metapreguntas” acerca de cómo estos problemas deben ser enmarcados. Mediante su práctica estimula una política jusgenerativa y otorga un nuevo sentido a la ley, donde “el demos enfrenta la disyunción entre el contenido universalista de sus compromisos constitucionales y las paradojas del cierre democrático” [53]. Esto da lugar a nuevas formas de pertenencia des-territorializadas, al debilitar la línea que separa los derechos humanos de los derechos ciudadanos.
Si la precondición para ser juzgado por las acciones y opiniones exige rasgar desde afuera a través del derecho a pertenecer, y de esta manera reanudar el derecho a ser miembro, este movimiento tiene lugar cada vez que un conjunto de personas abren espacios para denunciar y, en el trayecto, desafiar los imaginarios y mapas cognitivos tradicionales sobre los derechos humanos. Aunque en sus demandas no se esboza un sentido específico sobre cómo los derechos humanos tendrían que dar lugar al derecho de pertenencia a una comunidad política organizada, actúan impulsados por la convicción de que las condiciones actuales dañan la igualdad, la libertad y la justicia, y asumen que con su acción empujan hacia un mundo más justo y equitativo.
Con este acto comienzan a modificar las cosas, simplemente por el hecho de actuar juntos, en una acción performativa en la que inauguran un lugar para ser escuchados, más allá de los límites estatales. El imperativo moral de membrecía [54] y, por lo tanto, la apelación a una relación compatible con la membrecía, demandados por la gente cuando exige a las autoridades que se hagan responsables de la “humanidad”, resquebraja algo, pasa por la experiencia de que luchamos por lo que nunca hemos tenido, pero que siempre estará por venir, en el sentido de que nunca dejará de llegar y en cada acción plural comienza a suceder.
En esta experiencia, la condición de persona se vuelve contingente a su reconocimiento en la membrecía, introduciendo el derecho (y sus respectivos deberes) a vivir como miembro de una comunidad humana organizada en la que es juzgado por sus acciones y opiniones. Solamente si las personas son vistas y asumidas, no simplemente como sujetos de ley, sino como autoras de la propia ley, la contextualización e interpretación de los derechos humanos puede ser creíble, en términos de un proceso de opinión democrática. Tal contextualización logra legitimidad en la medida en que es resultado de la interacción entre instituciones legales y políticas dentro de espacios públicos libres. Cuando tales derechos son asumidos por la gente como propios, mediante el reclamo moral puesto en marcha a través de la acción colectiva, pierden su parroquialismo y, como tal, abren la posibilidad de su realización, basados en el “derecho moral a ser miembro” y “tener derechos dentro de una comunidad humana organizada”.
La lectura que propone Arendt de la libertad entendida como acción política, re-significa la idea de los derechos humanos, postulada en las declaraciones de derechos humanos, y potencia la doble adscripción del “derecho a tener derechos”. Agrieta las formas a priori de pertenencia y vislumbra una comunidad jurídico-civil de co-socios en relación con el deber de responsabilidad recíproca —protegidos por las autoridades político-legales—, quienes deben ser tratados como personas habilitadas para disfrutar de todos sus derechos. Sin embargo, es preciso señalar que si bien este planteamiento logra horadar muchas de las perplejidades contenidas en las Declaraciones, debemos estar muy atentos a los resultados de la acción política que hoy irrumpe en el ámbito local y global para demandar la realización de los derechos humanos, toda vez que la acción no se termina si no cesa ella misma. Una acción sin obra, como afirma Nancy, podría devenir en una “comunidad inoperante” [55].
Mª Concepción Delgado Parra en dialnet.unirioja.es
Notas:
1 Gündogdu, Ayten, “‘Perplexities of the Rights of Man’: Arendt on the Aporias of Human Rights”, European Journal of Political Theory, vol. 11, núm. 1, 2011, pp. 4-24.
2 Arendt, Hannah, The Origins of Totalitarianism, Nueva York, Harcourt, 1968, pp. 290-302.
3 Ibídem, p. XIX.
4 Ibídem, p. 123.
5 Ibídem, p. 125.
6 Ibídem, pp. 123-124.
7 Ibídem, p. 294.
8 Arendt, Hannah, “The Rights of Man: What are They?”, Modern Review, vol. 3, núm. 1, 1949, pp. 24-36.
9 Arendt, Hannah The Origins…, op. cit., p. 275.
10 Ibídem, p. 275.
11 Benhabib, Seyla, “Reason-Giving and Rights-Bearing: Constructing the Subject of Rights”, Constellations, vol. 20, núm. 1, 2013, pp. 37-50.
12 Benhabib, Seyla, The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 55.
13 Arendt, Hannah, The Origins…, op. cit., pp. 293-295.
14 Ibídem, p. 302.
15 Ibídem, pp. 296, 298.
16 Michelman, Frank, “Parsing ‘Right to Have Rights’”, Constellations, vol. 3, núm. 2, 1996, pp. 200-208.
17 Ibídem, p. 203
18 Agamben, Giorgio, State of Exception, Chicago - Londres, University of Chicago Press, 2000, p. 16.
19 Cohen, Joshua, “Pocedure and Substance in Deliberative Democracy” en Seyla Benhabib (ed.), Democracy and Difference: Contesting the Boundaries of Political, Princeton, Princeton University Press, 1997, p. 183.
20 Menke, Christoph, Kaiser, Birgit y Thiele, Kathrin, “‘Aporias of Human Rights’ and the ‘One Human Rights’: Regarding the Coherence of Hannah Arendt’s Argument”, Social Research, vol. 74, núm. 3, 2007, p. 741.
21 Arendt, Hannah, The Origins…, op. cit., pp. 296-298.
22 Menke, Christoph, Kaiser, Birgit y Thiele, Kathrin, op. cit., p. 741.
23 Benhabib, Seyla, The Rights of Others. Aliens, Residents and Citizens, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p. 56.
24 Ibídem, p. 57.
25 Ibídem, pp. 57-58.
26 Arendt, Hannah, “The Rights of Man…”, op. cit., p. 31.
27 Arendt, Hannah, The Origins…, op. cit., p. 291.
28 Burke, Edmund, Reflections on the Revolution in France, Indianapolis - Cambridge, Hackett, 1987, p. 9.
29 Arendt, Hannah, “The Rights of Man…”, op. cit.
30 Arendt, Hannah, The Origins…, op. cit., p. 296.
31 Mate, Reyes, “Hannah Arendt y los derechos humanos”, Arbor, ciencia, pensamiento y cultura, vol. 186, núm. 742, marzo-abril, 2010, p. 243.
32 Arendt, Hannah, The Origins…, op. cit., p. 293.
33 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Fenomenología del espíritu, México, Fondo de Cultura Económica, 1985, p. 473.
34 Arendt, Hannah, Between Past and Future, Nueva York, Penguin Classics, 2006, p. 156.
35 Ibídem, p. 146.
36 Ibídem.
37 Platón, La República, Madrid, Alianza, 2006, libros 5 y 6, pp. 349-403.
38 Arendt, Hannah, Between…, op. cit., p. 159.
39 Ibídem, pp. 160-161.
40 Rousseau, Jean-Jacques, El contrato social o Principios del derecho político, Madrid, Tecnos, 2002.
41 Arendt, Hannah, Between Past…, op. cit., pp. 162-163.
42 Arendt, Hannah, La condición humana, Barcelona, Paidós, 2005.
43 Arendt, Hannah, Between Past…, op. cit., p. 164.
44 Hansen, Phillip, Hannah Arendt: Politics, History and Citizenship, Standford, Stanford University Press, 1993.
45 Arendt, Hannah, Between Past…, op. cit., p. 222.
46 Post, Robert, “Theorizing Disagreement: Reconceiving the Relationship Between Law and Politics”, California Law Review, vol. 98, núm. 6, 2010, p. 1343.
47 Los siguientes tratados y convenios constituyen tan sólo un reducido ejemplo de esta nueva configuración: el Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, el Convenio sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, el Convenio Contra la Tortura y otros Tratos o Castigos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Naciones Unidas). La articulación de la Unión Europea se hizo acompañar por la Carta de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en la que participan estados “no miembros de la Unión Europea”. Permite a los ciudadanos realizar demandas que son escuchadas por una Corte Europea de Derechos Humanos. Esta carta fue adoptada como recomendación y texto de referencia en el Consejo Europeo de Niza en diciembre de 2000 (Parlamento Europeo). En esta misma dirección, el continente americano estableció en 1948 el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos (sidh), con el propósito de proteger a los habitantes de América frente a la violación de sus derechos humanos por parte del Estado. Asimismo, se creó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya función es aplicar e interpretar la Convención Americana sobre Derechos humanos y otros tratados de derechos humanos a los que se somete el sidh (Organización de los Estados Americanos).
48 Fraser, Nancy, Escalas de justicia, Barcelona, Herder, 2008, pp. 257-258.
49 Cover, Robert, “Foreword: Nomos and Narrative, The Supreme Court 1982 Term”, Harvard Law Review, vol. 97, núm. 4, 1983-1984, p. 1.
50 Esposito, Roberto, “¿Polis o comunitas?”, en Fina Birulés (comp.), Hannah Arendt. El orgullo de pensar, Barcelona, Gedisa, 2006, p. 119.
51 Margaret L. Satterthwaite y Deena R Hurwitz proponen una selección de historias con resultados positivos sobre la defensa de los derechos humanos, donde política y ley establecen un diálogo del que surge un cambio en los modos del ejercicio tradicional de la justicia. Entre ellas destacan: Amnistía Internacional y sus esfuerzos por dar forma a la Convención de la onu contra la tortura; la Campaña de Acción Pro Tratamiento vih/sida (Tac por sus cifras en inglés) en Sudáfrica; la lucha por la legalización de las identidades sexuales: el caso de Dudgeon y Toonen; el reconocimiento legal indígena sobre los derechos de la tierra: el caso de Awas Tingni en Nicaragua; la Ley de la República vs. la Ley de los hermanos, sobre la prohibición francesa de los símbolos religiosos en la escuela pública; el caso de Akayesu antes del Tribunal Criminal Internacional sobre el genocidio en Ruanda; las paradojas de la construcción del Estado y los derechos humanos, el caso de Kabul en Afganistán. Véase Hurwitz, Deena, R. y Stterthwaite, Margaret (eds.), Human Rights Advocacy Stories, Nueva York, Thomson Reuters Foundation Press, 2010.
52 Parafraseando a Jacques Derrida, diremos que lo por venir no significa que hoy no tengamos justicia o democracia para hacer posibles los derechos humanos —pero que las tendremos a futuro—, sino que actuamos para precipitar su llegada.
53 Benhabib, Seyla, The Rights of Others…, op. cit., p. 25.
54 Griffin, James, “Human Rights: Questions of Aim and Approach”, Ethics, vol. 120, núm. 4, 2010, pp. 741-760.
55 Nancy, Jean-Luc, La comunidad des-obrada, Madrid, Arena Libros, 2001.
Tomás Baviera Puig
El pesimismo y el derrotismo son tentaciones frecuentes para personas que se ven ir contra la corriente dominante en la sociedad. En situación semejante se vio G.K. Chesterton, pero adoptó una actitud positiva que la historia ha revelado fecunda
El hombre eterno fue la respuesta decidida de Chesterton a un planteamiento de la historia difundido por H.G. Wells en el que todas las religiones aparecían como equivalentes, o incluso como prescindibles. Para ello Chesterton ofreció un esbozo de la historia de la humanidad un tanto personal. Dibujó con nitidez el perfil del paganismo para que fuera más fácil percibir la aportación singular y única de la Iglesia a la historia del hombre. Hoy el pensamiento dominante continúa abonando el relativismo en materia de religión. Quizá por ello la lectura de El hombre eterno contribuya a revitalizar intelectualmente nuestras raíces cristianas y así poder dar un fruto digno de la semilla del mensaje católico.
¿Son todas las religiones igualmente válidas? Esta pregunta surge siempre en aquellas sociedades en las que entran en contacto personas procedentes de diversas religiones. El siglo XXI está propiciando un mayor contacto cultural a nivel global, en buena medida gracias a las tecnologías de la información y a una mayor movilidad para los desplazamientos. En una coyuntura de debilitamiento de la razón como la actual, parece inevitable responder afirmativamente a esa pregunta al comprobar la variedad del fenómeno religioso.
G.K. Chesterton vivió en una época similar a la nuestra, desde este punto de vista. La Inglaterra de 1900 recogía la herencia de un siglo dominado por el positivismo. Esta actitud intelectual sólo otorgaba validez al conocimiento que fuera verificable. Al mismo tiempo, los británicos habían conocido la variedad cultural y religiosa de todo el globo, quizá como ningún pueblo de su tiempo. Ante ese panorama las fórmulas relativistas se propusieron como la solución al problema de la diversidad religiosa. Se trata, como se ve, de una explicación no muy diferente de la que se propugna hoy en día por parte de ciertas corrientes intelectuales.
El hombre eterno comienza con una nota preliminar que advierte sobre su intención de ofrecer una respuesta al interrogante de la variedad religiosa: “Intentaré demostrar que aquellos que ponen a Cristo al mismo nivel que los mitos, y su religión al mismo nivel que otras religiones, no hacen otra cosa que repetir una fórmula anticuada, contradicha por un hecho sorprendente” [1]. Con este libro, Chesterton se disponía una vez más a ir contracorriente.
Un libro profundo
Para que esta demostración fuera eficaz se requería de una visión de conjunto de la historia. Era preciso mostrar el salto que supuso para el espíritu humano el nacimiento de Jesucristo, e ilustrar hasta qué punto su legado era capaz de cambiar la vida de los hombres.
C.S. Lewis, uno de los intelectuales cristianos que más han escrito sobre la fe para el gran público en el siglo XX, y autor de Cartas del diablo a su sobrino y de las Crónicas de Narnia, captó este salto gracias a la visión de la historia de la humanidad dada por Chesterton. Lewis fue un converso. Su acercamiento a la fe estuvo marcado por reticencias fuertes al cristianismo. Así, escribió que él “distinguía claramente (o eso decía) el Dios filosófico del ‘Dios de la religión popular’. Explicaba que no cabía posibilidad de tener relación personal con Él. Creía que Él nos ideaba de la misma forma que un dramaturgo idea sus personajes y yo no tenía más posibilidades de ‘acercarme a Él’ que Hamlet a Shakespeare. Tampoco le llamaba ‘Dios’; le llamaba ‘Espíritu’. Uno siempre lucha por conservar las comodidades que le quedan. Después leí El hombre eterno de Chesterton y por primera vez vi toda la concepción cristiana de la historia expuesta de una forma que parecía tener sentido” [2].
Al poco de anunciarse la petición de inicio del proceso de beatificación de G.K. Chesterton a finales del año 2006, Juan Manuel de Prada situaba El hombre eterno junto a las grandes obras de la literatura escritas por los santos: “Me permitirán que en esta ocasión, para celebrar el inicio de la causa de beatificación de mi escritor predilecto, les lance una propuesta. Se trata de un libro que resume en apenas trescientas páginas la historia de la humanidad, que es también la Historia de la Salvación; uno de esos libros ─como Las confesiones de san Agustín o la poesía de san Juan de la Cruz─ que constituyen en sí mismo una obra maestra de la literatura, pero que al mismo tiempo es algo más, mucho más: es la gracia divina hecha escritura, transmutada en palabras gozosas, de una belleza y un ardor intelectual, de una amenidad y una hondura tales que quienes las leen tienen la sensación de haber sido bautizados de nuevo. El libro en cuestión se titula El hombre eterno” [3].
Lewis y Prada tienen en común que ambos pasaron por un proceso de aproximación a la fe cristiana desde posiciones intelectuales críticas, y en cada uno de ellos jugó un papel importante la lectura de El hombre eterno.
Además, estos autores han podido apreciar el valor de esta obra gracias a que contaban con una amplia cultura literaria. Como señala Pearce, uno de los biógrafos de Chesterton, El hombre eterno no alcanzó en su día mucho éxito popular, puesto que “es un libro más esotérico, más difícil de comprender; por quedarse en aguas someras, se sumió en las profundidades. Resumen: en realidad nunca estuvo destinado a un público masivo” [4]. Nuestro artículo quiere contribuir a hacer más asequible un texto profundo y rico que contiene abundantes luces para el entendimiento y el corazón humanos.
Wells y su esquema de la Historia
Chesterton tuvo un motivo bien concreto que le impulsó a sentarse para escribir El hombre eterno. En 1919 H.G. Wells había publicado Esquema de la Historia [5]. Se trataba de una obra voluminosa de carácter divulgativo que pretendía compendiar la historia de la humanidad. El estilo narrativo facilitaba llegar a un público amplio y no especializado. Sus más de mil páginas reunieron los hechos más sobresalientes que habían ocurrido. Para lograrlo Wells contó con la ayuda generosa de amigos expertos en cada materia.
Wells publicó Esquema de la Historia un año después de finalizar la Primera Guerra Mundial. La llamada entonces Gran Guerra supuso un duro golpe para Occidente tras más de 40 años de paz. Precisamente el Esquema de la Historia de Wells quiso contribuir a evitar futuros enfrentamientos bélicos, aunque fuera desde un aspecto tan particular como es el conocimiento de la historia. Como afirma en la introducción, “nos damos cuenta de que ya no puede haber paz en el mundo, si no es una paz para todos, ni prosperidad que no sea general. Pero no puede haber paz y prosperidad comunes sin ideas históricas comunes [6]. Si no disponemos de un conocimiento común de los hechos generales de la historia humana, no será difícil vaticinar ─según Wells─ la pérdida de la paz recién lograda.
Al igual que los ilustrados anteriores y que numerosos intelectuales posteriores, Wells consideraba a las religiones equivalentes, y, por tanto, comparables entre sí. El fenómeno religioso vendría a ser como una manifestación particular de la cultura de un determinado pueblo. El valor de cada religión se veía, pues, relativizado. Es cierto que los temores de Wells sobre la precariedad de la paz global y la fragmentación de la enseñanza de la historia se confirmaron poco después. Y no es menos cierto que la visión relativista de las religiones transmitida en Esquema de la Historia ha terminado asentándose como parte del discurso ‘políticamente correcto’ de inicios del siglo XXI.
La réplica periodística de Chesterton
Deberían pasar seis años hasta que Chesterton publicara una respuesta sólida a este punto concreto de la obra de Wells. Esa réplica fue El hombre eterno.
Para asegurar una convivencia pacífica es evidente que conviene conocer lo que hay en común. Wells quiso reunir los hechos verificables por todos. Sin embargo, resulta más determinante para una convivencia auténtica entre los hombres la actitud de caminar juntamente hacia la verdad, puesto que lo verdadero ofrece un cimiento más firme que lo común a cualquier precio.
En El hombre eterno Chesterton desplegó el arte socrático con una mentalidad moderna. Como hemos visto, pretendió hacer ver que el presupuesto de la igualdad de todas las religiones es contradictorio. Si, en efecto, resulta contradictorio, dicho presupuesto no puede ser verdadero. Así es como Sócrates ayudaba a sus interlocutores a cribar lo falso de un modo razonado: si hallaba una contradicción en el planteamiento que se le hacía, sabía que aquello no podía ser verdadero.
Podríamos decir que Chesterton, como hijo de su época, introdujo en este método un componente positivista, puesto que basó la contradicción de la propuesta relativista en un hecho. Eso sí, un hecho sorprendente, que, como afirmó en la Nota introductoria a El hombre eterno, contradice la afirmación de que Cristo es un simple mito más y que la religión cristiana se encuentra al mismo nivel que las otras religiones.
Chesterton coincidió con Wells en la necesidad de hacerse entender por cualquier persona y en proporcionar una visión de conjunto de la historia. Sólo que El hombre eterno, a diferencia del Esquema de la Historia, puso de relieve el hecho inesperado y prodigioso que sobresale sobre todo lo acontecido entre los hombres. En palabras de Chesterton, “se trata de la rotunda afirmación de que el misterioso creador del mundo lo ha visitado en persona” [7].
Para lograr este objetivo, a Chesterton no se le ocultó un difícil obstáculo: la familiaridad con que hablamos de Jesucristo. Por eso el método que siguió consistió en tratar de mirar lo sucedido como si fuera la primera vez que nos lo encontramos.
La obra está dividida en dos partes, las cuales salen al paso de dos ideas del pensamiento dominante, una referente al hombre y la otra a Jesucristo. En primer lugar, se trata de dilucidar si el hombre es simplemente un animal evolucionado, y posteriormente se examina si Jesús de Nazaret es simplemente un maestro religioso más entre los hombres.
Chesterton ofreció en las páginas de El hombre eterno la perspectiva contraria a la que tomó Wells en Esquema de la Historia. Éste quiso darnos un elenco exhaustivo y sintetizado de los hechos históricos; aquél se centró en el hecho nuclear de la historia. Wells nos contó la historia que se puede apreciar desde fuera, lo verificable; Chesterton nos llevó de la mano para aprender a mirar desde dentro.
Para mirar la historia desde dentro Chesterton se nutrió principalmente de dos fuentes. Una fue el sentido común, algo que compartimos con nuestros antepasados y que, efectivamente, es común en el sentido que Wells buscaba. Y la otra fuente fue la literatura. Nuestro autor era un maestro de la crítica literaria. Ya de joven sobresalió por sus ensayos sobre autores ingleses, en los que sabía exponer con agudeza el sentir del autor expresado en el texto. Maisie Ward, una de sus primeras biógrafas, subrayó esta habilidad de ir más allá del texto como una de sus principales aportaciones: Chesterton “desarrolló una capacidad mental a la que debemos algunas de sus mejores obras: la profundidad de visión” [8].
En su peculiar bosquejo de la historia religiosa, Chesterton despliega este talento para comprender mejor los avances morales e interiores que se reflejan en las obras clásicas de cada época. Ciertamente lo que dice de Virgilio, por ejemplo, no es generalizable a todos sus contemporáneos. Pero si nos ha llegado a nuestros días la obra de Virgilio, es señal de que ha alimentado al espíritu del hombre desde su aparición. Las obras clásicas precristianas dan pistas para la búsqueda de la identidad del hombre y nos ayudan a hacernos cargo del estado interior de la humanidad antes del nacimiento de Cristo. Así, en la medida en que tratemos de ver la historia desde dentro, se apreciará mejor la aportación que supuso el Evangelio.
Chesterton no fue un especialista de la historia. Él era simplemente un periodista, y además se enorgullecía de serlo. No basó su réplica a Wells en una nueva acumulación de hechos, o en sacar a la luz datos que hubieran podido pasar desapercibidos: no cayó en el enciclopedismo erudito de Wells. Podríamos decir que Chesterton, como buen periodista, supo destacar los aspectos relevantes de una información ─en este caso, de la información de toda la historia de la humanidad─ y le dio un contexto adecuado para que pudiera ser entendida por el lector. En definitiva, cubrió la noticia más extraña que haya ocurrido nunca, y ofreció una explicación coherente de la misma.
Orígenes de la religión
La respuesta a la pregunta sobre el origen de la religión condiciona todo lo que pueda decirse posteriormente sobre las diversas manifestaciones religiosas.
Wells situó el origen de la religión en el llamado ‘temor al Anciano’. Concebía la religión como un código de conducta y de ritos dictados por este personaje de las tribus primitivas con el fin de vincular más fuertemente a los miembros del grupo entre sí. La fuerza del vínculo estaba basada en la amenaza.
Esta explicación no difiere mucho de la idea que se tiene actualmente de la religión. La religión vendría a ser como algo impuesto desde fuera, y que, en el fondo, se cumpliría por miedo al castigo. Los efectos principales sobre el individuo serían el fanatismo y el afán de consuelo.
Desde esta visión, la religión se concibe como algo irracional. En efecto, la religión podría ser un sentimiento, un miedo, o incluso algo heredado. Este planteamiento implica necesariamente la aceptación de que la religión sería un fenómeno carente de lógica, y, por ello, deslizable con mucha facilidad hacia el fanatismo.
Como hemos apuntado, Chesterton tomó la perspectiva interior para observar este fenómeno. Él no negó que pudiera haber manifestaciones de temor o de consuelo, de fanatismo o de indiferencia. Pero la fuerza de la religión no se encontraba ahí, aunque muchas veces conllevara ese tipo de experiencias. Para Chesterton, “el poder de la religión reside en la mente” [9]. La religión no es, por tanto, algo meramente sentimental, y, por supuesto, en absoluto irracional.
Una de las actividades propias de la mente es buscar respuestas. El hombre del siglo XXI se ha especializado en responder con eficacia a las preguntas de orden práctico y técnico, y quizá ha descuidado aquellos interrogantes que permiten contemplar la vida dotada de un sentido. Así, el atractivo de la virtud o la realidad de la muerte despiertan en el interior de la persona un anhelo de entenderse mejor a uno mismo. Hay interrogantes en la vida humana que, si quedan abiertos, son una fuente de perplejidad que nunca termina de agotarse. La religión ha sido y sigue siendo un intento de dar respuesta cabal a los enigmas humanos.
Chesterton identifica dos tipos de respuesta al misterio del hombre a lo largo de la historia previa a Cristo. Por un lado, una mayoría de hombres se contaron historias, y así surgieron los mitos. Las narraciones mitológicas de los dioses y sus relaciones con los hombres no pretendían ser verificables, puesto que se nutrían de la fantasía humana. Fueron, más bien, una respuesta dirigida principalmente por la imaginación para ofrecer claves de entendimiento de la realidad y satisfacción de los deseos humanos. De la misma forma que actualmente las historias que nos cuenta el cine gozan de gran atención del público, aquellas narraciones también tenían una buena difusión. Ahora bien, si los mitos eran populares, se debía, sobre todo, al interés que despertaban los temas tratados en esas narraciones.
En cambio, ante los enigmas humanos una minoría trazó teorías como fuente de reflexión sobre el comportamiento moral más digno que le correspondía al hombre. Estas respuestas se orientaban por la razón humana. Así, por ejemplo, los filósofos estoicos y los sabios orientales articularon una serie de claves, muchas de las cuales siguen teniendo validez a pesar del paso del tiempo.
Las mitologías se dirigían al corazón humano y sus narraciones trataban de colmar los anhelos del hombre; las teorías filosóficas se dirigían, más bien, a la cabeza y buscaban una coherencia racional en el comportamiento humano. Lo que Chesterton advirtió en este esbozo de la historia de las religiones era que los sacerdotes y los filósofos, los que alimentaban el sentido popular religioso con las historias politeístas y los que trazaban las teorías globales del mundo, corrían paralelos. Cada uno tenía su propio dinamismo. El politeísmo popular y la sabiduría filosófica trataban aspectos totalmente desvinculados entre sí y ─lo que es importante─ apenas trabajaron juntos.
Chesterton ilustró este punto clave de su esbozo histórico con el ejemplo del filósofo más completo de la Antigüedad: “Aristóteles, con su colosal sentido común, fue quizás el más grande de todos los filósofos y, sin duda, el más práctico, pero en ningún caso habría puesto al mismo nivel al Absoluto y al Apolo de Delfos, como una religión similar o rival” [10].
La decadencia del paganismo
El paganismo cultivó las narraciones mitológicas de carácter religioso y la sabiduría moral. Realmente se trata de dos dimensiones profundamente humanas. Sin embargo, Chesterton observó que, aun siendo buenas en sí mismas, terminaron desgastándose y se volvieron pesimistas: “el pesimismo no consiste en cansarse del mal sino del bien. La desesperanza no reside en el cansancio ante el sufrimiento, sino en el hastío de la alegría. Cuando por cualquier razón lo bueno de una sociedad deja de funcionar, la sociedad empieza a declinar: cuando su alimento no alimenta, cuando sus remedios no curan, cuando sus bendiciones dejan de bendecir” [11].
En efecto, la mitología se fue enmarañando a medida que la sociedad se fue haciendo más compleja. El crecimiento urbano propició un paulatino apagamiento de la mitología, que había crecido enraizada en el campo y en el hogar y había sido alimentada por la fantasía. Si la mitología se marchitaba fue porque sus raíces se estaban agostando. Progresivamente se había ido debilitando el sentido poético y artístico del hombre, y la inspiración se buscó entonces en otros ámbitos. Los vicios griegos y el entretenimiento de los gladiadores romanos excitaron fuertemente la imaginación popular. La poesía, y la mitología con ella, se fue haciendo cada vez más inmoral.
Unido al deterioro del elemento popular, también hubo un agotamiento entre la aristocracia intelectual. Sus explicaciones decían una y otra vez lo mismo, y generaban confusión antes que claridad. La filosofía resultaba fútil para quien la escuchaba y aburrida para quien la practicaba. La búsqueda de la verdad había dejado paso al afán de lucro. Lo que antes se decía que era bueno, podía ser calificado como malo en función de las circunstancias o del beneficio que pudiera reportar.
El ambiente intelectual decadente, al igual que también ocurría con el apagamiento de los dioses domésticos y locales, favoreció la introducción de los ocultismos orientales en la sociedad romana. Todos estos elementos espirituales apuntaban a un secreto temible: que el hombre no podía hacer más. El Imperio Romano, que había sido el logro más alto de la civilización humana, no tenía nada que pudiera mejorarlo: “lo más fuerte se estaba haciendo débil. Lo mejor se estaba volviendo peor. Es necesario insistir una y otra vez en que muchas civilizaciones se habían fundido en una única civilización mediterránea que era ya universal, pero con una universalidad caduca y estéril. Diversos pueblos habían juntado sus recursos y, sin embargo, todavía no tenían suficiente. Los imperios se habían agrupado en sociedad y, sin embargo, seguían arruinados. Todo lo que cabía esperar a cualquier filósofo auténtico era que, en aquel mar principal, la ola del mundo se había elevado hasta lo más alto, hasta casi tocar las estrellas. Pero su ascenso había tocado a su fin, porque no dejaba de ser la ola del mundo” [12].
El hecho sorprendente
Cuando parecía que el mundo no podía hacer más, irrumpieron en la historia unos mensajeros misteriosos. Actuaban como un ejército, sujetos a una disciplina y con un espíritu común. Llamaron la atención de la opinión pública del Imperio Romano por su negativa a adorar al Emperador. Este simple rito había sido aceptado tácitamente por todo el mundo, independientemente de la religión a la que pertenecieran. Sin embargo, este pequeño grupo no sólo se resistía a realizar este sencillo acto, sino que argumentaba su negación con la convicción de una experiencia personal.
Estos mensajeros tenían un mensaje ciertamente misterioso. Es más, tanto hoy como hace 2000 años no deja de sorprender. En síntesis, estos curiosos personajes afirmaban que el Creador del mundo había visitado en persona a este mismo mundo. Para ello, se había hecho Hombre, igual a cualquiera de los hombres, pero que había sido rechazado explícitamente por todos: autoridades, sacerdotes y pueblo. A punto de morir, perdonó a todos la injusticia sufrida. Realmente se trataba de una narración conmovedora. Pero el mensaje no terminaba aquí. Este Hombre, que había creado el mundo, venció a la muerte y manifestó un deseo inimaginable e ilógico: a pesar del rechazo recibido, quería compartir con el hombre su propio Espíritu.
No obstante, lo sorprendente del caso no es el mensaje, a pesar de que podía ser calificado como literalmente increíble. Al fin y al cabo, el mensaje resalta todavía más el hecho sorprendente que contradice la igualdad de todas las religiones: los portadores de este mensaje inaudito actuaban creyéndose este mensaje. Como señala Chesterton con la perspectiva del tiempo: “el ímpetu de aquellos mensajeros aumenta mientras corren a extender su mensaje. Siglos después todavía hablan como si algo acabara de suceder. No han perdido la frescura y el ímpetu de los mensajeros. Sus ojos apenas han perdido la fuerza de los que fueron auténticos testigos” [13].
Ciertamente este mensaje podía ser consolador para el corazón y ofrecía respuestas coherentes a la inteligencia. Pero tenía algo más que no se hallaba en la mitología ni en la sabiduría paganas: una vida nueva. Como ha puesto de manifiesto Benedicto XVI en la encíclica Spe Salvi, la singularidad de este mensaje no es su aspecto informativo, es decir, lo que nos comunica, sino, sobre todo, su dimensión performativa [14]. De la misma forma que actúa la levadura en la masa a modo de fermento, este mensaje tenía la capacidad de transformar a quienes lo aceptaban y creían en él. La Iglesia es precisamente este cuerpo de mensajeros renovados, un fenómeno único en la historia de los hombres.
La caridad sólo es posible con el credo
Los cristianos se han presentado siempre no sólo como discípulos que habían sido instruidos por un maestro sublime, sino, sobre todo, como testigos de un acontecimiento. Pero si ese testimonio era tan extraño y sorprendente, no iba a ser difícil que un contenido así sufriera alteraciones en su transmisión. Entonces, ¿de qué modo se ha podido conservar con tanta precisión un mensaje así de extraño?
Para Chesterton la respuesta a este interrogante está relacionada íntimamente con el dogma. Y es que la pureza del mensaje fue preservada gracias a las definiciones dogmáticas. La confusión que podría provocar este insólito mensaje sólo podía superarse si se lograba enunciarlo con proposiciones precisas. Como dice Chesterton, “nada, salvo el dogma, habría podido resistir el motín de invención imaginativa con el que los pesimistas emprendían su guerra contra la naturaleza, con sus Eones y su Demiurgo, sus extraños Logos y su siniestra Sofía. Si la Iglesia no hubiera insistido en la teología, se habría disuelto en una loca mitología de místicos, aún más alejada de la razón o del racionalismo y, sobre todo, aún más alejada de la vida y del amor por la vida” [15]. Sin los dogmas, el mensaje cristiano se habría diluido en una loca mitología o se habría vuelto una rígida teoría.
Justamente el dogma suele ser rechazado por aquellas voces críticas con la Iglesia. Estas personas argumentan que los dogmas han sido añadidos al mensaje de Jesús, y reducen prácticamente toda su predicación a su núcleo auténtico: el mandamiento del amor. En definitiva, se postula una caridad sin credo.
Aquí surge una cuestión decisiva en todo este asunto: ¿es realmente posible una caridad sin credo? Al prescindir de los dogmas, de esas precisiones del mensaje, ¿resulta viable predicar sin más el amor fraterno? Es más, ¿puedo yo amar como amó Jesucristo si prescindo de quién es Jesucristo?
La caracterización interior de las religiones paganas que Chesterton ha bosquejado nos enmarca adecuadamente para responder con una visión de conjunto a estos interrogantes. Existe una profunda diferencia entre las manifestaciones religiosas del paganismo y el cristianismo: “lo que esa Fe universal y combativa trajo al mundo fue la esperanza. La mitología y la filosofía tenían, quizá, una única cosa en común: la tristeza” [16].
Las mitologías y las enseñanzas paganas dejaban el sabor de tristeza porque no alcanzaban lo que anhelaban. En cambio, los cristianos pueden saborear la alegría profunda porque esperan algo que es posible: sanar su corazón del pecado y amar con el amor misericordioso de Jesús gracias a la acción del Espíritu Santo, y de este modo corresponder dignamente al amor de Dios hacia el hombre. Una esperanza sólo es auténtica si se apoya en una verdad, y no simplemente en un deseo o en un sentimiento.
La caridad real y auténtica únicamente es posible gracias al credo. El dogma adquiere su lógica si se reconoce que Jesús es Dios. Chesterton observa que “lo que los detractores del dogma quieren decir no es que el dogma sea malo, sino que es demasiado bueno para ser verdad” [17]. Los escépticos continúan afirmando que no pueden creer estas cosas, pero no afirman que no sean dignas de ser creídas.
Además de traer la esperanza, la fe también satisface los anhelos humanos más profundos. La fe vendría a ser como la pieza que faltaba para completar el rompecabezas del hombre, ya que es capaz de armonizar la sed intelectual con la inspiración artística: “La fe católica es reconciliación porque es la realización tanto de la mitología como de la filosofía. Es una historia y, en cuanto tal, una de tantas historias, pero con la peculiaridad de que se trata de una historia verdadera. Es una filosofía y, en cuanto tal, una de tantas filosofías, pero con la particularidad de ser una filosofía como la vida. Pero es reconciliación, sobre todo, porque es algo que sólo puede ser llamado la filosofía de las historias” [18].
Jesucristo, la llave del corazón humano
La pregunta sobre la identidad de Jesucristo constituye la pieza clave de la historia. En función de su respuesta, habrá una concepción u otra sobre el hombre y de su posible relación con la divinidad. El mismo Jesús hizo que sus discípulos más íntimos abordaran de frente este decisivo interrogante. Cuando se encontraban en Cesárea de Filipo y ya llevaban un tiempo junto a él, Jesús les preguntó: “Vosotros, ¿quién decís que soy yo?” [19]. Simón Pedro habló en nombre del grupo: “Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo” [20]. Respondió precisamente con la precisión del dogma, y no con imágenes vagas o suposiciones fantásticas como hacía la gente que no conocía de cerca a Jesús.
A continuación, Jesucristo hizo una promesa a Simón Pedro: le entregaría las llaves del Reino de los Cielos. Para Chesterton, esta imagen de las llaves constituye una lúcida clave interpretativa para ilustrar la aportación de la Iglesia a la historia de la humanidad. Una llave es un objeto que tiene una forma compleja pero definida. Lo que determina que la llave es la correcta no es quién nos la ha dado, o si posee una forma preestablecida, sino simplemente si es eficaz. Sabemos que poseemos la llave correcta si esa llave es capaz de abrir la cerradura.
¿De qué cerradura estamos hablando? En El hombre eterno Chesterton ha sabido presentarnos los rasgos psicológicos de la humanidad pagana antes del cristianismo. También nos ha presentado los actuales misticismos de Asia y su atmósfera religiosa, para ilustrar lo que quizá Europa podría haber sido sin el fermento del mensaje cristiano. En ambos casos el hombre se encuentra con sus solas fuerzas, y, por diversos caminos, se ve confinado en su propio corazón. Este proceso todavía es más agudo si se prescinde conscientemente de Dios, como es el caso de una fuerte corriente secularizadora en Occidente.
El hombre, herido en su interior y guiado únicamente por mitologías o por teorías, no logra curar su corazón ni entenderse con profundidad y coherencia. Se va cerrando sobre sí mismo, y termina ─antes o después─ endurecido y en soledad, como si se encontrara en una prisión de la que ninguna fuerza en este mundo lograría hacerle salir.
La fe es la llave que permite abrir la puerta de esta prisión, y salir a un mundo lleno de luz y de alegría. En efecto, la llave de la fe es la llave correcta “porque se ajusta a la cerradura, porque es como la vida […] Lo aceptamos, y encontramos que la tierra es sólida bajo nuestros pies y el camino expedito ante nuestros ojos. No nos aprisiona en el sueño del destino o la conciencia de un engaño universal. Nos abre a la vista no sólo cielos increíbles, sino lo que a algunos les parece una tierra igualmente increíble, haciéndola creíble. Es esa clase de verdad que resulta difícil de explicar por tratarse de un hecho; un hecho para los que podemos llamar testigos. Somos cristianos y católicos no porque adoremos a una llave, sino porque hemos atravesado una puerta y hemos sentido el viento, el soplo de la trompeta de la libertad sobre la tierra de los vivos” [21].
Tomás Baviera Puig en humanitas.cl
Notas:
1. G. K. Chesterton, El hombre eterno, Cristiandad, Madrid 2004, p. 9. La referencia original es G.K. Chesterton, The Everlasting Man, Londres 1925. En adelante, El hombre eterno.
2. C.S. Lewis, Cautivado por la alegría. Historia de mi conversión, Encuentro, Madrid 1989, p. 227-228.
3. Juan Manuel de Prada, ABC, 9 de diciembre de 2006.
4. Joseph Pearce, G. K. Chesterton. Sabiduría e Inocencia, Encuentro, Madrid 1998, p. 388.
5. H. G. Wells, Esquema de la Historia. Historia sencilla de la vida y de la Humanidad, Atenea, Madrid 1925. La referencia original es H. G. Wells, The Outline of History: Being a Plain History of Life and Mankind, George Newness, Londres 1919, pp. 1324.
6. Ibidem, p. 16. El subrayado corresponde al original.
7. El hombre eterno, p. 338
8. Maisie Ward, Gilbert Keith Chesterton, Rowman & Littlefield Publishers, Oxford 2006, p. 53.
9. El hombre eterno, p. 197
10. El hombre eterno, p. 208
11. El hombre eterno, p. 197
12. El hombre eterno, p. 208
13. El hombre eterno, p. 341.
14. Benedicto XVI, Carta Encíclica Spe Salvi, n. 2.
15. El hombre eterno, p. 286.
16. El hombre eterno, p. 305.
17. El hombre eterno, p. 308.
18. El hombre eterno, p. 312
19. Mt 16, 15.
20. Mt 16, 16.
21. El hombre eterno, pp. 315-316.
José Orlandis
1. Precisiones metodológicas
El lapso de tiempo que se ha tomado como objeto de observación en el presente trabajo comprende el último cuarto del siglo XX. Las razones que han aconsejado la elección de este período son varias. En primer lugar su proximidad cronológica, que permite considerarlo como muy cercano a la hora que vivimos y precedente inmediato del momento actual. El estudio permite formarse idea de la imagen que, desde un punto de vista sociológico, presentaba la Iglesia Católica al final del siglo XX, y ayuda a valorar la situación de la propia Iglesia en la nueva época que se ha abierto con los comienzos del siglo XXI y del tercer milenio.
Una segunda razón que se ha tenido en cuenta para la elección de este período es la relativa «estabilidad» que refleja la vida de la Iglesia durante el cuarto final del siglo XX. Otra cosa ha de decirse en el plano político, donde se han producido acontecimientos tan trascendentales como la disolución de la Unión Soviética y la consiguiente liberación de los países de la Europa oriental. Pero, por lo que hace a la vida de la Iglesia, no ha sido así. Están comprendidos en este cuarto de siglo los últimos años del pontificado de Pablo VI y los primeros 22 de Juan Pablo II. Se trata de un período en que había quedado ya atrás la crisis traumática que sufrió la Iglesia en los años siguientes al Concilio Vaticano II, que tan dolorosas heridas causó en las filas del clero secular y religioso. En 1978, último año del papado de Pablo VI, las defecciones sacerdotales en el clero secular fueron 1253, esto es, 711 menos que en 1964, que había registrado el triste «récord»; y desde el año 1980, las defecciones quedaron siempre muy por debajo del millar. Tales datos, y la lenta progresión del número de ordenaciones sacerdotales abren un horizonte moderada- mente esperanzador. Pero las perspectivas varían según los Continentes, y el pro- ceso secularizador, tan agudo en el llamado «Primer mundo» durante el último cuarto del siglo XX, obliga a realizar un examen riguroso de los datos y a poner de relieve las diferencias existentes entre las distintas regiones del planeta.
El método empleado ha sido examinar la realidad eclesial de los pueblos de antiguas raíces cristianas —en primer lugar de Europa— y la existente en los principales países de los demás continentes donde la Iglesia Católica se encuentra sustancialmente arraigada. Los datos que se han recogido son, en primer lugar, la población de cada país, el número de católicos y el porcentaje que éstos representan en relación con la cifra total de esa población, en los años 1975 y 2000, primero y último de aquel cuarto de siglo. Los otros datos que se han tomado en consideración son el número de sacerdotes diocesanos y de Ordenaciones referido a aquellas dos fechas, con el fin de evaluar el incremento o disminución que se haya producido a lo largo del período. Los datos han sido tomados del Annuarium Statisticum Ecclesiae, editado por la Secretaría de Estado.
2. La Europa Occidental
Por lo que se refiere al continente europeo, hay que advertir que faltan datos estadísticos sobre el estado de la Iglesia en varios países en 1975, fecha en que esas naciones, hoy independientes, se encontraban sometidas al dominio soviético. Otra dificultad que impide realizar sobre bases fiables la comparación entre los datos que reflejan la situación de la Iglesia en los años 1975 y 2000 han sido las variaciones territoriales experimentadas a partir de 1990: téngase en cuenta la desmembración de la antigua Yugoslavia, la partición de Checoslovaquia entre Chequia y Eslovaquia, la reunificación de Alemania y la reaparición de unos Países bálticos independientes. Tan solo Polonia y Hungría ofrecen referencias estadísticas suficientes para que pueda compararse su situación eclesiástica a comienzos y a finales del último cuarto del siglo XX.
Un fenómeno empobrecedor de la vida religiosa que marcó su huella en los países con un alto grado de bienestar pertenecientes al llamado «Primer mundo» —y en ellos ha de incluirse Europa occidental, América del Norte y Australia—, ha sido el avance experimentado por el proceso secularizador durante el último cuarto del siglo XX. El «secularismo» es un fenómeno que se hace evidente a través de una serie de manifestaciones: el abandono de la práctica religiosa, el avance del matrimonio civil y de las uniones de hecho, el contagio de la llamada por Juan Pablo II «epidemia» del divorcio, con la consiguiente crisis de la institución familiar, la aceptación del aborto en la legislación civil y en los hábitos sociales. Otro indicio de secularización que recogen las estadísticas es el crecimiento del porcentaje de la población no bautizada o que no se considera católica. En ese aumento de la población no católica en países europeos no puede en todo caso olvidarse la in- fluencia del fenómeno de la inmigración, que procede en gran medida de territorios islámicos. La reducción numérica del clero o de las ordenaciones sacerdotales constituye un dato más que también debe tenerse en cuenta.
En Europa, dos países de viejas raíces cristianas han experimentado un retroceso en un cuarto de siglo de la población que se declara católica, que cabría considerar dramático: Austria y Bélgica. En Austria, el porcentaje de católicos sobre el total de la población era del 89,50% en 1975, mientras que en el año 2000 se había reducido al 74,41%, un descenso de casi quince puntos porcentuales; en Bélgica, durante el mismo período, los católicos, de representar el 90,60% de la población pasaron al 79,07%, otra disminución porcentual de once puntos y medio. La reducción de las cifras de sacerdotes diocesanos es también muy elevada: una cuarta parte en Austria y alrededor del 45% en Bélgica.
Varios países europeos muestran también reducciones considerables, aun- que no tan llamativas, del porcentaje de católicos en el conjunto de la población. Así ocurre en Holanda, con el 6,07%, Francia, con el 5,50, España, con 4,50, Portugal, con el 4,20, Suiza, con el 4, 10, Irlanda, con el 2, 10. Llama la atención igualmente la paralela disminución del número de sacerdotes que se ha registrado en estos países. Holanda, un país que fue antes cantera de misioneros y luego «pionero» de las reformas, con su famoso «Catecismo» y su «concilio pastoral», vio reducida prácticamente a la mitad la cifra de sacerdotes del clero secular: 3.084 en el año 1975, 1.598 en el 2000. Más de 15.000 sacerdotes perdió Francia, de los 35.000 que tenía en 1975, y en España el número de sacerdotes bajó un 25%, de 24.000 a 18.000. Otros países —Suiza, Portugal, Irlanda— vieron reducirse la cifra de sus sacerdotes en torno a un 30%, en el mencionado período. Las ordenaciones sacerdotales se mantuvieron también estancadas o experimentaron sensibles descensos. Una excepción la constituyó Holanda; en este país, aún teniendo en cuenta la modestia de las cifras, se advierte una apreciable reacción, a la que no se- rían ajenos los últimos nombramientos episcopales: las ocho ordenaciones de 1975 se triplicaron, y pasaron a ser 23 en el año 2000.
Un país católico importante —Italia—, mantuvo una situación religiosa más equilibrada, a lo largo del último cuarto del siglo XX. El porcentaje de católicos en el conjunto de la población se mantuvo prácticamente inalterado: 97,50% en 1975 y 97,13% en el año 2000. Es cierto que el número de sacerdotes disminuyó en tor- no a un 12%, pero se incrementó en 102 —de 425 a 527— la cifra de nuevas orde- naciones. En fin, el único país europeo que presenta durante este período unos da- tos estadísticos abiertamente favorables es Polonia. En 1975, pese a los largos años de opresión comunista, el 94% de la población se declaraba católica; en el año 2000, tras una década de libertad religiosa, ese porcentaje había subido hasta el 95,84%; y pese al contagio materialista de la sociedad de bienestar, el número de sacerdotes había crecido de 15.066 a 21.280. La cifra de ordenaciones no sólo se mantuvo sino que aumentó de 453 a 572.
En resumen, la situación de la Iglesia Católica en Europa presenta indudables contrastes, si se compara el comienzo y el final del último cuarto del siglo XX. El porcentaje de católicos en relación con la población total se mantiene casi inalterado: 39,50% en 1975 y 39,87% en el año 2000. Las ordenaciones sacerdotales se incrementaron, pese a lo cual en la mayoría de los países son insuficientes para garantizar la renovación generacional: 1.966 en 1975 y 2.321 en el año 2000, esto es, 355 ordenaciones más.



3. Los contrastes entre las dos Américas
La situación religiosa en el Continente americano durante el último cuarto del siglo XX demanda una atenta consideración y el reconocimiento de las importantes diferencias existentes entre dos grupos de países: los más septentrionales, que constituyen la llamada América del Norte, y el resto de América —la del Centro y la del Sur—, englobadas bajo la denominación común de América latina, Hispanoamérica o Iberoamérica. En la América septentrional —de raíz mayoritariamente anglosajona y protestante—, los católicos constituyen una porción minoritaria, aunque importante, de la población; los pueblos de América central y meridional son de mayoría católica.
La problemática eclesial en los países de América del Norte —Estados Unidos y Canadá— es parecida estadísticamente a la de la Europa desarrollada del Primer mundo. El porcentaje de católicos en el conjunto de la población apenas varió en el último cuarto de siglo: medio punto más, del 22,00% al 22,51% en Estados Unidos y quince centésimas menos, del 43,75% al 43,60% en Canadá. Las huellas más visibles de la crisis aparecen en las cifras de sacerdotes y de nuevas ordenaciones. Por lo que hace al número de sacerdotes, Norteamérica ha sufrido sensibles pérdidas, como la mayor parte de los países europeos. En Estados Unidos, el número de sacerdotes había descendido en 3.762 entre 1975 y el año 2000, lo que equivale aproximadamente al 10% del clero secular; las pérdidas en Canadá superaron el 20%. Las nuevas ordenaciones en USA han descendido un 40%, de 771 en 1975 a 427 en el año 2000; en Canadá pasaron de 64 a 44 en el mismo período.
La situación se presenta con características del todo distintas en los países mayoritariamente católicos del centro y sur del continente americano. En este am- plio espacio que se extiende desde el río Grande hasta la Patagonia, hay países de tradicional mayoría católica en los que la proporción de esos católicos en relación con el total de la población ha disminuido en el último cuarto del siglo XX, aunque la reducción no haya sido en modo alguno uniforme.
En algunas naciones el impacto negativo ha sido muy limitado: así en México, donde el porcentaje de católicos pasó del 93,70% de la población en 1975 al 92,42% en el año 2000; en Argentina, la reducción ha sido del 2,40%. Otros países presentan menguas más importantes: en Venezuela, la proporción de católicos disminuyó en un 6,60%, en Colombia, la reducción fue del 7,06%; en Chile, por fin los católicos, de representar en el año 1975 el 86,25% de la población, habían pa- sado al 75,12% en el 2000, esto es 11,08 puntos porcentuales menos. La situación en Brasil aparece más confusa, pues mientras la estadística eclesiástica revela una disminución de la población católica entre los años 1975 y 2000 de sólo el 3,80%, los datos del Instituto Federal de Estadística registran, únicamente en la última década del siglo XX, una reducción del porcentaje de católicos del 83,80 al 73,80%; los protestantes habrían avanzado en este mismo período del 19,05 al 15,45%. La reducción proporcional de la población católica en esos países ha obedecido en parte al avance del contagio secularista; pero se ha debido mucho más a la acción proselitista de las sectas de denominación protestante, provenientes de los Estados Unidos de América.
En abierto contraste con esta tendencia, se advierte en toda Iberoamérica un notable aumento de las cifras de sacerdotes y de ordenaciones sacerdotales. Este resurgimiento autoriza a mirar el futuro con esperanza, pues es probable que al progreso de las sectas haya contribuido considerablemente la escasez de clero y la pobre formación doctrinal del pueblo. Así resulta que, mientras que en América septentrional han disminuido las cifras de sacerdotes diocesanos y de ordenaciones, en la América Central y del Sur han aumentado muy notablemente. En México, de 6.755 sacerdotes diocesanos en 1975, se pasó a 10.421 en el año 2000, y las ordenaciones crecieron de 228 a 385. En Argentina, el crecimiento de sacerdotes fue de 2.136 a 3.608 y el número de ordenaciones se duplicó. En Brasil, el incremento resulta particularmente llamativo: se dobló el número de sacerdotes y las ordenaciones de quintuplicaron: de 84 en 1975 pasaron a 437 en el año 2000. Crecimientos análogos, como puede comprobarse en los cuadros estadísticos, se registraron en otros importantes países sudamericanos: Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela.
Todo esto se refleja en la estadística que recoge las cifras globales correspondientes al conjunto del Continente americano. En una población de 826.579 millones se cuentan 518.331 millones de católicos. El porcentaje que representan se ha incrementado incluso en un 1,44% en el último cuarto del siglo XX, pasando de 61,40 al 62,84%. Y pese a la reducción del número de sacerdotes y de ordenaciones en América septentrional, la América latina compensó holgadamente esas pérdidas: los 64.140 sacerdotes diocesanos de 1975 eran 75.210 en el año 2000, con un incremento de casi 10.000 en cifras absolutas; y de 1.371 ordenaciones se ha pasado a 2.156 al final del cuarto de siglo, esto es 785 más que al comienzo. Es evidente que América ha pasado a ser la gran reserva demográfica de la Iglesia Católica.


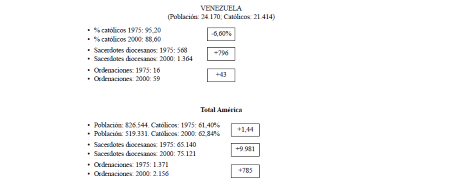
4. El continente africano
África fue durante el siglo XIX y las primeras décadas del XX la gran tierra de las misiones. Esto vale en especial para las regiones subsaharianas del continente habitadas por pueblos de raza negra. El tercer cuarto del siglo XX estuvo marcado por el fenómeno de la descolonización, que dio lugar al nacimiento de numerosos Estados independientes. Aún cuando el proceso descolonizador diera pie a graves abusos e incluso provocara verdaderas tragedias, el mapa político africano se encuentra ya relativamente consolidado y no son de prever grandes cambios de fronteras.
Cinco países del área subsahariana —Congo, Nigeria, Kenya, Tanzania y Uganda— pueden tomarse como puntos de referencia para observar la situación religiosa africana en el último cuarto del siglo XX. En casi todos esos países los católicos son todavía minoría; pero la evolución del Catolicismo y el desarrollo de las estructuras eclesiásticas —en competencia con los cultos indígenas tradicionales y sobre todo con el expansionismo del Islam— es prueba fehaciente de la vitalidad actual de la Iglesia Católica en esas regiones.
El Congo, debido a su prolongada dependencia colonial de Bélgica —era en 1975 el país africano con mayor proporción de población católica—. Pero esa proporción no sólo se ha mantenido sino que se ha incrementado notablemente en el último cuarto del siglo XX: ha pasado de representar el 43,50% de la población al 53,12%, esto es a constituir mayoría absoluta. En los demás países citados, los católicos eran menos, pero el crecimiento con relación al conjunto de la población ha sido también considerable: del 6,70 al 14,39% pasaron en Nigeria, del 17,20% al 24,96% en Kenya, del 19,50 al 26,97% en Tanzania y del 34,90 al 45,28% en Uganda. Por lo que hace a los otros indicadores de la vida eclesiástica considerados aquí, llama la atención el espectacular aumento de las cifras de sacerdotes y de ordenaciones sacerdotales; en el Congo, el número de sacerdotes se ha cuadruplicado —de 629 a 2.685— y lo mismo las ordenaciones; en Nigeria, se ha sextuplicado, pasando de 487 a 2.995, y en proporción aún mayor aumentaron las ordenaciones; en Kenya, los sacerdotes eran 106 en 1975 y casi mil en el año 2000. Tanzania y Uganda ofrecen cifras del mismo orden.
Como resumen, y para el conjunto de África —incluidos los países islámicos del norte del Continente, en que la estadística religiosa está, como es lógico, congelada— los católicos en el año 2000 sumaban 130 millones, de los 790 a que ascendía la población continental. Este dato indica que el porcentaje de católicos en relación con el total de la población ha subido del 12,10% en 1975 al 16,47% del año 2000, es decir un 4,46%. Los 5.000 sacerdotes del último cuarto de siglo eran 20.000 al terminar la centuria; y las 284 ordenaciones del comienzo del período habían pasado a ser 1.177 al final. No es descabellado pensar que, para la Iglesia Católica, África es el Continente del futuro.
Los 16 o 17 millones de católicos de la India, aunque constituyan una cifra considerable, representan solamente una pequeña porción en un país con más de mil millones de habitantes. El crecimiento del porcentaje de esos católicos en relación con la población total entre los años 1957 y 2000 ha sido también modestísimo: del 1,50 al 1,65%. Más alentador es el aumento del número de sacerdotes diocesanos —de 6.500 a 11.000— y de las ordenaciones —de 182 a 442—. Una evolución semejante se ha dado en el mismo período en Indonesia, otro gran país de 210 millones de habitantes. Los católicos en el año 2000 eran 6.284 millones, un porcentaje pequeño, pero que había pasado del 2,10 al 2,99 en ese cuarto de siglo. El número de sacerdotes se había incrementado de modo espectacular —de 160 en 1975 a 1.114 en el 2000— y se habían triplicado las ordenaciones.
En Corea, el progreso de la Iglesia ha sido notable en el último cuarto del siglo XX. La proporción de los católicos con respecto a los 47 millones de la población total del país se había incrementado de manera muy significativa, pasando de representar el 2,90 en el año 1975 al 8,56% en el 2.000. Los 663 sacerdotes de la primera de esas fechas se habían convertido en 2.200 a final de siglo y las ordenaciones subieron de 57 a 148. Filipinas es el gran foco católico de irradiación en el Extremo Oriente. De sus 76 millones de habitantes eran católicos 63 millones en el año 2000, con un ligero aumento porcentual del 0,18% durante los 25 años finales del siglo XX. La cifra de sacerdotes se había doblado a lo largo del período, pasando de 2.493 a 5.012 y las ordenaciones sacerdotales crecieron de 124 a 197. Del Vietnam no existen datos estadísticos referentes al año 1975; en el 2000, las estadísticas dan la cifra de 5.301 millones de católicos. Los sacerdotes serían unos 2.1 y las ordenaciones 93.
Una conclusión a la que parece llegarse es que la Iglesia Católica en Asia presenta indudables signos de vitalidad en aquellos países donde existe cierto grado de libertad religiosa. Gracias a ésta, la cifra de sacerdotes diocesanos se ha duplicado en los últimos 25 años —de12.828 a 25.716— y las ordenaciones crecieron de 438 a 1.094. El logro de la libertad de Religión parece por tanto la meta que habría de alcanzarse en el inmediato futuro. En cuanto a Oceanía, la problemática religiosa en Australia y Nueva Zelanda es semejante a la de los países desarrollados de Europa y América del Norte. Estos países desarrollados y opulentos —tal puede ser la conclusión final— son los que aparecen como los más necesitados de la «nueva evangelización» que reclama el Papa Juan Pablo II, una empresa en la que los católicos del Segundo y Tercer Mundo podrán tener que asumir un obligado protagonismo.

5. La Iglesia en Asia
En Asia, el continente más poblado del mundo, los católicos suman poco más de cien millones, esto es, el 2,90% de la población. Este porcentaje, por redu- cido que sea, supone un aumento del 0,60% en el último cuarto del siglo XX, y este hecho no carece de importancia, si se considera la poderosa influencia del Islam, el peso de las religiones tradicionales de la India, y la falta de libertad religiosa en el Vietnam, y sobre todo en la China continental. Por otra parte, las venerables Iglesias cristianas del Oriente próximo tiene una modesta relevancia demográfica, si se exceptúa el caso del Líbano. Por esta razón hay que limitar a unos pocos países el examen de los indicadores de la evolución de la Iglesia en el último cuarto del siglo XX. Estos países son la India, Indonesia, Corea y Filipinas.
Los 16 o 17 millones de católicos de la India, aunque constituyan una cifra considerable, representan solamente una pequeña porción en un país con más de mil millones de habitantes. El crecimiento del porcentaje de esos católicos en relación con la población total entre los años 1957 y 2000 ha sido también modestísimo: del 1,50 al 1,65%. Más alentador es el aumento del número de sacerdotes diocesanos —de 6.500 a 11.000— y de las ordenaciones —de 182 a 442—. Una evolución semejante se ha dado en el mismo período en Indonesia, otro gran país de 210 millones de habitantes. Los católicos en el año 2000 eran 6.284 millones, un porcentaje pequeño, pero que había pasado del 2,10 al 2,99 en ese cuarto de siglo. El número de sacerdotes se había incrementado de modo espectacular —de 160 en 1975 a 1.114 en el 2000— y se habían triplicado las ordenaciones.
En Corea, el progreso de la Iglesia ha sido notable en el último cuarto del siglo XX. La proporción de los católicos con respecto a los 47 millones de la población total del país se había incrementado de manera muy significativa, pasando de representar el 2,90 en el año 1975 al 8,56% en el 2.000. Los 663 sacerdotes de la primera de esas fechas se habían convertido en 2.200 a final de siglo y las ordenaciones subieron de 57 a 148. Filipinas es el gran foco católico de irradiación en el Extremo Oriente. De sus 76 millones de habitantes eran católicos 63 millones en el año 2000, con un ligero aumento porcentual del 0,18% durante los 25 años finales del siglo XX. La cifra de sacerdotes se había doblado a lo largo del período, pasando de 2.493 a 5.012 y las ordenaciones sacerdotales crecieron de 124 a 197. Del Vietnam no existen datos estadísticos referentes al año 1975; en el 2000, las estadísticas dan la cifra de 5.301 millones de católicos. Los sacerdotes serían unos 2.000 y las ordenaciones 93.
Una conclusión a la que parece llegarse es que la Iglesia Católica en Asia presenta indudables signos de vitalidad en aquellos países donde existe cierto grado de libertad religiosa. Gracias a ésta, la cifra de sacerdotes diocesanos se ha duplicado en los últimos 25 años —de12.828 a 25.716— y las ordenaciones crecieron de 438 a 1.094. El logro de la libertad de Religión parece por tanto la meta que habría de alcanzarse en el inmediato futuro. En cuanto a Oceanía, la problemática religiosa en Australia y Nueva Zelanda es semejante a la de los países desarrollados de Europa y América del Norte. Estos países desarrollados y opulentos —tal puede ser la conclusión final— son los que aparecen como los más necesitados de la «nueva evangelización» que reclama el Papa Juan Pablo II, una empresa en la que los católicos del Segundo y Tercer Mundo podrán tener que asumir un obligado protagonismo.


José Orlandis en dadun.unav.edu
Héctor Sevilla Godínez
1. La nada como fundamento
La elección de considerar a la nada como fundamento de lo existente no ha acontecido en la filosofía occidental, la cual, como heredera de la tradición platónico-aristotélica, ha erigido al ser como una plataforma que ofrece cimiento a la realidad. Por el contrario, en algunas escuelas budistas se optó por la experiencia de sunyata (nada), considerándola crucial para la comprensión del orden del mundo. Cabe destacar que al referir a la nada conviene distinguirla de algunas de sus modalidades. Según lo observa Nishitani (2003), uno de los más distinguidos filósofos de la escuela de Kioto, el tipo de nada a la que se hace alusión en el nihilismo occidental es de orden relativo, contingente, vinculado con el ser, a manera de representación de su ausencia o falta. Sin embargo, para la mayor comprensión del ámbito trans-personal, resulta fundamental considerar a la nada de manera independiente al ser, a saber: una nada absoluta que es fundamento de lo existente, en el sentido de fungir como plataforma inicial de todo lo que logra brotar a la existencia. Esta condición supone que sean tomadas en cuenta las directrices proporcionadas por el pensamiento oriental, al menos en los casos en que la perspectiva deseada supere la estructuración que se ha hecho en la filosofía en Occidente.
Una de las más valientes consideraciones de la idea de la nada absoluta en el marco del pensamiento occidental, se encuentra en la mística de Eckhart (2011), quien comprendió que era necesario vaciarse de Dios, en el sentido de expulsar las representaciones de Él que hayan sido aprendidas en los contextos religiosos, sociales o familiares. Esta intención de vaciamiento no está antecedida por un deseo de desvinculación hacia lo absoluto, sino de una clara conciencia de la función obstaculizadora que está implícita en la conceptualización de lo divino. El místico dominico muestra en sus oraciones un claro fervor por el desprendimiento de los ropajes falsos con los que se ha vestido a Dios, al punto de rogarle directamente que le permita vaciarse de las distorsiones que ha hecho sobre Él. En tal postura, Eckhart (2011) contemplaba la vacuidad de sus configuraciones sobre la deidad, intuyendo que al deshacerse de ellas podría dejar libre el terreno para la intuición más brillante de lo trans-personal. Limpiar la vasija de nuestro receptáculo mental es el primer paso para evitar la distorsión de lo divino. Tanabe, miembro de la escuela de Kioto, reconoció la importancia de Eckhart y advirtió la urgencia de ir más allá de los planteamientos usuales de la filosofía, sin restringirse al arbitrio de una razón condicionada.
Nāgārjuna, uno de los filósofos más importantes de la India, consideró la comprensión de la nada como una hazaña del pensamiento. Según su noción de las cosas, “el nirvana no consistía en algo que pudiera alcanzarse (por estar más allá de los fenómenos), sino en el conocimiento (más acá) de la verdadera naturaleza de los fenómenos” (Arnau, 2005, p. 31). En tal sentido, incluso teniendo los pies sobre la tierra, es posible intuir lo que está detrás de los fenómenos; de hecho, lo universal se presenta desde lo particular, a la manera de manifestación fractal de una realidad superior, por ende, en función de una nada relativa que está presente en la cotidianidad de cada día, también es posible vislumbrar una nada absoluta que trasciende cualquier nominalización que se haga de ella. En su libro “La religión y la nada”, Nishitani (2003) establece que:
Eckhart entiende, por encima del teísmo y el ateísmo, la nada de la deidad en el fundamento del Dios personal en el más acá, donde la autonomía del alma está firmemente arraigada en la identidad esencial con la esencia de Dios (p. 115).
Visto así, importa poco la discusión común entre los creyentes y los no creyentes, toda vez que el planteamiento que hacen los primeros es equívoco y el argumento de los segundos, tratando de desmentir a sus contrarios, es innecesario. La nada relativa, aquella que nos constituye, es un destello de la nada de la deidad, a la manera de un fractal inverso centrado en una esencialidad no material, tan pura e imperecedera que no puede ser incluida en la dimensión de la existencia común. La consideración del misterio sublime de la deidad nos obliga a huir de las representaciones de Dios, de lo que hemos creído o querido que Él/Eso sea.
El vaciamiento es el camino para la compenetración con una nada que es ajena a cualquier denominación. Goldstein y Kornfield (2012) estipulan que “todo procede del vacío, cada instante surge de la nada y regresa nuevamente a la nada” (p. 252); en ese tenor, la nada se vuelve no solo un fundamento, sino una fuente de lo existente; por lo tanto, si existe algo mayor que lo humano, trascendente a la trivialidad de la existencia terrena y causa de lo visible aun en su invisibilidad, esto tendría que ser la deidad o algo similar. Así, la aparente aporía de una nada que es, termina resolviéndose cuando se fusionan ambas sustancialidades. Tal como lo entiende Wilber (2010), “la razón no puede captar la esencia de la realidad absoluta y, cuando lo intenta, sólo genera paradojas dualistas” (p. 33). La fricción entre el ser y la nada se encuentra situada en nuestra percepción dualista. Una vez que se rompe el dualismo, deviene la ruptura de distinciones; al diluirse las demarcaciones surge la intuición de que la Forma es el Vacío y el Vacío es la Forma, lo cual es expresado, por ejemplo, en El Sutra del Corazón. Esta aparente contradicción podría ser refutada afirmando que en el vacío no puede haber forma alguna, puesto que esta tiende a ser de tipo material. No obstante, la controversia disminuye (o aumenta) si se tiene en cuenta que la nada es la forma desde la que surge el fondo del ser.
Una vez que las cosas han accedido a la dimensión del ser, están obligadas a reunirse de nuevo en el olimpo de lo no existente cuando su presencia en el mundo haya sido extirpada. La contemplación de tal fluctuación de la existencia es recurrente en quienes eligen la consideración de la vacuidad; de tal manera, “el sabio sabe que las cosas ni surgen ni cesan, sólo aparecen y desaparecen, como si de ilusiones se tratara” (Arnau, 2005, p. 79). En la obra “Fundamentos de la vía media”, Nāgārjuna advirtió que todo aquello a lo que se puede atribuir la condición de ser, contiene también una inclinación hacia su propio vaciamiento. En sus palabras, “lo que racionalmente puede aplicarse al vacío, se aplica racionalmente a todo. A aquello a lo que no se le puede aplicar racionalmente nada, a eso no se le puede aplicar el predicado de la vacuidad” (Nāgārjuna, 2011, p. 177). En tal orden de ideas, solo puede negarse a Dios cuando se le ha asignado el predicado de ser, en vez de la sustanciación de ser nada. En otras palabras, una deidad centrada en la nada, o que es nada, no podría ser descrita con algún adjetivo relacionado con la vacuidad porque la sería en sí misma. A su vez, no habría manera de que dependiera de manera directa con lo que habita en el plano del ser. Con esto se logra, más que desaparecer la opción de una deidad, dotar a lo absoluto de presencia innegable.
En su sermón “El fruto de la nada”, Eckhart logra ejemplificar la experiencia de conocer sin conocer o de ver sin ver, mediante la narración de la conversión de Saulo y la interpretación ofrecida por Agustín de Hipona. El místico alemán explica que “por el hecho de que [Saulo] nada veía, veía la nada divina. San Agustín dice: cuando nada veía, entonces veía a Dios. San Pablo dice: quien nada ve y es ciego ve a Dios” (Eckhart, 2011, p. 125). De esto, se desprende que cuando Saulo no veía nada veía a Dios; dicho de otro modo: cuando él contemplaba la nada, comprendía a Dios.
La vacuidad no tendría que ser entendida como una gran inmensidad ajena al mundo y a las circunstancias ordinarias. La vacuidad de las cosas, su nada relativa implícita, acompaña al ser de las cosas mismas. Arnau (2005) refiere que “la vacuidad no existe fuera de la realidad convencional, es la misma realidad cuando es vista del modo adecuado” (p. 133). De tal manera, no es necesario morir para adentrarse a la vacuidad definitiva de nuestro ser; lo que somos está navegando ahora mismo en el oleaje invisible de lo vacuo.
Las ideas respecto a Dios no suelen mantenerse intactas a lo largo de la vida, son modificadas a partir de lo que se experimenta, se aprende o se niega. Si las representaciones cambian de manera agitada, nadie tendría que ser obligado a someterse a una modalidad de Dios ofrecida por la tradición, la religión o la creencia. Cada una de las explicaciones termina siendo vacua, porque está sostenida en lo perecedero de nuestras elucubraciones. Si bien algunas perspectivas sobre lo divino son mantenidas de forma menos cambiante, transmitiéndose de manera generacional a lo largo del tiempo, esto no constituye un argumento a favor de la veracidad de lo creído; en todo caso, la perpetuación de una creencia obedece más a la disposición maleable ofrecida por el entramado cultural y a la capacidad receptiva de los oyentes mediada, en ocasiones, por cierta coerción de la autoridad, que a la autenticidad y elocuencia de los parámetros y distorsiones producidas por nuestra condición cognitiva.
Nishitani (2003) concebía que “la nada es lo que queda detrás de la persona; ninguna cosa sino la nada total ocupa el lugar que hay detrás de la persona” (p. 131). Hasta aquí, podría parecer que la vacuidad es una contraparte de la armonía de los seres, lo contrario a lo deseable. No obstante, cuando en la tradición oriental se hace mención de una nada absoluta se la considera como Aquello que todo lo incluye. Del mismo lo perciben los taoístas cuando reconocen que no hay cosa alguna que pueda estar fuera del Tao; de manera similar se observa en el libro de los Upanishads, bajo la sentencia de que Brahma es Todo; en una línea concordante se expresa Spinoza cuando atribuye a Dios un carácter de presencia constante en la naturaleza, o cuando Heschel considera que la esencia divina del tiempo está presente en todo lo que habita en este mundo.
Nishitani (2003) considera que
… decir que Dios es omnipresente implica la posibilidad de encontrar a Dios en cualquier parte del mundo, lo que no es un panteísmo en el sentido habitual del término, puesto que no significa que el mundo sea Dios o que Dios sea la vida inmanente del mismo mundo, sino que un Dios absolutamente trascendente es absolutamente inmanente. (p. 78)
Si lo absoluto es una nada mayúscula o un ser divino no se modifica que haga de lo mundano un espacio habitual de su presencia, de modo que no hay forma de estar fuera de su alcance. Por lo tanto, todos los esfuerzos por llegar a Dios, aproximarse a Él/Eso o emprender una insaciable y voluntariosa búsqueda de su presencia, tendrían que tomar en cuenta que no hay forma de que debamos ir a un sitio, puesto que está en todo sitio; tampoco se requiere esperar que sea el momento oportuno puesto que, considerando que el tiempo se transpira de sus entrañas transpersonales, cualquier ocasión es propicia. En palabras de Wilber (2010, p. 289),
para alcanzar al Absoluto es necesario moverse desde un punto en el que el Absoluto no exista hasta otro punto en el que sí exista. Sin embargo, no hay punto alguno donde el Absoluto no se halle. […] Es imposible alcanzar el Absoluto porque es imposible escapar de Él. (p. 289)
A pesar de ello, captar su presencia (ausente) requiere de una particular disposición.
Contemplar la vacuidad de los edificios teológicos es el preámbulo del despertar.
2. Dios y la nada
Asociar a Dios con la nada conlleva la encrucijada de descifrar su presencia en el mundo. De acuerdo con la visión teológica de Heschel (1973b), quien no relacionó a la vacuidad con lo divino: “Dios es un círculo que se mueve alrededor de la humanidad” (p. 334). La idea de un Dios que circunda el mundo muestra cierta semejanza con la noción que refiere Eckhart (2011) en su sermón “El anillo del ser”. El místico dominico aclara que “Dios no conoce otra cosa que el ser, no sabe de nada más que del ser, el ser es su anillo” (p. 85); ahora bien, si el anillo de Dios es el ser, se entiende que lo divino se encuentra en medio de cada sitio. Cuando se afirma que el ser es el anillo de Dios se advierte que la divinidad es como un círculo sin centro que se halla en todas partes o, dicho de otro modo, es el centro de todo lo que circula a su alrededor. Se trata de un centro que no es ubicable en un lugar físico, sino en la ausencia de todo lugar natural; de este modo, el centro de Dios es inaccesible para quien no logra hacerse uno con el centro del anillo, es decir, la vacuidad. Heschel considera que Dios circunda lo humano; por su parte, Eckhart asume que el ser es lo que, como periferia de Dios, se mantiene en relación con Él. En el anillo del ser se encuentra Dios en sí mismo. A pesar de que el ser rodea a Dios, Él se encuentra separado de lo efímero del ser, así como de los cambios y las modificaciones que sufre la materia. En ese sentido, Dios puede ser entendido como un ser separado, en cuanto que no comparte la fragilidad del resto de los seres. Para Eckhart (2011) “Dios es el mayor ser separado” (p. 180), su distancia del resto de los seres no está circunscrita a un asunto de lejanía física, sino a una distinción categorial; el hecho de su separación supone su elevación. Contrario a la idea de que el amor es la virtud principal, Eckhart lo relegó a una función secundaria, por debajo de la separación. Cuando se ama a Dios se lo percibe como un bien y como algo que está siendo definido; no obstante, en la opinión de Eckhart, la definición de Dios supone un impedimento para la unión con Él.
Si Dios está vacío no tiene limitación alguna, al humano le corresponde acercarse a semejante perfección y pureza. En el sermón “El templo vacío”, Eckhart (2011, p. 55) señala que
Dios no busca lo suyo; en todas sus obras está vacío y libre […]. De forma muy parecida actúa el hombre que está unido a Dios; también él está vacío y libre en todas sus obras y sólo actúa para agradar a Dios y no busca lo suyo, sino que Dios obra en él (p. 55).
Cada persona es un templo del que deben expulsarse las distorsiones sobre lo que es Dios, incluso aquellas que son utilizadas con la intención de sentir amor por Él. En su texto, Eckhart hace un guiño a la idea paulina de que “el cuerpo es el templo de Dios” (Reina Valera, 1960, 1 Corintios 6:19); a diferencia de la idea del autor de la carta a los Corintios, Eckhart considera que el templo humano no es solamente el cuerpo, sino todo su ser. De tal manera,
…cuando el templo se vacía de todos los impedimentos, es decir de los atributos personales y de la ignorancia, entonces brilla espléndido, tan puro y claro por encima de todo y a través de las cosas que Dios ha creado, que nadie puede resplandecer tanto, sino el mismo Dios increado. (Eckhart, 2011, p. 57)
Por tanto, no basta con reconocer que Dios está vacío, sino que habita en el vacío. Contemplar la vacuidad, como derivación del asombro ante lo absoluto, incluye la disposición a ser habitado por Aquello de lo cual no hay explicación posible.
Nishitani (2003) aporta una distinción precisa entre lo que es Dios y la deidad. Para el filósofo japonés, “la deidad es el lugar en el interior de Dios donde Dios no es Dios mismo” (p. 118). Por este motivo, no tiene sentido hablar de Dios antes de la creación; lo que sí puede mencionarse es la deidad en la que Dios era lo que era. Si la deidad es el centro de Dios, entonces su hogar más íntimo es el centro en el que se conecta todo lo existente. Así como el centro de Dios no es Dios mismo, el centro más íntimo del hombre no es el hombre; es en ese espacio atemporal donde ambos coinciden en su vacuidad. No se trata de una fusión, porque entenderlo así supondría que hay un momento previo de no fusión; la amalgama es constante, hay identificación a pesar de existir separación, tal es el sentido de la no-dualidad. Así, más allá de las representaciones, “el ser sólo es ser si es uno con la vacuidad” (Nishitani, 2003, p. 181).
Podría parecer que estas conclusiones tienen un origen exclusivo en el pensamiento budista; no obstante, en el libro místico más singular del judaísmo existe una noción muy similar. Según advierte Siegel (1964), “El Zohar expresa algo controversial de Dios, al reconocer que ‘Él es la gran nada, porque todas las cosas están en Él y Él es todas las cosas’, ‘Él es ambas cosas, lo manifiesto y lo oculto’” (p. 71). Advertir que Dios es manifiesto en lo existente coincide con la idea de que es la Fuente de todo lo que es; a la vez, uno de sus misterios consiste en que permanece oculto, por no estar ubicado en ningún sitio específico. De tal manera, aquello que es manifiesto, pero no tangible, presente en la ausencia y denotado en lo existente, permite que todo se encuentre lleno de su vacuidad. Si la realidad es un símbolo de algo más grande que solo puede intuirse a través de ella, entonces la deidad, como centro de Dios que no es Dios, puede ser contemplada cuando las representaciones son atenuadas.
3. El hombre ante la nada
La condición humana contiene, como característica central, una senda hacia la muerte. Eckhart (2011) consideraba que “debemos tener presente que toda vida es mortal” (p. 83). La finitud de nuestros días nos recuerda el vaciamiento al cual estamos llamados por el hecho de existir. Por un lado, la conciencia de nuestro inevitable fallecimiento incluye la noción de que “todo lo que se sufre en este mundo y en esta vida tiene un fin” (Eckhart, 2011, p. 83); no obstante, cuando la vacuidad es vista con temor, la muerte no logra ser comprendida con naturalidad. No resulta un buen negocio agotar la vida buscando saciarnos y terminar vacíos ante la muerte. Por otro lado, en un sentido paradójico, estar vacío de sí mismo implica disponerse a estar lleno de algo mayor; por ende, la alternativa de la vacuidad no supone la renuncia a todo, sino, de hecho, la disposición necesaria para su recepción.
Los que han tenido la suerte (o la desdicha) de llegar al mundo, deben esforzarse por permanecer vacíos mientras transcurren sus días en la Tierra. Según lo observa el Maestro Eckhart (2011), “el hombre debería permanecer tan pobre que ni él mismo fuera un lugar, ni lo tuviera, en donde Dios pudiera actuar. En la medida en que el hombre conserva un lugar en sí mismo, entonces conserva todavía diferencia” (p. 111). La exigencia del dominico resuena con cierta utopía en un mundo en el que la mayoría de los esfuerzos se orientan al logro tangible, al aumento del tener y al control a partir del poder. Incluso en los casos en los que se logre el desapego hacia las posesiones, aún persistirá el reto de deshacerse de las ideas que cosifican la realidad y la distorsionan. Tanto “el tener” como “el saber” condicionan la visión del mundo; por su parte, quienes no comparten la condición corporal, los que no han nacido, no encuentran ningún obstáculo para continuar en el plano de la incorrupción; así, en tanto que nonatos, ellos permanecen en la deidad. Los que sí nacieron tienen la opción de morir a cada día, entendiendo este ejercicio como un desapego hacia las cosas y las ideas.
El desapego de la manía por etiquetar y nominalizar las cosas conduce a una separación de la trivialidad. Para algunos, la separación conlleva sufrimiento, pero esto no es del todo cierto. En su sermón “Del ser separado”, Eckhart (2011) enuncia que “en el sufrimiento, el hombre mantiene un cierto apego a las criaturas, de quienes le llega el sufrimiento; el ser separado, en cambio, está totalmente desprendido de cualquier criatura” (p. 167). De tal modo, una vez que se ha trazado una línea de división entre los demás y uno mismo, no hay lugar para el sufrimiento. Esto podría ser cuestionado por varios detractores, partiendo de la premisa de que venimos al mundo para amar, ser amados y afectados por lo que sucede con la vida de otros. No obstante, más que para el amor, Eckhart considera que vivimos para evitar la dependencia. De hecho, la ideación del dominico resulta opuesta a la consideración del pathos divino que propuso Heschel. De acuerdo con el rabino polaco, Dios es afectado por lo que pasa a los humanos, en función de su amor hacia ellos; en cambio, desde la perspectiva eckhartiana, Dios no es afectado, porque es el mayor ser separado.
Visto así,
el puro ser separado no tiene ninguna intención de dirigirse a criatura alguna. Ya sea por encima o por debajo; no quiere estar ni por encima ni por debajo, quiere permanecer en sí mismo, no amar ni sufrir por nadie, y no quiere mantener con ninguna criatura semejanza o desemejanza, ni esto ni lo otro: no quiere otra cosa que ser. (Eckhart, 2011, p. 168)
La revelación de lo divino, al menos según la representación hebrea, consiste en su elección por amar a la humanidad. Eckhart no considera que la elección divina sea merecedora de gratitud, en función de que la ejecuta por su elección, no como un favor que hace por los humanos. Si bien es cierto que Dios rompe su separación hacia cada hombre y mujer, su amor no es un favor, sino una consecuencia natural de su compenetración elegida y voluntaria con lo humano.
La gratitud es merecida cuando alguien nos hace un favor que le costó esfuerzo o cuando realiza un acto que no hubiera elegido hacer si no fuese por nosotros. Por el contrario, en relación con el amor de Dios, Eckhart (2011) afirma: “No quiero jamás agradecer a Dios que me ame, porque no puede dejar de hacerlo: su naturaleza lo obliga a ello” (p. 192). Del mismo modo, en el caso de que Dios determine con su voluntad lo que sucederá con nuestra vida, o los sucesos que debemos de vivir, su designio no logra cambiarse por los rezos que se dirijan hacia Él. Quien ha logrado una auténtica separación, se mantiene abierto a lo que suceda, sin condicionar su vida espiritual a la dádiva divina. En tal tenor,
…la pureza separada no puede rezar, pues quien reza pide algo de Dios, para que se lo conceda, o solicita que lo libere de algo. Pero el corazón separado no pide absolutamente nada, tampoco tiene absolutamente nada de lo que quiera ser vaciado (Eckhart, 2011, p. 177).
Una vez que el hombre y la mujer se han vaciado de toda pretensión adviene su experiencia de la nada. Un corazón que se aleja de todo lo horizontal no puede centrarse en otra cosa que en la verticalidad. Así, “ya que el corazón separado se halla sobre lo más elevado, debe hacerlo sobre la nada, pues en ella consiste la mayor susceptibilidad” (Eckhart, 2011, p. 176). Sustentándose en la nada, cualquier circunstancia es recibida con sosiego, pues no hay algo que perder. No debe confundirse la contemplación de la vacuidad con la inactividad; quien contempla lo vacuo sabe que cualquier cosa que haga no lo exenta de su encuentro final con la nada, pero esto no obstaculiza su funcionamiento cotidiano ni altera las actividades que desea realizar. Las personas involucradas con el misticismo no experimentan solo quietud y pasividad; por el contrario, “el hombre exterior puede estar en actividad y sin embargo el hombre interior permanecer vacío e inmóvil” (Eckhart, 2011, p. 175). Cuando el dominico alude al hombre exterior se refiere a la conducta visible de la persona (lo que hace), de modo que el hombre interior alude a su intimidad sosegada y apacible.
La premisa de que Dios y el humano coinciden en la deidad o en el punto más esencial de cada uno, donde cada uno no es lo que es, no significa que ambos sean iguales. La principal diferencia entre el humano y Dios consiste en que el primero de ellos fue creado y el otro no. Ahora bien, la creación de cada individuo supuso su trasladado desde la no existencia hacia la existencia; por lo tanto, un aspecto de lo humano, el que corresponde al ámbito que lo contenía antes de existir, está asociado a la nada. Algo similar podría considerarse en torno a la dimensión a la que cada ser vivo se sumará tras dejar de habitar en la Tierra. Nishitani (2003) menciona que:
El cristianismo habla de una creatio ex nihilo: Dios lo creó todo desde un punto en el que no había nada. Y, puesto que todas las cosas tienen este nihilum en el fundamento de su ser, son absolutamente distintas de su Creador. (p. 76)
Sin embargo, tal postura entraña la aporía sobre el contenedor que alberga lo que surge al ser creado por Dios; es decir, si Él es puro Ser, ¿de dónde habría surgido la nada de la que brota el humano una vez que es creado? Si la nada es ajena a Dios, ¿cómo entender que coexistan para que sea posible la creación? Si la nada es contraria a Dios, ¿cómo comprender que algo en lo que Dios no está presente persista para siempre? Mediante la noción de la vacuidad es posible percibir una instancia absoluta en la que convergen el ser y la nada de manera continua; por ende, “el centro representa el lugar en el que el ser de las cosas es constituido al unísono con la vacuidad, el lugar en que las cosas mismas se posicionan, se afirman y asumen un auto-establecimiento” (Nishitani, 2003, p. 187). Si se mira desde ese horizonte, Dios no creó desde la nada, sino que la vacuidad de Dios propició el advenimiento de la creación.
Al unísono con el pensamiento de Nishitani, pero varios siglos antes, Eckhart (2011) negaba cualquier determinación o modo en Dios. Además, consideraba que el vacío supremo es el único sitio del que podría ser suscitada la acción de Dios. En este orden de ideas se mantienen interconectados los orígenes de lo existente, puesto que “sólo en el campo de esta vacuidad, Dios y el hombre, y su relación, son constituidos en forma personal” (p. 153). La opción por contemplar la vacuidad no debe ser menospreciada por considerarla una ofensa inadmisible hacia la tradición o las religiones; de hecho, en el punto del vaciamiento máximo, logrado por distintos místicos, se accede al conocimiento de que la religión ha sido el camino inicial del peregrinaje hacia lo trans-personal.
Romper el ídolo y renunciar a las pautas de la autoridad religiosa representa un paso muy complejo para la feligresía común.
4. Las religiones y la nada
La consideración de la nada en el ámbito de lo trans-personal no surte el mismo efecto en todos los credos. Mucho más común que el interés por la nada es la reserva hacia ella. En “El hombre no está solo”, Heschel (1982) refiere: “A algunos nos agobia el espanto de vivir constantemente para la nada, el terror de una muerte para la que no estamos preparados” (p. 90). Centrado en la noción de un Dios, cuyo Ser no puede ser puesto en duda, el teólogo polaco expuso que:
Pensar en Dios no significa simplemente teorizar o conjeturar acerca de algo desconocido e insubstancial. No excogitamos el significado de Dios a partir de la nada. No estamos frente a un vacío, sino frente a lo sublime, lo maravilloso, el misterio, el reto. (Heschel, 1984, p. 140)
Son comprensibles sus nociones sobre lo que es Dios, pero cada una de ellas también podría aplicarse a la nada absoluta, la cual también es misteriosa y sublime, además de ser un evidente reto de orden intelectual y espiritual.
Otros representantes del judaísmo han señalado con severidad la intención poco noble de quienes centran en la nada la aspiración de su intención religiosa; según Kaplan (1984), “el Budismo procuró distraer al hombre, en general, de los bienes terrenales, evitó todo deseo humano y considera el Nirvana, no existencia, como el último destino del hombre” (p. 51). De acuerdo con el autor referido, la religión no tendría que alejar de las cosas importantes de la Tierra, toda vez que son estas las que favorecen la disposición hacia las cuestiones espirituales. Visto así, promover el bienestar social y las condiciones materiales para que las personas logren las satisfacciones más elementales, aparenta ser una meta entorpecida por la distracción de una mística centrada en la vacuidad. Alejados de tales conclusiones, es honorable tratar de comprender la manera en que la contemplación de la nada permite deshacerse de la obsesión por cumplir la expectativa. Es aventurado asegurar que la fe en un Dios centrado en el ser o la creencia en una vacuidad absoluta constituyen el aspecto central de la práctica social.
Smith (1997) señaló que además de las maravillas de una divinidad centrada en el ser, se encuentran las concernientes a la prevalencia del judaísmo: “El éxito de los rabinos en mantener vivo el judaísmo durante los dos mil años de la diáspora es una de las maravillas de la historia” (p. 357).
¿Qué quedaría de la fe del pueblo judío, de sus convicciones más íntimas, si se desprende de la creencia de ser el pueblo elegido de Dios?, ¿qué resultaría si se aleja de toda aceptación configuradora de la existencia de Dios?, ¿será que el miedo al vacío es lo que sostiene su fe, tal como sucede con cualquier otra postura religiosa institucional? Si su persistencia no está sostenida en un declarado miedo al vacío, al menos sí tiene que ver con un desprecio a los posibles aportes de la vacuidad. En el caso de que se elija una deidad centrada en la nada, no habría forma de que la alianza persista. Promover la duda hacia la tradición podría generar una temida sensación de absurdidad, en razón de que “una filosofía que comienza en la duda radical termina en la desesperanza radical” (Heschel, 1982, p. 13). En contraparte, el problema de no considerar a la nada como un principio absoluto transpersonal tiene que ver menos con la nada misma que con la connotación que a esta se le otorgue. De tal manera, “no comprender cabalmente la vacuidad podría conducir al desaliento o a la anarquía” (Arnau, 2005, p. 140). Como sucede con la mayoría de los conflictos, la fricción reside en la manera de comprender los conceptos, más que en los conceptos mismos.
Si bien existe una clara diferencia entre la opción por considerar la vacuidad y la de abrazar el pathos divino, Heschel advierte, en su libro sobre los profetas, que la negación bíblica hacia un Dios centrado en la nada no implica la inexistencia de la nada. Aludiendo a Parménides, el antiguo maestro de Elea, Heschel (1973a) refiere la distinción entre la increencia de la nada en los griegos y la postura moderada de la Biblia; en sus palabras:
Para Parménides, el no-ser es inconcebible (‘la nada no es posible’); para la mente bíblica, la nada o el fin del ser no es imposible. Estando consciente de la contingencia del ser, nunca podría identificar a éste con la realidad última” (p. 193).
Al menos en este pasaje, se observa que el ser que comprendemos en lo humano, o el tipo de ser que podemos conocer, no es representativo del ser de Dios. De esto pueden derivarse algunas opciones: a) Dios es el Ser con mayúscula; b) Dios es la nada absoluta; c) Dios es el principio unificador del ser y la nada.
Además de la fricción sobre las nociones del ser y de la nada, Heschel enfrenta el sentido de la ley cósmica que se encuentra establecida en la cosmovisión budista. Para distinguir la idea de la ley judía y la ley de la vida percibida por muchas vertientes de la escuela oriental, el rabino de Varsovia advirtió que
lo supremo en el pensamiento bíblico no son la ley y el orden, sino el Dios viviente, Quien creó el universo y estableció su ley y su orden. Esto difiere radicalmente del concepto de ley como algo supremo, un concepto que se encuentra, por ejemplo, en el Dharma del budismo mahayana. El pacto existió antes que la Torá. (Heschel, 1973a, p. 131)
No obstante, la comparación realizada por Heschel integra diferentes categorías de leyes. Cuando alude a la Torá se está refiriendo a un conjunto de preceptos que confieren un lineamiento de vida para los judíos que lo eligen, pero no para el resto de las personas; por su parte, cuando en el budismo se hace mención del dharma se lo establece como la verdad que subyace a los fenómenos y que no ha sido establecida por ningún hombre, de modo que no es propio de ninguna colectividad y tampoco se elige de manera voluntaria, puesto que su alcance no depende de la elección humana. Así, la noción de ley en uno y otro caso es muy diferente. En el judaísmo, Dios es Alguien que está por encima de la ley, mientras que en el budismo la ley universal rige lo existente. Lo que en el primero de los casos remite a algo personal, en el segundo es ambiguo e impersonal; en uno se establece que la primacía es de un tipo magno de ser y en el otro no hay alguien, sino algo que no puede ser sometido a los conceptos ni a la palabra.
Heschel (1973b) considera preferible mediar la voluntad divina y resonar su mensaje a través de la lengua humana en vez de callar y dejar hablar a un silencio ambiguo; de esto se desprende que “la costumbre del místico es ocultar; la misión del profeta es revelar” (p. 109). No obstante, tal como cuestionó Sexto Empírico al advertir el problema de creer en lo que otros dicen, ¿cómo podríamos comprobar que un individuo tiene la razón y que es el indicado para dar un mensaje verdadero a todos los demás? Tal pregunta, matizada de escepticismo, no es elaborada por todos los que siguen de manera cabal a quienes ven como líderes. En el otro extremo, Heschel (1984) aseguró: “Como parte que somos de Israel, estamos dotados de una certeza muy rara, muy preciosa, la certeza de que no vivimos en un vacío. […] Vivimos entre dos polos históricos: Sinaí y el Reino de Dios” (p. 546). En esa óptica, la dificultad de contemplar la vacuidad reside en que implica soltar la sensación y la consigna de haber sido elegido, cayendo en cuenta de que no hay quien elija. Incluso en el caso eventual de alguna elección, esta tendría que manifestarse hacia todos los humanos. La opción por el vacío supone, de forma irrenunciable, el desapego a ciertas creencias; lejos de ello, Heschel (1984) considera que “la fe es apego y [que] ser judío es estar apegado a Dios, a la Torá y a Israel” (p. 425).
El compromiso con la noción de la nada, llevando su consideración hasta las últimas consecuencias, adviene la duda del yo, a saber: el desapego hacia la idea de lo que uno mismo es. Si no hay un yo, tampoco podría existir una alianza personal, exclusiva e intransferible. De este principio se deriva un desacuerdo mayúsculo e irreconciliable entre el judaísmo y el budismo. Contrario a la motivación de los bodhisattvas, Heschel (1984) considera que “la eliminación del yo no es en sí misma una virtud. […] Si la aniquilación del yo fuera virtuosa por sí misma, el suicidio sería el clímax de la vida moral” (p. 508). En el planteamiento budista, cabe aclarar, la negación del yo no es atribuida a la exclusión de todos los constituyentes que integran el ser del humano, tales como su corporalidad o su vida, sino de las ideas que encadenan su libre expansión, sometiendo a la persona a un conjunto de etiquetas sobre sí. La visión hescheliana, por el contrario, aboga en la primacía de un yo que aspire a volverse colectivo, mediando junto a otros para favorecer lo que es justo para los demás. En sus palabras, el rabino afirma: “Nuestro afán no está cifrado en momentos aislados de anulación del yo, sino en una sobria y constante afirmación del yo de otros seres, en la capacidad de experimentar las necesidades y los problemas de nuestro prójimo” (Heschel, 1984, p. 509).
Es loable la apertura y lealtad social que se encuentra intrínseca en el auténtico interés por la causa de los demás; el problema es cuando se encuentra fricción entre esa causa y la propia. Llegados a tal punto, resulta oportuna la noción de Nishitani (2003) que a la letra dice: “El yo mismo regresa a su propio fundamento sólo cuando mata a todo otro, y, en consecuencia se mata a sí mismo” (p. 330). Es evidente que esto no debería tomarse de manera literal, sino que la alusión del filósofo manifiesta que una vez que se excluyen las expectativas sustentadas en el egoísmo es posible el resurgimiento de una causa común en la que no prevalece la priorización del beneficio individual. Matar al yo es deshacerse de lo que uno ha creído de sí mismo; matar al otro es romper la etiqueta que le hemos conferido, logrando así la apertura para conocerlo sin prejuicios.
En lo que coinciden el judaísmo y el budismo, o al menos Heschel y Nishitani, es resumido en palabras del segundo: “Nos engañamos al suponer que la existencia real es la del yo que desea ser él mismo, sin fundamentarse en Dios, y de ahí que surja la nihilidad del fundamento de su propia existencia” (Nishitani, 2003, p. 96). Justo en el momento en que la persona cae en cuenta de que su fundamento no puede estar del todo sostenido por su propia fuerza, comienza a operar la conciencia de algo mayor que le puede aportar cierto poder. Puede discutirse si esta experiencia es una reacción de una psique que se percibe en desventaja y que crea la fantasía de algo trans-personal o si en verdad la conciencia de la limitación faculta la apertura de canales de captación extraordinarios más allá de lo sensorial.
En Heschel, el valor de la vida del hombre está enraizado en su respuesta a Dios; en Nishitani, la operatividad de la vacuidad es posible cuando se ha renunciado a la propia fuerza y a la limitada intelección narcisista. En ambos pensadores coexiste la noción de que lo humano es frágil y que cada persona puede encontrar, en el guiño con lo trans-personal, la aspiración sublime que conferirá a sus días una auténtica reverencia ante lo inefable. Heschel y Nishitani, cada uno a su manera, advierten la necesidad de romper con la forma en que el mundo opera y concluyen que la norma de vida elegida por cada persona no debe ser asumida como una ley para todos. Para Heschel, el estado de desgracia que antecede al vínculo con el pathos divino puede ser nombrado como crisis; a su vez, el logro de la conciencia de lo que Nishitani llama vacuidad, tiene el precedente de la experiencia de nihilidad, caracterizada por tocar el fondo de la insignificancia individual.
Si bien pueden establecerse algunas similitudes como las descritas, la diferencia entre los dos se reitera en lo tocante a sus ideas sobre las consecuencias de los actos. En franco contraste con la doctrina del karma, Heschel (1973a) considera que “…la retribución, según la teología del pathos, se entiende no como una operación ciega de las fuerzas impersonales sino, por sobre todo, determinada por la libertad de la Persona divina, así como también por la libertad del hombre” (p. 144); visto de tal manera, lo que sucede en el mundo es resultado de la colaboración entre el hombre y la voluntad divina. Sin embargo, de esta apreciación se desprende la objeción hacia la permisividad de Dios frente la maldad y la injusticia que acontecen en el mundo; la respuesta de los religiosos ante esta contraposición se centra en atribuir los problemas del mundo a la negligencia del hombre y de la mujer, así como a su incumplimiento del acuerdo con Dios, tal como se muestra de manera didáctica en el Génesis.
Por su parte, la consideración del samsara, como ciclo terrenal de la vida, confiere una óptica de comprensión de la injusticia, la violencia o el sufrimiento, a partir del apego, de modo que lo que sucede al humano, si bien puede ser resultado de un proceso cíclico, también se asocia con su manera de responder a este espacio saturado de ilusiones. Además, muchos de los conflictos acontecidos en la historia están asociados a cuestiones religiosas, sobre todo cuando en ellas prima el deseo de establecer la propia creencia como la más importante. Según observa Nishitani (2003),
la intolerancia […] tiene que ver esencialmente con el hecho de que la fe nace de una perspectiva personal: la perspectiva de una relación personal con un Dios personal. Esto es así porque, en definitiva, en la religión lo personal contiene alguna clase de egocentrismo. (p. 273).
Si el afán del yo es diluido, no cabría ninguna aspiración religiosa, porque la vinculación íntima con Dios, la máxima intención posible, sería nulificada al no existir un yo que la desee para sí. De tal manera, la desarticulación de semejante aspiración volvería obsoleta a cualquier religión.
El peligro de asumir la nada quedó patente con el juicio realizado a Eckhart. La mística del dominico alemán, testigo del fruto de la nada, recibió un rechazo absoluto por parte de la Iglesia de su tiempo. Sin una auténtica justificación teológica, “Eckhart fue juzgado por la lectura que hacía de la vida y por la intención que puso en comunicar su verdadero sentido a doctos e ignorantes” (Vega Esquerra, 2011, p. 19). Como era de esperarse, su proceso de excomunión estuvo lleno de controversias, falsos testimonios y exageraciones insostenibles. Eckhart murió sabiéndose juzgado y excluido. Resulta irónico que quien propuso la virtud del ser separado haya sido expulsado y asilado por las autoridades de la religión que profesó. Ese hecho es evidencia de la magnitud que alguien logra cuando es capaz de aislarse de las pretensiones comunes. En el año 1329 se pronunció la Bula In agro dominico, la cual muestra la poca receptividad que logró la teología eckhartiana y excluyó al místico del reconocimiento eclesial. Siete siglos después, Nishitani (2003) invitó a la “reconsideración seria” (p. 117) del pensamiento del Maestro Eckhart, sobre todo en una época en la que se ha vuelto urgente la comprensión de lo trans-personal.
5. Conciencia de lo absoluto
Una variante de la superación del yo es la trascendencia del ego. La idea de estar más allá del ego consiste en no estar supeditado a la influencia de la vanidad o de la soberbia en la búsqueda espiritual. Según lo entiende Wilber (2010), “el misticismo no consiste en una regresión al servicio del ego, sino en una evolución que conduce a la trascendencia del ego” (p. 204). Es en esa travesía en la que se desvanece el yo usual para encontrar al verdadero yo, el que no habita en las ideas de uno mismo, sino en el divorcio con ellas. El ser humano logra encontrarse cuando pareciera que se pierde a sí mismo; en la aceptación de su desconocimiento consigue conocer aquello a lo que antes no tenía acceso.
Dejarse fluir por la inspiración denota conciencia de que el propio ritmo no era el que suponíamos, sino aquel al que accedemos cuando soltamos el control. Mirar a lo profundo se vuelve un mirar hacia lo más alto, justo en el punto en el que ya no existe la distinción entre lo que está más alto y lo que está más bajo. Todo esto supone una lógica inversa a la convencional, la propia del que escapa de la fórmula ordinaria y se adentra en otro orden de ideas, en apariencia caótico, que favorece una construcción cuya arquitectura escapa del propio criterio. En consideración a estos aspectos tiene resonancia la conclusión de Wilber (2010): “Estoy firmemente convencido de que la paradoja será el núcleo de cualquier nuevo paradigma comprensivo” (p. 283). La paradoja existe cuando se quiebra la estructura cotidiana; solemos considerar contradictorio aquello que se expone de manera distinta a la dicción que solemos utilizar.
Penetrar una lógica inversa, notando que lo acontecido en el mundo material forma parte del conglomerado de ilusiones que se confunden con lo real, es similar a lo que se ha solido llamar despertar. Ahora bien, para lograr despertarnos requerimos de un sueño que anteceda la vigilia; no hay despertar posible sin el despido del sueño. Cuando se abren los ojos y se logra morder la luna se observa que “la característica de todas las cosas es el engaño, parecer lo que no son, como el sueño, el espejismo, la ilusión mágica y el eco” (Arnau, 2005, p. 80). Así, como debe distinguirse la demarcación entre el sueño y la vigilia, también corresponde hacerlo entre lo que puede ser sabido y lo que no. La ironía se mantiene, en todo caso, porque, tras el uso de la demarcación inicial, las fronteras se derrumban por compartir la esencia ilusoria que contamina lo existente.
El que la razón sea una especie de ilusión no debe ser juzgado en el plano de una visión hermética o simplista; por el contrario, cuando el plano de la perspectiva es abierto u holístico, se percibe que la razón es una elaboración que se sostiene a partir de aspectos que no son, en forma alguna, racionales. Desde tal enfoque puede admitirse que la razón es un modo de reacción. “La actividad [de la razón] depende de lo que uno percibe, de lo que uno ve, de lo que uno siente. Según esta forma de entender la razón, lo inteligible ya no está tan separado de lo sensible” (Arnau, 2005, p. 86). Resulta fundamental constatar los límites, tanto del ser como del saber. No suele ser bienvenida la idea de los límites, menos en los casos en los que la pretensión ha cegado la cordura; de tal modo, “la paradoja puede considerarse un obstáculo o una fuente de inspiración. Lo que para unos es la pasión del pensamiento para otros es un problema insoportable” (Arnau, 2005, p. 165).
Decir que “el saber” tiene límites, no representa una invitación para desistir del ejercicio racional; al contrario: representa un reto que impulsa a llegar hasta la frontera que sea posible. Afirmar que “el ser” tiene límites, no implica sentarse con pasividad y esperar que las circunstancias nos absorban en lo ordinario; en todo caso, los límites son ocasión ineludible para replantear lo que hemos considerado verdad y para vislumbrar el entorno desconocido que, al igual que el universo, nos absorbe en su inmensidad sin que lo notemos. Cuando vemos la frontera acontece su disolución, pero esto no excluye la importancia de poseer un pasaporte. Saber que “el ser” tiene límites, no cierra la puerta a la intuición de su unión con algo que es ajeno a nuestro ser, pero que comparte una vacuidad perenne. Considerados estos aspectos, “la ignorancia ya no es ver lo impermanente (anitya) como permanente (nitya), lo doloroso (duhkha) como dichoso (sukha) o lo que carece de esencia (anatman) como con esencia (atman). No. La ignorancia es ahora aferrarse a esas dualidades” (Arnau, 2005, p. 173). La ilusión existe en la demarcación, pero más iluso resulta no percatarse de la frontera que debe diluirse. Así como los extremos de una línea recta tienen la apariencia de contrariarse entre sí, el ser y la nada, así como la verdad y la ilusión, conforman la línea de la realidad humana.
Es cierto que “el pensamiento de Nāgārjuna es un esfuerzo por alejarse de la idea de que hay un lenguaje no humano que la realidad habla y por tanto que hay una verdad en ese lenguaje” (Arnau, 2005, p. 211), pero esto no significa que no se elaboren significados a partir de lo que representamos. Desembarazarse de la etiqueta implica comprender la vacuidad del mundo y de todo lo que podemos representar a partir de él. Aquí no se discute la posible belleza de la naturaleza o el gusto de observar el amanecer, sino que se constata que lo que representamos, a partir de esos fenómenos se asocia a lo que deseamos ver, a través de ellos o al ánimo que anteceda nuestra percepción. A pesar del estereotipo optimista que asegura un significado trascendente a nuestra estadía humana en este planeta, no somos capaces de dimensionar todas las realidades espaciales que se escapan de nuestra vista o consideración. Si lo que está fuera de nosotros nos habla, entonces hay demasiadas voces que no logramos escuchar en el cosmos. Por el contrario, si nuestro aparato representacional se evidencia en lo que figuramos, a partir de lo que vemos a nuestro alrededor, entonces, tal imaginario es el que debe ser constatado para percibir su condicionamiento y contingencia. En ese sentido, Goldstein y Kornfield (2012) aluden que “no se trata de que tengamos que desembarazarnos de los pensamientos para experimentar la vacuidad, porque los pensamientos, en sí mismos, están vacíos y carecen de entidad” (p. 251). Más que dudar de cada una de las cosas que percibimos, cabe cuestionar el filtro con el que las hemos percibido. La duda no debe ser depositada de forma exclusiva en el entretejido de la subjetividad, sino en el telón de fondo de la condición humana desde la cual elaboramos cada asociación de ideas.
Suele generar desgano la idea de integrar el ser y el no-ser, incluso su sola apreciación. En una especie de queja valiente, Cioran (2010) reprochó a las tradiciones religiosas su alarde de suprimir la individualidad. En palabras del filósofo rumano:
Desde los Vedas, pasando por Buda y por Cristo, no he descubierto más que enemigos de mi necesidad. Me ofrecieron la salvación en mi ausencia; todos me exigieron que me privara de mí mismo. Ser yo ellos, o su Dios, ser anónimo en la nada, cuando mi orgullo reclamaba mi nombre incluso en la nada. (p. 30)
A pesar de que es comprensible la lucha por la permanencia del ego en el umbral de lo trans-personal, la prueba definitiva es la disolución voluntaria que solo puede derivarse de la conciencia de que “el ser y el no ser forman una unidad inseparable” (Wilber, 2006, p. 106). Al asumir la integración del ser y la nada, “cuando se comprende que uno mismo es el Todo, no queda fuera de uno nada que pueda infligir sufrimiento, […] sólo las partes sufren, no el Todo” (Wilber, 2006, p. 78). Podría encontrarse cierta arrogancia en la indicación de que el individuo también podría ser el Todo, pero debe captarse que cuando el individuo es el Todo no hay vanidad que habite en el ego, justo porque se ha logrado diluir, al menos durante el instante en el que la noción del Todo apareció. Aludir al Todo, en su sentido absoluto, implica el reconocimiento de que jamás ha nacido y que tampoco morirá. Si el ser termina por sustraerse, la presencia de su vacuidad permite su indestructibilidad: si ya no es, no hay manera de afectarlo. Goldstein y Kornfield (2012) hacen mención de la reveladora reflexión del sabio taoísta Chuang-tzu: “Puedo comprender la ausencia de ser; pero ¿acaso hay alguien que pueda comprender la ausencia de nada? ¿Quién puede comprender que, ahora mismo, por encima de todo, el No-ser sea?” (p. 266) En esta noción queda amparada la idea de que la nada puede ser intuida y, más importante aún, que no puede ser destituida de su trono inexistente. No hay ansiedad ni necesidad de demostración alguna en esa cumbre profunda que es la nada. El culmen de todo lo existente se armoniza en la majestad de la nada; visto así, “cuando seamos nada podremos estar en paz con todo lo que es” (Goldstein y Kornfield, 2012, p. 266).
Las cosas que existen no permanecerán para siempre, su núcleo las orienta al cambio; por el contrario, aquello cuya esencia es total vacuidad no tiene la opción de cambiar. La noción de ser el Todo, no solo una fracción, sino copartícipe de tal, permite que la idea de la muerte se modifique. En un plano de semejante amplitud, la muerte es una especie de traslado o retorno. Creemos que lo que somos morirá, cuando la existencia corporal desista y nuestra materia se corrompa, pero no tenemos la certeza de que lo que somos sea lo que creemos ser. Estamos lejanos de ser el personaje que hemos representado en cada una de las escenas de esta pomposa teatralidad vital. “El problema de la muerte, el miedo a la nada, se convierten en el núcleo central del ser que se imagina que no es más que una parte” (Wilber, 2006, p. 106); pero cuando la demarcación es rota, el miedo se desvanece y deviene la contemplación de la vacuidad. La vida que nos corresponde es un tiempo que no permanecerá para siempre; por su parte, la entrada a la dimensión del no-ser, que es también atemporal, no posee ningún fin. Es posible que algo similar haya comprendido Schopenhauer (2011) cuando señaló que “es raro que un hombre, al final de su vida, si es a la vez sincero y reflexivo, desee volver a comenzar el camino y no prefiera infinitamente más la nada absoluta” (p. 128).
6. La frontera de la vacuidad
La luz se hace presente cuando la antecede una seria convivencia entre el humano y el abismo. La niebla que cunde en el abismo está enrarecida con distorsiones, incertidumbres y sinsentido, todo lo cual conforma una agobiante experiencia de nihilismo.
Estamos sujetos a la distorsión, sobre todo cuando no ofrecemos ninguna duda ante los saberes recibidos o las formas con las que nombramos las fracciones de realidad que nos interpelan. En ese sentido, “la palabra vacuidad es tan traicionera como las demás” (Arnau, 2005, p. 253), de modo que una vez que hemos renunciado a los conceptos preestablecidos aún prevalece el reto de poner en duda lo que significa avanzar. Nishitani (2003) expuso el significado central de la vacuidad cuando afirmó que “el agua no moja al agua [y] el fuego no quema al fuego” (p. 127). Del mismo modo, la vacuidad no puede vaciarse ni el ser puede hacerse ser. A su vez, el humano no puede humanizarse, ni la conciencia es conciencia de sí misma. En tal orden de ideas, el agua requiere de algo que pueda ser mojado y el fuego necesita de aquello que devorará con su naturaleza destructora; el humano requiere del otro para poder abogar por su cualificación y mejora, tal como la conciencia requiere de aquello que se nos presenta. Cada cosa es vacía en sí misma, porque requiere de algo que la complemente, incluso para constatar su propio efecto. Podemos atestiguar que una mano no es capaz de agarrarse por completo a sí misma, tal como nuestros pies necesitan una base para lograr pisar. En tal plano de contingencias, Nishitani (2003, p. 211) refiere que
…si el ojo pudiera verse a sí mismo no sería capaz de ver nada más. El ojo dejaría de ser un ojo. El ojo es ojo a causa de ese no-ver-esencial y, a través suyo, ver es posible. El no ser un ojo (no-ver) constituye la posibilidad de ser un ojo (ver). (p. 211)
En virtud de ello, si entendemos a Dios como un Ser que requiere del humano, en la suposición de que no es capaz de adorarse a sí mismo y de que necesitó crear a quienes lo adoran y buscan su gloria, lo estamos dotando de la contingencia que es propia de las cosas perecederas. Resulta poco aceptable la proposición de un Dios contingente a la acción del hombre y de la mujer, a pesar de ser notable la efectividad de tal noción para propiciar certeza sobre lo que hacemos y ofrecer valor a nuestro compromiso. La única manera concebible de que algo absoluto no sea contingente, de modo que no dependa de algo externo para ser lo que es, apunta a una especie de nada absoluta. Podrá objetarse que incluso la nada necesita al ser, que supuestamente sería su contraparte, para entonces lograr constituirse como nada; pero tal argumento es insostenible, al menos desde la premisa de que, sin la existencia del ser, la nada ya era y siempre ha sido. La contingencia de las cosas también puede ser atribuida a cualquier enseñanza recibida o al orden con el que se han establecido nuestros saberes; a esa línea se circunscribe Nāgārjuna (2003) al referir lo siguiente: “No existe ningún dharma no surgido en dependencia, luego por tanto, no existe ningún dharma que no esté vacío” (p. 160).
El desconocimiento de la contingencia y vacuidad de las cosas y nuestra pretensión de dotarlas de un sentido que no tienen, provoca una distorsión que resulta palpable cuando surge la incertidumbre. No obstante, nuestra idea de certidumbre también puede ser sometida a revisión; contrario a lo usualmente pensado, Nishitani (2003) considera que “la verdadera libertad es […] una autonomía absoluta en el campo de la vacuidad, donde no hay nada en qué confiar” (p. 353). La libertad no consiste en tener protecciones o sostenes, sino en independizarse de los mismos. No contar con certidumbre alguna, lejos de ser una prisión asfixiante, genera una libertad vital. En función de que no hay certezas, tenemos derecho a equivocarnos; si no hay alguien que vigile nuestra conducta desde el Cielo, entonces somos responsables ante aquellos a quienes dirigimos nuestros actos; si no existen lineamientos unívocos sobre cómo debe ser vivido el poco tiempo que nos corresponde, nuestro panorama de opciones es tan abarcador como lo sea nuestra creatividad.
Si “la esencia de todas las cosas es su falta de esencia” (Arnau, 2005, p. 71), entonces se entenderá que “en las profundidades de nuestro propio ser no existe absolutamente nada permanente a lo que podamos aferrarnos” (Goldstein y Kornfield, 2012, p. 112). Esto no nos pone a la deriva, solo nos ofrece la evidencia de que ya lo estamos. De esto derivan un par de acepciones de lo que es el nihilismo, “en la acepción positiva, la destrucción filosófica de todo presupuesto y todo dato inmediato; en la negativa, por el contrario, la destrucción de las evidencias y certezas del sentido común por parte de la especulación idealista” (Volpi, 2005, p. 25). Vivida a profundidad, la experiencia nihilista conduce a la pérdida de sentido, lo cual podría tener la facultad de detonar una elaboración más precisa para el proyecto que deseamos forjar durante la existencia.
El vacío no es algo a lo que debemos enfrentar en cada caso que se presenta, sino que es posible realizar su apología, considerando el efecto que produce en las elecciones de las personas que lo experimentan. Para salir airoso de la vivencia nihilista, primero debe acogerse el nihilismo con intensidad. Aludiendo la propuesta de Nishitani, Heisig (2003), concluye que
el primer paso a la duda radical es permitir que uno mismo esté tan lleno de ansiedad que aun la frustración más simple y más privada pueda revelarse como síntoma de la carencia radical de sentido que aflige a toda la existencia humana. (p. 17).
A través de tal experiencia de nulidad, si logran evadirse una serie de obstáculos impertinentes, se consigue centrar la atención en construir un proyecto propio. Siendo testigos de la implicación de la vacuidad podemos reconocer que “en el caso de la muerte no nos encaramos a algo que nos espera en un futuro, sino a algo que viene al mundo con nosotros desde nuestro nacimiento” (Nishitani, 2003, p. 40).
El camino hacia la conciencia de la vacuidad es precedido por la vivencia de la nihilidad. De hecho, “el núcleo mismo de la enseñanza budista consiste en comprender la naturaleza insubstancial, vacía y carente de identidad de todos los fenómenos” (Goldstein y Kornfield, 2012, p. 209); esto no es vivido con sosiego y ternura en un primer momento, toda vez que de ello se desprende la sensación de absurdidad nihilista. Tras el desvelamiento de la condición vacía de todas las cosas ya no hay disputa ni decepción, sino comprensión de la situación finita y perecedera que nos corresponde. Es por ello que “para el que tiene sentido la vacuidad, todo tiene sentido, para el que no tiene sentido el vacío, nada tiene sentido” (Nāgārjuna, 2003, p. 159). El asombro ante lo absoluto también se vuelve comprobación de la vacuidad. Es difícil trascender la experiencia de nihilidad cuando esta no es permitida. Una laudable recomendación al respecto es ofrecida por Volpi (2005):
Si de veras se pretende superar el nihilismo, no tiene sentido producir resistencias y reacciones, ni erigir las frágiles barreras de nuevos valores improbables. Más bien, es preferible dejar que el enorme poder de la nada se libere y que todas las posibilidades del nihilismo se agoten hasta su cumplimiento esencial. (p. 116)
La nihilidad debe ser asumida como preámbulo de la conciencia de la vacuidad. Solo en el reconocimiento del abismo se logra la ascendencia a una condición extática de la que se destila una concepción alterna de la realidad.
En la idea de Nietzsche (2004), “cuando un hombre se auto-suprime, hace lo más estimable del mundo; con ello, casi se merece vivir” (p. 118). Sin duda, la evolución del pensamiento del filósofo de la tragedia es una fehaciente prueba de nuevas significaciones. La elección por la contemplación de la vacuidad no arroja satisfacciones inmediatas, pero sí extiende la alternativa de liberaciones manifiestas. Como toda pieza de arte, la persona debe trabajarse a sí misma con el fin de pulirse o rescatar de sí la mejor expresión posible. Nishitani (2003) testifica que “el pensamiento de Nietzsche maduró tras pasar por los fuegos purgativos de la visión del mundo mecanicista y fue capaz de enfrentarla al modo de ser humano nuevo” (p. 107).
Quizá la vacuidad no nos conduzca a la plena comprensión de lo sublime, pero sí a la novedosa resolución de sabernos constitutivos del Todo, a través de una nada que está presente en la deidad de lo absoluto. Aquellos que contemplan la vacuidad, que reconocen la presencia envolvente de la nada, son tildados de pesimistas por contrariar la dulce armonía de un mundo irreverente. La desaprobación social no constituye ningún obstáculo para la militancia del que despertó a un nuevo orden de la cosas; ser destituido o rechazado representa parte de su propio camino de vaciamiento y renuncia.
Héctor Sevilla Godínez en dianet.unav.edu/
José Ignacio Peláez Albendea
5. Una conversación sobre Dios: Lilí Álvarez y Elena Fortún
A partir de la carta n. 20 del epistolario, comienza a aparecer con frecuencia Dios:
He conocido estos días a una persona que ha influido en mi vida de manera muy extraña y muy buena. Me ha hecho pensar en Dios, ¿sabes? Yo siempre he sentido una fe muy ingenua que no solo no iba acompañada al razonamiento, sino que se separaba de él por completo… Y sigo teniéndola. Pero no me había preocupado nunca de esta parte espiritual de la vida y de la salvación y la alegría que hay en ella (LAFORET y FORTÚN: 2017, 75).
Este es un texto fundamental para entender la fe de Carmen Laforet antes de su encuentro con Elia María González-Álvarez y López-Chicheri, más conocida como Lilí Álvarez. La fe de Laforet era una fe sentimental, nada razonada, y me atrevería a decir, muy poco formada: un sentimiento, más que una convicción, que una vez asumida libremente, compromete a toda la persona: cabeza, voluntad y corazón. Y continúa:
… no es ningún espíritu seráfico ni mucho menos, sino alguien que ha vivido y ha sufrido y que vive plenamente aún, y que ha podido encontrar la alegría y la paz en el sentimiento de amor de Dios… Y lo que me parece más extraño, en su sujeción a las reglas de la Iglesia, de una manera absoluta. Tanto me ha impresionado, que me he dedicado estos días a leer libros religiosos. […] [entre otros ha leído]: La destinación del hombre, de Berdiaev. Hay dos capítulos, ‘La moral evangélica y la moral farisaica de la ley’ y ‘La actitud cristiana con respecto a los pecadores y malos’, que me impresionaron mucho (LAFORET y FORTÚN: 2017, 75).
Y concluye con esta reflexión sobre su vida anterior:
Yo no sé por qué he pensado tan poco hasta ahora en el cristianismo y en la alegría que puede dar y en el amor que cabe dentro de él, sublimando las pasiones que uno tiene por fuerza. Quizá te aburro con estos temas que ni siquiera desarrollo; a ti que estás en paz de Dios sobre tus pinos con sol y nieblas, con tu soledad tan llena de ternura para todas las cosas que alcanzan tus ojos… (LAFORET y FORTÚN: 2017, 76).
Elena Fortún le contesta a esta carta y otra posterior de Carmen Laforet el 19.9.51, y después de informar a su amiga de lo mal que va su salud, le dice:
Me alegra mucho que hayas encontrado una persona que te haya hecho pensar en Dios y en la salvación. En realidad, tu fe sencilla y sin razonamiento es la verdadera. La razón no tiene casi nada que hacer en lo eterno. Yo leo ahora muchos libros de religión que me prestan las monjitas. Algunos son insoportables, melíferos, llenos de superlativos a que a mí me producen un efecto nauseabundo, pero hay otros verdaderamente interesantes. (LAFORET y FORTÚN: 2017, 79).
Es interesante esta reflexión de Elena Fortún, con la que ya nos hemos encontrado en otras ocasiones, y que corresponde, si he interpretado bien sus sentimientos, un rechazo a determinadas palabras y actitudes poco seculares, melosas, ñoñas, cursis, que abundaban en esa época –y en otras– y que a no pocos santos les producía igual rechazo, sin que esto significara un desprecio a la fe; es, para entendernos, más bien una actitud que dicta el sentido común y la sensibilidad humana bien formada. Un ejemplo de esa reacción es este texto de San Josemaría Escrivá, referida al culto litúrgico:
… lo han hecho dulzón y suave. (…) Bambalinas y teloncillos de teatro provinciano. Floripondios de papel y trapo. Imágenes relamidas, de pastaflora. (…) Cacharros feísimos (…) Apenas se ve la cruz entre la baraúnda de nubes de algodón y docenas de velas de procedencia química. Cánticos de opereta. (…) No quiero hablar –no debo: faltaría a la caridad– del ambiente piadoso ordinario en esas funciones (no, cultos). Hijos, volvamos a la sencillez de los primeros cristianos… (…). Arte serio, lleno de grave majestad (ESCRIVÁ DE BALAGUER, San Josemaría:1935, nn, 251-255,citado por RODRÍGUEZ 2002, 671).
La importancia de la formación teológica
Elena Fortún no rechaza la razón como modo de llegar a Dios, pues le ayudan libros que dan razón de la fe, sólidos y escritos con talento teológico y literario:
…pero hay otros verdaderamente interesantes. San Agustín, San Francisco de Sales, con su Introducción a la vida devota, Santa Teresa, a la que yo adoro porque sabía más psicoanálisis que Freud. He leído un libro que se titula San Pablo escrito por un profesor de Religión alemán, que me ha gustado mucho. Son los primeros años de la Iglesia, desde tres años después de la muerte de Cristo hasta treinta o cuarenta años después. Las primeras predicaciones, las luchas con el pueblo judío, los primeros mártires. He leído también la historia de Santa Mónica, la madre de San Agustín (años del 300 y pico al 400), y ahora acabo de leer uno completamente americano escrito por un jesuita que está en América y que se llama Una fuente de energía, que me ha interesado grandemente (LAFORET y FORTÚN: 2017, 79-80).
Y después de unas reflexiones sobre los libros, comenta lo que le decía Carmen en su carta, y resalta la importancia de unas convicciones firmes para la conciencia: “Sí, querida mía, aunque te parezca extraño es preciso pertenecer a una religión y sujetarse a sus dogmas. De otra manera, no hay nada estable en la conciencia” (LAFORET y FORTÚN: 2017, 80). Y concluye con un consejo sobre la formación religiosa de sus hijas:
Enseña a rezar a tus hijitas. Diles que hay un Dios que es su padre y se ocupa de ellas, y que un ángel se queda a la cabecera de su cama mientras duermen, y las cubre con sus alas. Ello es bonito como un cuento, y es además el símbolo de una gran verdad. ¿Tienes mi libro El cuaderno de Celia? Es la primera comunión de Celia (LAFORET y FORTÚN: 2017, 80).
La confianza en la oración de petición
Y concluye la carta ofreciendo su oración por lo que necesite su amiga; es hermoso constatar la confianza que tenía Elena Fortún en ese momento de su enfermedad en los frutos de la oración de petición. Para entender lo que dice, conviene saber que en las cartas de Laforet aparecían con frecuencia los apuros económicos:
Yo te ofrezco una ayuda auténtica. Es preciso que me digas lo que económicamente deseas y lo que esperas, y yo se lo pediré a Dios. Te aseguro que lo tendrás. Nunca me niega nada, y creo que a nadie, pero yo tengo muchas horas para rezar (LAFORET y FORTÚN: 2017, 80).
Carmen Laforet le escribe en seguida, subrayando la centralidad de Jesucristo y el Evangelio:
He leído muchos libros místicos estos días y no me convencen nada. Solo me convence el Evangelio y la palabra de Jesús. Ahí hay una hermosura sublime. Todo lo demás me parece falso y hasta desviado (LAFORET y FORTÚN: 2017, 81).
Y en otra carta posterior, le responde a la oferta de ayuda en oraciones con una declaración significativa, que va precedida de una frase: “lo he pensado mucho”, para dar cuenta de su relevancia: le pide que rece para que tenga la alegría interior; la iba a gozar de un modo inesperado poco tiempo después, como veremos:
Lo que me dices de pedir por mí me conmueve mucho porque creo en ello de todo corazón. Pero no quiero que pidas cosas materiales. Mira, las angustias de dinero que he tenido algunas veces me han importado, en realidad, tan poco que ni vale la pena pensar en ellas. He reflexionado mucho, seriamente, de verdad en lo que más deseo, y te pido que le pidas a Dios para mí solo una cosa: que yo tenga por dentro esa euforia de vivir, esa alegría interior que yo conozco bien, y que a veces pierdo desastrosamente. Cuando estoy sin ella, me parece imposible vivir. Los medios de tenerla son muy diversos… Yo no me atrevo nunca a pedir a Dios que me conceda los que me parecen más seguros… Esos desembocan en lo contrario. Tú pídele solo, para mí, el resultado […]. Es necesario que te cures. Pídeselo tú también a Dios. Quiérelo tú… A mí me haces muchísima falta (LAFORET y FORTÚN: 2017, 83).
En cartas posteriores de Carmen Laforet hablan de amigas comunes: Fernanda Monasterio, de una niña que le ha pedido a Elena Fortún la dirección de Laforet –Esther Tusquets–, y de Lilí Álvarez:
He leído tu carta (en la que me hablabas de religión) a esta amiga mía a quien quiero y que ha encontrado en Dios la felicidad de su vida. Es Lilí Álvarez […] Ha escrito un libro sobre espiritualidad y deporte. […] Desde que yo te escribí diciéndote que rezaras por mi alegría, yo estoy alegre ¿Es influencia tuya? […] ¿Conoces los libros de Leon Bloy? (LAFORET y FORTÚN: 2017, 88).
Elena Fortún le contesta el 13.10.51. Le cuenta a su amiga las pruebas médicas a las que le someten para buscar un remedio para su enfermedad y lo agotada que se encuentra; y a continuación, comenta su carta sobre la lectura del Evangelio:
En una de tus cartas me dices: ‘Solo en el Evangelio hay una hermosura sublime. Todo lo demás me parece falso y hasta desviado’. Es exacto. Desviado. Es la palabra justa. Lo ha desviado la humanidad para ponerlo en su camino. Lo ha achicado para poderlo entender. [Y le relata una historia que cuenta Hesse sobre un abad que había impuesto a un amigo una penitencia: que oyera Misa al alba y rezara por la noche tres padrenuestros y un himno mariano; a su amigo le pareció pueril y el abad le contestó]: ‘En comparación con Aquel a quien dirigimos nuestras preces, todo lo que hacemos es pueril’. Yo sé que Aquel me oye, que tal vez existo en Él y que todo cuanto deseo me lo da. Me parece que las cosas materiales con más facilidad que las espirituales… no sé por qué. Pido por ti (LAFORET y FORTÚN: 2017, 90).
Carmen Laforet le contesta en seguida y, después de manifestarle el gran afecto que le tiene, abre de nuevo su corazón a su amiga y le manifiesta una preocupación –casi una declaración de lo que más le importa en la vida– y le pide que rece por esa intención:
Reza tú para que yo tenga mi equilibrio y mi trabajo. Nada más necesito. Reza también para que yo no haga daño a nadie. Tú sabes qué difícil es esto y cómo muchas veces no depende de nuestra voluntad en absoluto. Me gustaría dar siempre serenidad y alegría a mi alrededor… Esto lo estimo más que lo que pueda hacer en literatura más adelante, y que todo […] Reza también para curarte. Yo creo que lo debes hacer. Haces mucha falta aquí. (LAFORET y FORTÚN: 2017, 94).
La búsqueda de la alegría interior en las dificultades de la vida y en el dolor
Otra carta de Carmen Laforet, de 19.10.1951. Se refiere a una actitud ante la vida:
Dices que encuentras que ella [Fernanda Regidor] coge valientemente la vida… ¿qué es el valor?
¡Cualquiera sabe! Yo dentro de mí tengo algo, una especie de aparato regulador que me hace ir a la alegría como al fuego. Sé que al fin el dejarse ir, el coger la vida, lleva a la destrucción. Sé también que la renuncia, muchas veces, lleva a otro estado de alma más sereno, más puro. Toda esta sabiduría no me sirve de nada, eso es cierto, en un momento decisivo; yo soy de las que se juegan la cabeza con los ojos abiertos. Pero sí me sirve para no irme a todo. Yo no me desparramo. Eso es lo que le dije a Fernanda que debía procurar hacer. No porque yo crea que esté mejor o peor, sino porque creo que un cierto podarse interiormente es algo muy bueno para uno (LAFORET y FORTÚN: 2017, 95).
Y después de esta reflexión sobre “un cierto podarse interiormente”, una cierta prudencia en la conducta y en la vida, que da serenidad de ánimo y paz al alma, señala el papel del dolor en la mejora de la persona, del dolor con sentido. Carmen Laforet ha ido cambiando y madurando con su amistad con Elena Fortún; lo cuenta así Carmen:
Las relaciones humanas son un misterio. Los caminos de Dios, un misterio, poniéndonos a nuestro paso seres que de pronto despiertan lo peor o lo mejor de nosotros o simplemente nos tienden una mano en un momento que lo necesitamos. […] tú a mí, no sabes cuánto me has hecho pensar y cuánto me has beneficiado.
¿Cómo no voy a quererte?
(LAFORET y FORTÚN: 2017, 96).
También, como hemos visto, las conversaciones con Lilí Álvarez, las lecturas que ha frecuentado estos años, especialmente el Evangelio, y la gracia de Dios:
Además, yo, como Dostoievski, creo en el dolor como fuerza de vida interior y de creación. Te voy a decir mi teoría –seguramente herética–sobre el infierno y el cielo. Creo que si uno purifica su espíritu lo suficiente alcanza el cielo ya aquí en la tierra. Si uno llega a sentir ese éxtasis de subir por encima de los pequeños o grandes deseos inmediatos, lo alcanza, y eso ya puede proyectarse a la eternidad. Esto puede sucederle a uno de muchas maneras. Yo creo que casi siempre a fuerza de haber sufrido; pero sabiendo sufrir…, sabiendo encauzar el sufrimiento hacia algo. ¿No crees? (LAFORET y FORTÚN: 2017, 96).
En carta del 30.X.51 vuelve Carmen sobre la alegría:
Lo importante es la alegría de dentro que tengo. Una alegría de maravilla… ¡Tú has rezado para que yo la tenga! Pide para que me siga, porque Dios te hace caso siempre, también en las cosas espirituales (LAFORET y FORTÚN: 2017, 99).
Le contesta Elena Fortún el 30.10.51. Le cuenta las curas que le hacen y cómo sufre. Y refiriéndose a las conversaciones con Fernanda Regidor y Carmen Conde, dice:
Tú, Carmen mía, tienes un espíritu maduro que me asombra. […] Tienes razón, el dejarse ir, lo que llaman ‘vivir la vida’, las lleva a la destrucción. Ese saber renunciar, ese podar los pequeños y grandes deseos es ir hacia un estado de pureza que es el camino del reino de Dios. Eso que me dices de encontrar el cielo ya en esta vida no es herético, es lo que todos los santos hicieron… y ha sido mi obsesión muchos años. Nunca encontré a nadie que me siguiera en esta esperanza hasta llegar a ti. ¿No crees que los niños viven casi siempre en ese Reino? [y después de contar de un modo bellísimo su experiencia en la infancia, concluye]: Luego solo el sufrir nos puede tornar a ello, pero creo que el sufrir material sirve menos (LAFORET y FORTÚN: 2017, 102).
Elena Fortún cuenta sus sufrimientos físicos, que casi la ahogan y presiente su muerte cercana. No le habían contado el detalle de su diagnóstico: un cáncer de pulmón con metástasis, que avanzaba inexorablemente. Pero, en medio de este sufrimiento sabe comunicar con muchas amigas, y particularmente con Carmen Laforet, y hacer el bien. Y también sabe descubrir la belleza de lo que tiene al lado, como en este párrafo de la carta:
Algunas mañanas, cuando entra un rayo de sol muy tempranito y da en la pared, un sol pálido de otoño… o cuando oigo a los pajaritos que ya no pían porque tienen mucho frío (ya ha nevado una vez) y suenan como crótalos, con mucha suavidad, cuando vienen a comer las migas que les echa la camarera… Entonces siento como una reminiscencia de una paz y dulzura que antes de esta enfermedad empezaba a sentir (LAFORET y FORTÚN: 2017, 102).
El 1.11.51. le contesta Carmen Laforet muy apenado por los sufrimientos de su amiga y continúa con el argumento de la purificación y el crecimiento por el dolor:
En mi vida siempre encontré motivos para renunciar a algo. [Y después de contarle su experiencia, continúa contándole una teoría que ha oído y le convence]: Los seres, en algunos momentos de nuestra vida podemos encontrarnos copados, encerrados, angustiados…, entonces, si uno tiene vitalidad, necesita escapar. Solo hay dos escapes. Uno por abajo… y otro, por arriba… Es más fácil en apariencia el primero, pero lleva siempre, después del éxtasis, a la muerte del alma, poco a poco… El otro es tan difícil que uno a veces cree que no puede seguirlo, pero una vez que lo consigue, o al menos cuando lo intenta, siente por dentro lo que tú llamas la Gracia, la alegría de vivir…, no la alegría de un momento, sino la de siempre. Yo creo que el valor es quizá el intentar esa superación y luchar por ella… ¿no te parece? Porque vale la pena. Eso intento hacer ahora. Pero en verdad tengo mucha suerte de encontrar quién me ayuda. Tú y otra persona (LAFORET y FORTÚN: 2017, 104).
“¡Qué difícil es aprender a vivir! Dios se ocupa de mí, como un Padre”
Elena Fortún le contesta el 20.11.51. Las cartas son cada vez más densas y profundas, más personales, a medida que la amistad entre las dos se hace más honda. Elena reflexiona sobre su vida, hace examen de conciencia y ve las luces y las sombras:
Tus cartas me hacen mucho bien. ¡Qué difícil es aprender a vivir! Algunas personas nacen sabiendo, otras no aprenden nunca, […] vamos aprendiendo a través de la vida. Tú, muy pronto, yo cuando se me iba acabando. ¡Qué bien eso de que hay que podarnos! Yo no lo he sabido y he dejado crecer ese árbol de deseos como ha querido. Algunas de sus ramas han dado frutos venenosos. ¡Bien lo he pagado! Ir descubriendo que el mundo espiritual tiene sus leyes como el material fue para mí obra muy lenta. Además, hay también leyes personales, porque Dios no nos trata a todos lo mismo. Un día vi que mi vida era como una pieza musical con tres o cuatro melodías que se repetían siempre. […] Dios se ocupa de mí, como un padre, en algunas cosas, en otras me deja sola días y días, como si fuera preciso que hiciera yo el esfuerzo… y lo hago, pero como soy una pobre criatura débil y ya agotada, cuando estoy a punto de fenecer viene en mi ayuda… Aquí he de callar porque esto es ya la entrada de lo misterioso (LAFORET y FORTÚN: 2017, 110).
Y continúa concretando esta emocionante reflexión sobre la paternidad de Dios en su vida: cómo le ha ayudado en lo económico, cuando le ha hecho falta; cómo ha estado junto a ella en el dolor y la enfermedad, levantándola; y en la amistad, enviándole a Carmen Laforet. Y concluye:
…me gustaría contarte toda mi vida, ¡tan larga, tan azarosa y tan inútil! […]porque hemos podido vivir mejor, hemos podido emplearla mejor para nosotros y para los demás, y sobre todo porque a veces hemos hecho llorar a los que queríamos, y eso se convierte en espinas que para siempre nos pincharán el corazón, y nos parecerá nuestra vida, peor que inútil, mala. El cura viejecito que viene a confesarme me asegura que Dios me ha perdonado y que estos remordimientos me los da el diablo que no quiere mi paz… (LAFORET y FORTÚN: 2017, 111).
El 14.12.1951 le escribe Elena Fortún a Carmen Laforet una carta con un presentimiento: su amiga está sufriendo, ella reza y le escribe para consolarla:
Hace unos días que estoy inquieta por ti, no sé por qué pero lo estoy. Sospecho que lo estás pasando muy mal. […] Yo rezo, rezo mucho, pero tú sabes que hay un elemento con el que los humanos no contamos en las cosas del cielo y sin embargo allí es fundamental. Es el Tiempo o el Espacio, da igual. Para los que viven en la Eternidad. Nosotros pedimos esto para ahora, justamente para este momento, y allí debe caer como en algo acolchado que ahoga el ruido. Todo llegará, llegará un día cualquiera cuando más descuidada se esté y menos se espere. (LAFORET y FORTÚN: 2017, 115).
“Me ha sucedido algo maravilloso. y no sé por qué a mí. ¡a mí!”
Efectivamente, Carmen Laforet le contesta en seguida, ya repuesta de unas serias dificultades, que no especifica en su carta. Y poco después, en otra carta no fechada, pero de esa segunda quincena de diciembre, le cuenta una experiencia sobrenatural:
Me ha sucedido algo milagroso, inexplicable, imposible de comprender para quien no lo haya sentido y que sin embargo tengo absolutamente la obligación de contar a los que quiero… Y a todos, a todo el que quiera oírlo. Sé que no se puede comprender porque yo no lo comprendo. Y no sé por qué a mí, a mí me ha sucedido. ¡A mí! Ha sido debido a lo que habéis rezado por mí los que me queréis y al gran sufrimiento de alguien… Pero ha sido tan extraordinario, tan maravilloso que nunca sabré encontrar palabra para expresarlo (LAFORET y FORTÚN: 2017,119).
Después de esta introducción, llena de gozo, cuenta su interés desde hace meses por la religión y por el Evangelio, que leía con encanto, pero que no podía ahondar en él con la inteligencia hasta el 16 de diciembre, en el que fue a buscar a Lilí Álvarez a una iglesia en la que Lilí estaba rezando por Carmen, hablaron y se despidieron:
…pero aquella tarde entendí sus puntos de vista con gran facilidad. Me despedí, y al volver a mi casa, andando, sin saber cómo, Elena, sin que pueda explicártelo nunca, me di cuenta de que mi visión del mundo estaba cambiada totalmente. Elena, cuando no se tiene esto puede uno ver un milagro con los ojos del cuerpo y no creer en él; pero cuando uno siente dentro, dentro de uno, el milagro más maravilloso, la transformación radical del ser, el mundo del misterio es solo lo verdadero. Dios me ha cogido por los cabellos y me ha sumergido en su misma Esencia. Ya no es que no haya dificultad para creer, para entender lo inexpresable… Es que no se puede no creer en ello. (LAFORET y FORTÚN: 2017, 120).
Y continúa relatando las consecuencias de esta iluminación interior:
rezo el credo por la calle sin darme cuenta. Cada una de sus palabras son luz. Elena, la Gracia tal como la he recibido es la felicidad más completa que existe. Jamás, jamás se puede sospechar una cosa así. […] No existe ni una tentación…, solo un temor desesperado de perder esta sensación de Dios que sabes que te ha venido así, que se te ha dado por un misterio, por una elección indescifrable a la que tu mérito es ajeno por completo. Mientras tengas esto estás salvada…, perderlo debe ser el mayor horror. Toda mi vida tiende a conservarlo. Todos los sufrimientos, todo lo que pueda sucederme no es nada si tengo esto, […]. No se puede comprender. No se puede imaginar nunca lo que esto es… La Virgen y los santos y los dogmas todos de la Iglesia se acercan a uno, están dentro de uno. No puedo desear otra cosa en la vida que el que los que yo quiero tengan esta sensación infinita… y todos, todos los hombres, Elena. ¡Si la pudieran tener! (LAFORET y FORTÚN: 2017, 120).
Continúa con una reflexión sobre la libre elección de Dios a algunas personas:
Pero no se sabe por qué este milagro inexpresable viene y nos penetra y por qué precisamente algunos son elegidos. […] hay personas piadosas y buenas y temerosas de Dios que jamás han sentido esto. Es una llamada, una hoguera, un deslumbramiento, una claridad de maravilla. Es como si abrieran dentro de nosotros las puertas de la Eternidad. Nunca lo podré decir, pero lo tengo que decir. Es VERDAD, todo es verdad, todo es verdad. La verdad me ha traspasado, me ha cambiado en una hora, en unos minutos de mi vida. Es verdad, Elena… ¡Y esa verdad ha venido a mí!”. [Y en la parte final de la carta vuelve sobre esto]: “¿Por qué Él me ha cogido?...
Una hora antes ni lo sospechaba. Todo lo que creía entender… ¡qué absolutamente velado estaba para mí, hasta que Dios quiso, hasta el momento fijado desde toda la Eternidad en que Dios quiso! Ahora sé que en Sus Manos soy algo…, no sé qué. Él me dirá (LAFORET y FORTÚN: 2017, 120).
Y concluye con las consecuencias inmediatas de esta iluminación en su oración, en frecuentar los sacramentos, en su trabajo de escribir, en su amor a su marido, a sus hijos y a todas las personas:
Estoy en las manos de Dios. Nada le puedo pedir; nada más que no me abandone otra vez, y sí, que dé su Gracia a todos, que dé su Gracia…, otra cosa no sé decir ni pedir. Naturalmente he confesado y comulgado. Mi literatura ya no me importa. Sé que tengo que hacerla. Que tendré que trabajar más que nunca, pero mi nombre ya no me importa. Quiero a mi marido, a mis hijas con un amor nuevo y maravilloso, y a todos los hombres solo porque pueden ser salvados […] Mi vida ha cambiado mucho. […]Ahora sé lo que tengo que hacer. Sé también que muchas veces me parecerá duro, pero que en el fondo esa alegría de haber sentido esta llamada de Dios me sostiene… (LAFORET y FORTÚN: 2017, 120).
Y para acabar confirma que está sicológicamente bien y no es una invención:
No estoy trastornada en absoluto, ni nerviosa, ni deprimida, solo maravillada, arrodillada delante de Dios, asombrada de que me haya dado esto. Temblando de no saber conservarlo […] Estoy embobada de esta maravilla que me pasa. (LAFORET y FORTÚN: 2017, 121).
“Yo he pedido mucho su gracia y ¡te la ha dado!”
Elena Fortún le contesta en seguida el 29.12.1951, llena de gozo por la gracia que ha recibido su amiga, y cargada con grandes dolores por la enfermedad:
El milagro es divino. Yo he pedido mucho su Gracia y te la ha dado. No te importe si alguna vez parece que te falta. Cuando la ha dado una vez vuelve siempre.
Lee si puedes a Santa Teresa (las Vida, Fundaciones y el epistolario). […] [Le cuenta cómo la enfermedad está en la última fase] Nada de esto tiene importancia. Hay que morir de lo que sea…, de la enfermedad de la muerte que decía Santa Teresa. [Y concluye]: Que Dios no consienta que estés sola el último día (LAFORET y FORTÚN: 2017, 123).
“¡Que Dios no consienta que estés sola el último día!”
Impresiona leer las cartas de Elena Fortún en las que cuenta el transcurso de su enfermedad, que no he transcrito aquí para no alargar este trabajo y centrarme en los aspectos literarios, y sobre todo, en la conversación sobre Dios. En una nota, las editoras del epistolario comentan:
A Elena Fortún se le ocultó su enfermedad. Tenía cáncer de pulmón, y había sufrido algún brote tuberculoso en su juventud. El proceso tumoral se hallaba cerca del corazón y la sometieron a radioterapia en los últimos meses de su vida. Los cuidados paliativos en aquella época estaban en mantillas, por lo que la fase terminal de su enfermedad fue dura y prolongada. (LAFORET y FORTÚN: 2017, 132).
Recibió este gran consuelo de la compañía de algunas amigas y de la correspondencia con Carmen Laforet que concluyó en esta luz sobrenatural que obtuvo para ella esta buena mujer, Elena Fortún, con su sufrimiento, que no podía evitarse, ofrecido a Dios con espíritu de redención, por la salvación de otros.
Una vida nueva: “escribiré la mujer nueva”.
El 1.I.1952 Carmen Laforet le escribe a su amiga refiriéndose de nuevo a la llamada de Dios, “que no puedo desoír”, asegurando que leerá a Santa Teresa, como le aconsejaba, y a San Juan de la Cruz:
Una vida nueva, extraordinaria, infinita me ha abierto sus puertas sin más mérito de mi parte que tener seres extraordinarios y santos a mi alrededor que han rezado por mí. Yo estoy aún conmovida. He visto claro estos días lo que tenía que hacer… He visto tan claro que, aunque ahora sé que muchas veces será difícil, no quiero dejar ese camino que me ha sido señalado, por nada del mundo (LAFORET y FORTÚN: 2017, 125).
Y le cuenta a su amiga su decisión de escribir una novela nueva, que acabó siendo La mujer nueva, y también de retomar su quehacer literario de otro modo, pues esa luz que ha recibido lo cambia todo:
Pienso hacer una novela nueva con más cosas de las que he dicho nunca. Quizá me salga bien… Ahora la literatura mía solo me parece un medio, un instrumento al servicio de Dios… si él quiere. Si fracaso en eso será que es otra cosa lo que espera de mí. Éxito y fracaso por tanto me son ya absolutamente indiferentes, ¿sabes? (LAFORET y FORTÚN: 2017, 126).
Insiste en que ya ha encontrado lo que tanto buscaba: la alegría, pero sabe, con sabiduría, que ese gozo será en las dificultades de la vida, que seguirán existiendo:
Tengo, al fin, aquella alegría que yo deseaba y te pedía…, por la que te pedía que rezases. Tengo la alegría de esa seguridad de saber que nada es inútil., que todo tiene un sentido en lo Eterno. Yo no sabía que era esto lo que estaba deseando. Pasados aquellos días maravillosos la vida sigue siendo bastante dura, pero ahora sé que no importa nada (LAFORET y FORTÚN: 2017, 126).
El 16.I. 52 Elena Fortún escribe su última carta incluida en este epistolario, ya desde Barcelona, a donde había sido trasladada. Poco después fue llevada a Madrid, donde falleció al cabo de unos meses. Le cuenta los progresos de su enfermedad. El epistolario incluye tres cartas más de Carmen Laforet. Le agradece las oraciones:
Sí, yo siento que rezas por mí. La alegría no me abandona… Más que alegría, esa euforia interior que aunque sucedan cosas malas me mantiene sonriente por dentro y por fuera. Estoy convencida de que la tengo por ti. Eso es algo estupendo, algo que vale más incluso que la felicidad, algo que no quisiera perder nunca; porque me hace hasta aceptar que caigan sobre mi cabeza cuantas desgracias me tenga el destino preparadas. (LAFORET y FORTÚN: 2017, 133).
Y concluye con esta afirmación relevante: “Has rezado por mí. Dios te oye a ti siempre. Estoy segura de que hay en ti algo de santa” (LAFORET y FORTÚN: 2017, 135).
En la última carta, fechada el 25 de enero de 1952 Carmen Laforet le desea a su amiga alivio en su enfermedad, ante el próximo traslado a Madrid y le cuenta que va a realizar unos ejercicios espirituales de una semana en silencio: “Estos días voy a rezar mucho por ti, que tanto lo has hecho por mí, y con tanto y tan asombroso resultado”. (LAFORET y FORTÚN: 2017, 137).
6. Conclusiones del epistolario
a. Es un testimonio del bien que hace al ser humano la belleza de la amistad: Como hemos podido comprobar con la lectura del epistolario entre Carmen Laforet y Elena Fortún, estas cartas son en primer lugar un testimonio de la belleza de la amistad y el bien que hace al ser humano. Asistimos a un crescendo de intimidad espiritual en el que cada una cuenta a la otra sus problemas, sus penas y dolores, sus alegrías e ilusiones, sus afanes y sus búsquedas… crescendo que alcanza su cénit cuando comienzan a rezar una por la otra y empiezan una conversación sobre Dios. Las dos amigas por medio de sus cartas han crecido en su amistad: de una admiración literaria a una amistad espiritual. Esa amistad que les llevó a una profunda conversación sobre Dios, cambió para siempre a la joven madre que era Carmen Laforet, que perseveró en su fe cristiana, entre los humanos vericuetos de toda biografía; y consoló en sus últimos años de vida y en su dura enfermedad a Encarnación Aragoneses.
b. Es un testimonio para la historia de la intimidad espiritual: es una historia de cómo el intercambio epistolar ayuda a reflejar el estado de los espíritus, los sentimientos y convicciones de las dos amigas, de modo que su evolución y crecimiento interior habrían quedado ocultos a la historia y a nosotros, si no hubieran mantenido esta relación epistolar durante cinco años.
c. Desde el punto de vista formal, estas cartas alcanzan cumbres bellísimas en expresión literaria, particularmente algunas cartas de Elena Fortún que reflejan su soledad y dolor y, a la vez, la belleza de la naturaleza; y la carta de Carmen Laforet que narra la súbita luz espiritual que recibió y que más tarde trasladó de modo literario a su novela La mujer nueva.
d. Sobre los contenidos: estas cartas reflejan una profunda reflexión sobre los grandes temas del hombre: el sentido de la vida, la alegría, el dolor, la enfermedad, la muerte, el encuentro con Dios… Y un modo de afrontar la fe católica con algunos acentos especiales:
- En primer lugar, la centralidad de la figura de Jesucristo y del Evangelio, con los que se sienten identificadas las autoras.
- Ven a Dios como un Padre que cuida de ellas y las acompaña y protege en los duros vericuetos de sus biografías.
- Rezan y piden oraciones por distintas necesidades y confían en la eficacia de la oración de petición a Dios.
- La lectura de los más sólidos autores clásicos de espiritualidad, les reconforta y les hace crecer, particularmente: San Agustín entre los padres de la Iglesia; Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz entre los clásicos castellanos; y Dostoievski y Berdiaev, entre autores más recientes.
- Las autoras aprecian los dogmas de fe de la Iglesia, los respetan y asienten a ellos con fe, pues “de otra forma no hay nada estable en la conciencia”.
- Reconocen la importancia de ser consecuentes con su fe cristiana y vivir según la moral de Jesucristo, que lleva a veces a renuncias y a “un cierto podarse” y a “no dejarse llevar de los impulsos”, pero ese camino de secundar la gracia de Dios da una gran alegría interior.
- Las autoras reaccionan con rechazo ante unos modos de vivir la fe cristiana que en esos años estaban más o menos extendidos y que, en mi opinión, tenían como base una falta de profundización en esta conocida afirmación teológica “la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona”. En el epistolario salen dos ejemplos de esta actitud: uno, ante el dolor físico, que “si se puede evitar, se evita; y si no, se ofrece”: el dolor físico no es un bien, sino un mal que hay que evitar, si es posible, aunque como toda realidad humana, se le puede dar un sentido cuando no se puede eliminar. El segundo ejemplo es la belleza: la reacción de las autoras ante imágenes y escritos ñoños, cursis o relamidos, que les producen rechazo por esta razón, no por la realidad que representan.
José Ignacio Peláez Albendea en dialnet.unirioja.es/
José Ignacio Peláez Albendea
De la admiración literaria a la amistad espiritual: una conversación sobre Dios
Este trabajo tiene como objeto estudiar la correspondencia entre las escritoras Elena Fortún (Encarnación Aragoneses) y Carmen Laforet, que tuvo lugar entre 1947 y 1952 y mostrar cómo a través de las cartas que se dirigieron por admiración literaria, alcanzaron una profunda amistad espiritual, en la que se comunicaron sus preocupaciones y búsquedas, particularmente la búsqueda de Dios y del sentido de sus vidas. En las cartas también se narra con detalle el proceso de conversión interior de Carmen Laforet, que influyó en su obra, especialmente en su novela La mujer nueva.
Abordamos este estudio en seis apartados:
1. Una visión general del epistolario.
2. Breve reseña vital y literaria de Encarnación Aragoneses (Elena Fortún).
3. Breve apunte sobre la vida, obra y religiosidad de Carmen Laforet como contexto.
4. Un resumen de las primeras veinte cartas del epistolario.
5.Una conversación sobre Dios, que son las veintiséis cartas restantes del epistolario.
6. Las conclusiones del trabajo.
1. Una visión general del epistolario
La Fundación Banco de Santander en su colección Cuadernos de obra fundamental acaba de publicar el epistolario de estas dos grandes escritoras que fueron Carmen Laforet y Elena Fortún, seudónimo literario de Encarnación Aragoneses. Lo ha titulado Carmen Laforet & Elena Fortún. De corazón y alma (1947-1952). Va precedido de unos breves prólogos de dos de las hijas de Laforet, Cristina y Silvia Cerezales Laforet, y de Nuria Capdevilla-Argüelles; de la selección de la correspondencia se ha ocupado Cristina Cerezales Laforet.
Este epistolario ilumina de un modo muy elocuente algunos aspectos de los últimos cinco años de vida de Elena Fortún, la última parte ingresada en el sanatorio Puig de Olena, de Centellas (Barcelona) por el cáncer de pulmón y tuberculosis que padeció. Y también esos cruciales años de la vida de Carmen Laforet, en los que experimentó una conversión religiosa, que más tarde trasladaría a su novela La mujer nueva.
Son cuarenta y seis las cartas seleccionadas y el arco de tiempo que abarcan es desde el 1 de febrero de 1947 al 25 de enero de 1952, cinco años. Catorce de ellas proceden de la pluma de Elena Fortún y treinta y dos de Carmen Laforet. Algunas son muy breves, de apenas unos pocos párrafos, y otras son más largas.
Su contenido refleja la amistad que unió a estas dos escritoras, que se vieron muy pocas veces personalmente, pero que llegaron a una gran admiración y afecto humano y espiritual. En sus cartas, Carmen Laforet manifiesta cómo creció leyendo los inolvidables relatos de Celia y los demás personajes creados por Elena Fortún, y cómo le ayudaron a comprenderse a sí misma y al mundo que le rodeaba. Su amor por estos relatos lo trasmitió a sus hijos:
Solía mi madre leernos capítulos sueltos de Celia […]. Recuerdo lo mucho que ella disfrutaba –hasta llegar a atragantarse con la risa que le producían algunos episodios– leyéndonos las ocurrencias de aquellos niños, que ya considerábamos de ‘la familia’ […] Trasportaban a mi madre a ese lugar del interior de cada uno donde la infancia permanece para siempre. Y era entonces, y por ellos, cuando se producía el más profundo y verdadero encuentro con nosotros, sus hijos (CEREZALES LAFORET, Silvia: 2017, 15).
En la introducción de Cristina Cerezales Laforet cuenta el hallazgo, primero de las cartas que Elena Fortún dirigió a su madre y luego, de las vicisitudes –verdadera investigación que se sigue como un relato de búsqueda del tesoro– hasta que consiguieron las cartas de su madre:
Las leí con embeleso, y puedo asegurar que la segunda parte del tesoro superó mis expectativas y me enriqueció como persona y como hija. En ellas volvía a hallar, igual que en la correspondencia con Ramón J. Sender, una amistad elevadísima, nacida y alimentada por ambas partes de lo que destila la literatura del otro. En ambos casos el encuentro personal entre los autores había sido escaso. Sin embargo, habían podido captar a través de la lectura la esencia que el autor había dejado en ella, creando en este intercambio un amor puro y libre de confusiones (CEREZALES LAFORET, Cristina: 2017, 14).
Esta correspondencia comienza cuando Encarnación Aragoneses tenía cincuenta y nueve años y Carmen Laforet veintiséis y se prolonga hasta los sesenta y cuatro de la primera y treinta y uno de la segunda. Las dos escritoras pertenecían a dos épocas distintas, pero manifiestan una especial comunión de espíritus entre ellas. Salen en el epistolario:
Julia Manguillón, Josefina Carabias, Paquita Mesa, María Martos de Baeza, Lilí Álvarez, Carolina Regidor, Fernanda Monasterio, Carmen Conde, Matilde Ras… […]. Carmen Laforet vio en Elena Fortún una reconfortante figura maternal a la que querer y con la que vincularse, el origen de su voz, una madre literaria (CAPDEVILLA-ARGÜELLES: 2017, 23 y 24).
Vamos a tratar de modo resumido de su recorrido personal y luego volveremos al epistolario.
2. Breve reseña vital y literaria sobre Encarnación Aragoneses
Encarnación Aragoneses de Urquijo, conocida por su seudónimo literario, Elena Fortún, nació en Madrid el 17 de noviembre de 1886 y falleció el 8 de mayo de 1952 en Madrid. Hija de Manuela de Urquijo, de nobleza vasca, y de Leocadio Aragoneses, alabardero de la Guardia Real, de origen segoviano. Estudió Filosofía y Letras en Madrid. Se casó con Eusebio de Gorbea, su primo, militar y escritor, que llegó a ganar el Premio Fastenrath de la Real Academia de la Lengua por su obra Los que no perdonan; participó en la vida literaria y teatral y tuvo cierto trato con Valle-Inclán, Ricardo Baroja y Cipriano Rivas Cherif. Después de la guerra civil, se exilió a Argentina; con tendencias depresivas, se suicidó en Buenos Aires a finales de 1948, cuando su mujer, Encarnación, se encontraba en España ocupada en realizar gestiones para que pudiera regresar, pues había sido militar republicano. El matrimonio tuvo dos hijos, de los que murió el menor, Bolín, en 1920, hecho que produjo, lógicamente, un gran dolor a sus padres. Vivieron en Madrid, pero también en otras ciudades.
Encarnación Aragoneses participó en actividades literarias y culturales para mujeres en el Lyceum Club Femenino, fundado por María de Maeztu, y mantuvo trato y amistad con muchas de ellas: María Lejarra de Martínez Sierra, Pura Maortua Ucelay, Zenobia Camprubí, Matilde Ras y otras muchas que aparecen citadas directa o indirectamente en el epistolario.
Su amiga María Lejarra de Martínez Sierra, le habló de Encarnación Aragoneses a Torcuato Luca de Tena, director de ABC. Y a partir de 1928 comenzó a publicar en las páginas de Gente menuda, del ABC, los relatos de una niña, llamada Celia, y de sus hermanos –dirigidos al público infantil y juvenil–, que contribuyeron a la educación de varias generaciones. Junto a Celia, creó otros populares personajes: Cuchifritín, Matonkiki, Mila, Lita y Lito, La Madrina… Estos relatos llamaron la atención de Aguilar, que comenzó a editarlos en forma de libro. La mayor parte de las narraciones iban acompañadas de excelentes dibujos a cargo de Regidor. Luego se encargaron de ellos Molina Gallent y, más tarde, Serry. En su escritura se advierte una profunda comprensión del modo de pensar y sentir de las niñas y niños. Son personajes reales, que se encuentran en las calles, parques y casas de nuestras ciudades, que juegan y se divierten, a los que les suceden los avatares que suelen acontecer a los niños y que reaccionan como ellos. Suscitan una profunda corriente de simpatía y enseñan a crecer, sin dejar de ser niños y de hacer trastadas y chiquilladas, divertidas o no tanto para sus padres, como corresponde a la edad que tienen.
Mujer de convicciones republicanas, en la mayor parte de sus relatos no aparecen sus ideas políticas, y busca más hacer literatura, y con frecuencia, gran literatura, en la que está presente la vida con todas sus manifestaciones de humanidad, belleza, amistad, familia, trato entre padres e hijos, estudios, ideales… más que transmitir una ideología concreta. Su fondo es un sentido común natural, y también está presente una visión cristiana de la vida, no manifestada explícitamente, salvo en algunos relatos como El cuaderno de Celia, con las oraciones para la Primera Comunión, que es citado en el epistolario que analizaremos más tarde y en Celia y la revolución, en el que Celia, adolescente con quince años, ante tanto dolor y desastre de la guerra civil, se abre explícitamente a un horizonte esperanzado en las manos de Dios:
Me quedo sola en la ancha acera bajo los árboles, aún desnudos de hojas… ¡Sola! Todos, uno tras otro, han ido dejándome sola antes de que me fuera…
- ¡No, no estoy sola! –me repito para darme ánimos–.
¡Estoy en las manos de Dios! (FORTÚN: 2016, 344).
Sus principales obras son: la colección de Celia: Celia, lo que dice (1929), el primer libro de la serie, en el que nos la presenta como una niña de siete años, con los ojos claros, la boca grande y el cabello rubio. Celia tiene la edad de la razón: así lo dicen las personas mayores. La autora va introduciendo a su Celia en el mundo de las personas mayores, ‘mundo con unas reglas absurdas e ilógicas que los niños se resisten a cumplir’ y va evolucionando, entre asombro y asombro y la vemos adaptarse poco a poco a ese mundo extraño, y a veces hostil, hasta convertirse ella misma en una persona mayor (DORAO: 2016, 21-22).
Después vienen Celia en el colegio (1932), Celia novelista (1934), Celia en el mundo (1934), Celia y sus amigos (1935), Celia madrecita (1939), Celia institutriz en América (1944), El cuaderno de Celia (1947), Celia se casa (1950), Los cuentos que Celia cuenta a las niñas (1951), Los cuentos que Celia cuenta a los niños (1952).
“Celia y la revolución”
Su novela Celia y la revolución, inédita hasta hace unos pocos años (1987 y reeditado en 2016), es un relato de gran calidad literaria sobre la guerra civil en Madrid, Albacete, Valencia y Barcelona, vista con los ojos de una adolescente de quince años. Incorpora su experiencia personal en la dura y fratricida guerra civil, pero el sufrimiento, el miedo, los asesinatos y represalias, los bombardeos, el hambre, aparecen matizados por la mirada juvenil. Este libro, en opinión de Andrés Trapiello es una de las grandes novelas de la guerra civil española, junto a Sangre y fuego, de Manuel Chaves Nogales, La revolución española vista por una republicana, de Clara Campoamor, España sufre, diarios de guerra de Morla Lynch. Todos ellos constituyen lo que hemos venido en llamar la tercera España, en los que habría que incluir también Democracias destronadas, de José Castillejo […]. La característica común de estos cinco libros es que fueron escritos durante la guerra civil o al poco de ella […]. A la novela de Elena Fortún le sucede lo mismo que a la de Chaves: puede considerarse una crónica autobiográfica […]. En ningún otro libro están mejor contadas las sacas, checas y paseos en el Madrid revolucionario sin el tremebundismo de unos […] y el escamoteo de otros, con la inocencia, podríamos decir, de una muchacha, Celia, que aquí se presta a encarnar a su autora. No quiere hacer propaganda ni tampoco victimarse. Le ha tocado vivir esa circunstancia, y ella es una escritora de circunstancias, y desde luego, realista. Deja, pues que la mirada de Celia se pasee por todas partes […] Todo será relatado con sobriedad y precisión de relojero (TRAPIELLO: 2016, 7-21).
En esta gran novela, Celia –y su autora, Encarnación Aragoneses–, que vivió los hechos dramáticos de la guerra civil, narra como pocos los terribles asesinatos de las checas de las noches de Madrid en manos anarquistas y comunistas, los bombardeos del otro bando y el efecto de terror que producían en la población civil y el hambre y las colas de racionamiento de la ciudad sitiada:
no juzga: trata de relatarlo todo de la manera más objetiva, sin omitir detalles y sin dejar de preguntarse quién tiene la razón. Ella se limita a contar lo que vivió, a poner en los labios de una niña de quince años un dolorido asombro ante aquella sangrienta y absurda lucha fratricida que fue nuestra guerra civil (DORAO: 2016, 27).
Otros libros de Elena fortún son los que pertenecen a la colección de Cuchifritín: Cuchifritín, el hermano de Celia (1935), Cuchifritín y sus primos (1935), Cuchifritín y Paquito (1936), Cuchifritín en casa de su abuelo (1936), abuelo materno que vive en Segovia,
que aporta el contraste, literariamente interesantísimo, del mundo provinciano frente al de la capital en los albores de la guerra civil. Encarnación Aragoneses conservó toda la vida una encendida nostalgia por la tierra de sus abuelos paternos –dedicados a la agricultura–, y habría querido ser enterrada en Ortigosa del Monte, pueblo cercano a Segovia donde veraneaba de niña (MARTÍN GAITE: 1995, 9).
Otras obras de Elena Fortún son los de la colección de Matonkikí, prima de Celia: Las travesuras de Matonkikí (1936), Matonkikí y sus hermanas (1936).
Por último, también hay que citar la colección de libros sobre Mila, hermana de Celia: La hermana de Celia (Mila y Piolín) (1949), Mila, Piolín y el burro (1949), Patita y Mila, estudiantes (1951).
Escribió, además, otras obras infantiles: Canciones, libro de manualidades, teatro para niños, cuentos, ensayos sobre cómo contar cuentos a los niños, y una novela que dejó sin publicar, Oculto sendero, y un libro de textos conjuntos de Elena Fortún y Matilde Ras, El camino es nuestro; ambos han sido editados recientemente por la Fundación Banco de Santander y Renacimiento.
3. Breve apunte sobre la vida y religiosidad de Carmen Laforet Díaz, como contexto
Nace el 6 de septiembre de 1921 en Barcelona, y fallece el 28 de febrero de 2004 en Majadahonda (Madrid). Hija de un arquitecto de Barcelona y una profesora de Toledo. Vive en Gran Canaria desde los dos años hasta los dieciocho; tuvo otros dos hermanos. Pronto falleció su madre, y su padre se volvió a casar.
Viaja con dieciocho años a Barcelona para estudiar la carrera de Filosofía, y más tarde a Madrid para estudiar Derecho. En 1944 gana el prestigioso Premio Nadal de Novela, que se otorgaba por primera vez, con la novela Nada.
Se casó con el periodista y escritor Manuel Cerezales en 1946, con el que tuvo cinco hijos. Posteriormente publica en 1950 la novela La isla y los demonios, ambientada en Canarias. En el epistolario que vamos a analizar sale con frecuencia el proceso de escritura de esta novela. En 1954 es editado un libro de relatos titulado La llamada.
La publicación de “La mujer nueva”
En 1955 publica La mujer nueva, que obtuvo el Premio Nacional de Literatura. En ella refleja la conversión de la protagonista, Paulina y aparecen manifestaciones autobiográficas de su propia experiencia religiosa. La recepción de esta novela en la crítica, en general, ha tenido diversas fases.
Gerarld Brenan le escribe a Carmen Laforet en una carta fechada el 6.2.1956:
Yo me acordaré siempre de esa noche de lluvia que llena la primera parte de su libro y del viaje de Antonio en su coche y de Paulina en el tren. Usted me dice que escribió esta parte con facilidad. Le aseguro que, como literatura, es magnífica. Luego viene la conversión, la sensación del descubrimiento de Dios, en el tren. Ésta es la cosa mejor del libro. Dudo que haya en castellano unas páginas más maravillosamente poéticas que estas del primer capítulo de la segunda parte (BRENAN. Citado por CEREZALES, Agustín: 1982, 147-148).
En 1962, Santos escribe: “Carmen Laforet volvía a la novela con mejor pulso para la delimitación de sus personajes, de sus protagonistas femeninos, con […] la consagración definitiva, por la altura de su empeño, con La mujer nueva” (SANTOS, Dámaso: 1962, 171).
En opinión de Eugenio de Nora, esta novela es “la más ambiciosa y la menos lograda de sus obras”, pues Carmen Laforet, que en sus novelas acierta a contarnos, con un arte excepcional (perfecto dentro de sus límites) lo que les pasa a sus personajes; consigue incluso que veamos cómo les pasa (exceptuando una parte de La mujer nueva); y que tengamos un vislumbre más o menos intuitivo y fugaz, pero auténtico de quiénes son; pero no parece nunca plantearse el porqué de sus vidas truncadas (DE NORA:1973,106,108)
Precisamente, en La mujer nueva intenta plantearse el porqué de la vida de la protagonista y en mi opinión, lo consigue, logrando escribir una gran novela. Veremos en el epistolario cómo Carmen Laforet decide después de su conversión escribir una novela de estas características y se lo cuenta a Elena Fortún en una carta. Si he entendido bien la crítica de Eugenio de Nora, le parece que no es creíble la evolución de la protagonista, Paulina, hasta abrazar la fe cristiana. Sin embargo, en mi opinión, precisamente es tan creíble la evolución de la protagonista, y está tan magistralmente y bellísimamente expresada su conversión, porque está basada en un suceso experimental de la autora, que vivió en primera persona y con gran hondura y consecuencias en su vida posterior, y sabe convertir esa experiencia vital en literatura: las decisiones posteriores de Paulina son consecuencia natural de su conversión. En resumen: coincido con la primera parte de la opinión de Eugenio de Nora: La mujer nueva es la más ambiciosa de las obras de nuestra escritora, y no coincido con la segunda: al contrario que él me parece una novela muy lograda.
Jordi Gracia y Domingo Ródenas resumen: Laforet volvía a bombear en su literatura sus propios jugos vitales, pero el resultado, no siendo ni estilísticamente ni técnicamente deficiente, fue una novela de contenido retardatario, de una espiritualidad enfermiza y subyugada, del todo acorde con la educación moral represiva que el nacionalcatolicismo reservaba a la mujer. (GRACIA y RÓDENAS: 2011, 165).
Jordi Gracia y Domingo Ródenas resumen:
Laforet volvía a bombear en su literatura sus propios jugos vitales, pero el resultado, no siendo ni estilísticamente ni técnicamente deficiente, fue una novela de contenido retardatario, de una espiritualidad enfermiza y subyugada, del todo acorde con la educación moral represiva que el nacionalcatolicismo reservaba a la mujer. (GRACIA y RÓDENAS: 2011, 165).
Una opinión cercana tienen Pedraza y Rodríguez Cáceres:
se trata aquí de la lucha de una mujer cultivada e independiente por romper con un pasado en el que dominan las pulsiones eróticas, para avanzar por la senda de la purificación y el cumplimiento del deber. La autora se basa en una experiencia propia. La obra cosechó reacciones muy dispares. Están fuera de lugar los elogios y los ataques desmedidos. Coincidimos con JL Alborg y Martínez Cachero en que la primera parte de la novela, la dedicada a las pasiones humanas de Paulina, es un acierto; pero decae considerablemente en el momento en que recibe la llamada de la gracia divina. El proceso es demasiado rápido y resulta poco convincente (PEDRAZA JIMÉNEZ y RODRÍGUEZ CÁCERES: 2012,339).
De acuerdo con Valbuena Prat:
es humanísima en su relativa sencillez, supremamente adivinadora en la conversión en el tren, rica en los casos y personajes que se entrecruzan en el problema de la protagonista. Su sentido católico no es ingenuo ni rutinario, plantea con hondura la situación de Paulina y sus luchas íntimas, desde la llamada de la gracia hasta la única lógica y humana solución. Ni contemporiza ni juega a la extrañeza de un Mauriac. La obra y el caso son profundamente españoles y arrastra vendavales, sangre y muerte de la guerra y la posguerra, Cada personaje está estudiado con verdadero cuidado […]. El pueblo inventado en el paisaje de León, es un acierto, como la voz de la tierra y de la serenidad popular, frente a la prisa desorbitada de la mujer de ciudad, Paulina […] Y allí, al adivinarse, su vida nueva, alcanzará la paz y ceñirá su pequeño hogar (VALBUENA PRAT:1968, 845-846).
Recientemente, Rolón Baradaha señalado que el acierto de esta novela no es tanto la conversión de Paulina, la protagonista, y el aspecto religioso, sino que es
una muestra bien lograda, no sólo en su estructura novelística, sino también en el trasfondo sicológico de sus personajes, en los temas y en la variedad de historias y relatos que le presenta al lector, de un tema de actualidad: el eterno problema de la falta de comunicación, de la búsqueda de equilibrio en las relaciones entre el hombre y la mujer (ROLÓN BARADA: 2003,16).
Obras posteriores: tres pasos fuera del tiempo, artículos y ensayos, colecciones de relatos
En 1963 sale a la luz La insolación, que forma parte de una trilogía en el propósito de la autora, Tres pasos fuera del tiempo, del que se ha llegado a publicar un segundo volumen póstumamente, Al volver la esquina, que ha salido a la luz en 2004. La tercera novela, sobre la que trabajó la escritora y de la que habla en su correspondencia, Jaque Mate, no se ha publicado y al parecer, tampoco se ha encontrado el manuscrito.
En 1970 publica otra colección de relatos titulado La niña y otros relatos. En 1981 aparece Mi primer viaje a USA, ensayo sobre un viaje a Estados Unidos que realizó en 1965. De las amistades que hizo en ese viaje, mantuvo una correspondencia con el escritor Ramón J. Sender, que ha sido publicada en 2003, bajo la guía de su hija Cristina Cerezales Laforet, con el título Puedo contar contigo, que incluye setenta y seis cartas. En esta correspondencia, además de muchos otros temas, aparece la religión como interés de los dos escritores, pues ambos tenían fe en Dios.
Ha publicado también numerosos artículos, recopilados en Artículos literarios (1977), un libro de viajes, Paralelo 35 (1967) y numerosos cuentos y relatos. Sufrió los últimos años de su vida Alzheimer, que le fue inhabilitando para la escritura y para la vida social. Falleció en 2004.
En 2007, ha sido publicada a cargo de Agustín Cerezales Laforet, bajo el título Carta a don Juan. Cuentos completos, la totalidad de sus relatos cortos, incluidos algunos inéditos. Los cuentos de Laforet,
a menudo protagonizados por personas de su misma condición social, las sufridas clases medias, nos transmiten de manera vivida el ambiente de precariedad que éstas también padecieron en los años cuarenta y cincuenta. La autora siente predilección por los personajes desvalidos y de entre éstos, por los femeninos, quizá porque le resulten más fáciles de crear. Le basta con mirarse a sí misma. Tal vez por eso aparecen con frecuencia las mujeres casadas, madres de familia, preocupadas por el bienestar de los suyos, pendientes de la economía doméstica (RIERA: 2007, 13).
Y en 2010 se ha publicado el volumen Siete novelas cortas, también a cargo de Agustín Cerezales.
Estas siete novelas cortas son relatos de la vida dañada. Tanto el tono neorrealista, como lo relatado en ellos, muestran […] lo borroso, confuso y fragmentario. La posguerra es el lugar de estas siete novelas cortas […]. Es interesante ver cómo Laforet trata en estos relatos de hacer salir el bien, la acción luminosa y recta, del núcleo de lo más cotidiano, trivial y ramplón. Es, entre otros, el tema de la bondad verdadera de algunas beatas. La bondad que resplandece débilmente, gradualmente en estas siete novelas, con distinta modulación en cada una de ellas (POMBO: 2010,8-9).
Las escribió entre 1952-1954, en pleno efecto de su conversión religiosa, pues
Carmen Laforet, ingresó por esos años, ‘en la fila de las beatas de aquel tiempo’, en una Iglesia Católica que hasta entonces le había parecido ‘un enorme caparazón vacío, un tinglado cultural y moral sin sentido’. Y en 1970 seguía creyendo que ‘era muy lógico que a un espíritu libre en aquella época la Iglesia que se podía ver desde fuera de la fe le resultara algo anacrónico e inútil’, y al releer sus obras de aquellos días, ve sobre todo, en aquellos esbozos, ‘la admiración por los seres que bien o mal, trataban de ser mejores en momentos de nuestro país muy difíciles. Tiempos de posguerra y de hambre, tiempos de egoísmo y de preocupación de cada cual por la subsistencia de cada día’ […]. Con estos relatos, Carmen Laforet hizo gala una vez más de su valentía y falta de egoísmo, al ‘ingresar en esa fila de beatas’ (CEREZALES, Agustín: 2010, 16-17).
La evolución religiosa de Carmen Laforet desde la mujer nueva
Carmen Laforet era una joven escritora y madre con algo más de treinta años cuando escribió La mujer nueva y falleció casi cincuenta años después: en 2004.
Su hija Cristina Cerezales Laforet ha escrito un bellísimo libro titulado Música Blanca (2009, Barcelona, Destino) en el que recoge recuerdos de su madre y testimonios escritos y orales. Nos limitamos a entresacar algunas referencias a su vida y a la cuestión religiosa, tema de este trabajo.
En 1971 se separa de su marido, pero continúa tratándole a él y por supuesto, a sus hijos. Explica así lo que le sucedía: una angustia insuperable por ellos:
Esperé a que se hicieran grandes (mis hijos) y me fui de casa, pero siempre estuve a su lado con la mano tendida. Yo no era responsable de que un círculo de angustia me rodeara; un círculo de angustia que tiraba de mí, que me arrastraba. Vuelvo a sentirlo. Quiero salir de él y no puedo… […] Rezo por mis hijos, ¿es rezar esto? Si sirviera mi vida por la suya recuperada y plena, ¿la daría? Creo que absolutamente sí. Lo que no quiero es dejarme vencer por este dolor horrible que no es salvador para nadie. Hago entrega de mi vida por su salvación, por la salvación de todos los que quiero y quiero a todos los que me hicieron feliz en algún momento, aunque después tuviera que sufrir por ello. Qué dolor lacerante el de aquel tiempo. […] Estaba a su lado y quería intervenir en sus vidas, evitarles todos los escollos. Pero no era posible, no era posible (CEREZALES LAFORET, Cristina: 2009, 262-263).
El 11.9.1971 se trasladó para vivir a una casa cercana a la familiar de la Calle O’Donnell; en esa casa-estudio desea que cada uno de sus cinco hijos tuviera un estudio y llaves para ir y verles con frecuencia:
Yo quería proporcionar a mis hijos un rincón de encuentro y libertad, brindarles casa y protección, refugio y amor. [Años después escribe]: Tengo que seguir avanzando con la ayuda del Espíritu Santo hasta que mi cuerpo consiga mantenerse de forma continua en ese estado que vislumbro en los mejores momentos, en una entrega total, un espacio de no-deseo, de sometimiento absoluto a la voluntad suprema. Sigo rogando al Espíritu Santo con una oración constante para que me ayude a soltar todos los lazos hasta alcanzar Su libertad. Y ahora que todos los que se cruzan conmigo me miran con lástima y conmiseración, ahora, en que los que no saben, me juzgan acabada y muda, anclada en una silla de ruedas […] ahora ya siento al fin, libre de los temores que entonces me cercaban, libre de aquel dolor lacerante que me aguijoneaba sin cesar, libre del terror de lo que podía acontecer con las vidas de mis hijos, ahora siento con plenitud de parte de todos ellos el mar de su cariño (CEREZALES LAFORET, Cristina: 2009, 96).
En carta a Ramón J. Sender le describe los efectos en su vida de aquella iluminación interior en la que se encontró con Dios y describe así su vida:
Para mí la cosa de Dios ha sido tremenda. Primero como algo que vino desde fuera. Luego una búsqueda de siete años en que hice las mayores idioteces y las dejé y me metí por los vericuetos de nuestro catolicismo español en lo que tiene de venero religioso y en lo que tiene de absurdo y enmohecido y todo. Luego una enfermedad física de todas estas contradicciones entre lo que hacía y mi manera de ser. Y luego otros siete años en los que estoy de casi huida, de volver a mi ser, de encauzar mi razón. Pero siempre encuentro a Dios en todas partes. A veces es como una locura tranquila. Si me voy a París, Dios está en París. Si voy a USA, Dios está en USA. Si creo que lo he olvidado, me doy de narices contra Él (LAFORET y SENDER: 2003, 57).
Carmen Laforet, mujer apasionada, muy madre de sus hijos, fue marcada para bien por ese encuentro que dio un giro a su vida y que describe tan bien en el epistolario con Elena Fortún que hemos transcrito, y que trasladó a la literatura con tanta belleza en la conversión de Paulina, la protagonista de La mujer nueva. Pero el encuentro con Dios, no cambia la personalidad y no ahorra dolores y enfermedades: ayuda a encontrarles sentido en el plan de salvación de Dios para cada uno de sus hijos. Mujer de temperamento artístico, emprende frecuentes y largos viajes, a Estados Unidos, a Polonia, a París, Alicante, Gijón, pasa varios años en Roma… Publica frecuentes colaboraciones en revistas y periódicos, pero no encuentra el modo de avanzar en su proyectada trilogía de novelas, de las que sólo publica la primera, y escribe la segunda. Con una insatisfacción permanente sobre su obra literaria, que considera de una calidad inferior a la que realmente tiene, parece “una mujer en fuga”, en expresión de una de sus biógrafas, aunque en realidad, me parece más bien “una mujer en búsqueda” de una paz y alegría interior, que señalaba como su gran anhelo en las cartas a Elena Fortún, y que alcanza al fin de sus días. Esta insatisfacción permanente, con contados remansos de paz, que le hace cambiar a menudo de domicilio y de planes, se vio “agravada por los síntomas depresivos derivados de una enfermedad neurovegetativa que había hecho su aparición tiempo atrás (a principios de los sesenta)” (CABALLÉ y ROLÓN: 2010, 341).
Esto es lo que traslucen algunos de estos textos más recientes. Como este de 1984, cuando visita a su sobrino y ahijado Eduardo, enfermo de leucemia:
Contacto con el muchacho: inteligente, alegre, lleno de vida. He rezado por él y por mí al mismo tiempo, por todos. He seguido rezando para que si tiene que morir, muera dulcemente y sin horror ni dolor. Pero que si vive, lo haga también con esa fe, pureza y alegría contagiosa que posee. Me vuelve la cercanía de este sobrino al saber sus circunstancias y darme cuenta de su ‘fe, esperanza y juventud’, y se produce con él una unión –quizá producida por mi ansiedad dolorosa– pero experimento esa unión (CEREZALES LAFORET, Cristina: 2009, 274).
Cristina Cerezales Laforet narra también las últimas semanas de su madre. Cómo se reconcilia con su marido:
Aprovechas su mejoría para llevarla a tu casa y reunir en torno a ella a unas cuantas personas queridas, entre ellas, a tu padre. Tienes la impresión de haber sido conducida por ella en esta convocatoria. Le queda algo importante que no quiere demorar […]. Ella hace una parada y recorre con una mirada uno a uno a todos los asistentes para detenerla, finalmente, en tu padre. Le contempla larga y profundamente y se dirige a él. Los demás presenciáis la escena en silencio y veis cómo ella le coge la mano y se la lleva a los labios arropándole en una mirada de amor, de amor completo que recoge lo bueno y lo malo. Le perdona y se perdona en su relación con él. Por fin ha podido cumplir lo que ella tanto deseaba. Después, con paso lento, se dirige hacia el sillón que la está esperando y desconecta de todos vosotros, sus seres queridos, porque ya está muy ligera y ha aumentado su facilidad para elevarse (CEREZALES LAFORET, Cristina: 2009,260).
Le administra la Unción de los Enfermos y el Sacramento de la Confesión un monje carmelita de Duruelo, pues un nieto de Carmen Laforet recuerda a Cristina que su abuela desearía con seguridad recibir esos sacramentos, como así fue:
Ha llegado el padre Alfonso. Ella inclina la cabeza cuando él hace la señal de la cruz. […] Alfonso le cuenta que él ha vivido una experiencia espiritual similar a la que vivió ella. Le dice que le parece muy bien que ella haya hecho el esfuerzo de contarla en un libro. Él, que había vivido esa experiencia, la reconoció al leerla, y quien no la haya vivido puede acercarse un poco a ella con la imaginación y anhelarla. Él sabe muy bien que es algo inenarrable, pero le parece bueno el intento de describirlo. Le pregunta si quiere confesarse y ella asiente. Sales de la habitación para respetar esa confesión que no puedes imaginar desde su silencio. El sacerdote pasa un rato encerrado con ella, un tiempo que se te antoja muy largo. Él nada explica cuando se reúne contigo y tú nada preguntas (CEREZALES LAFORET, Cristina: 2009, 275).
Fallece rodeada del cariño de los suyos, hijos y nietos, en 2004.
4. Las primeras veinte cartas del epistolario
La primera carta del epistolario seleccionado es de Elena Fortún y está fechada en Buenos Aires el 1.2.1947, en la que Encarnación Aragoneses agradece a Carmen que le diga que aprendió a escribir en los libros de Celia. Y le anima ante su próxima maternidad:
¡Cómo que va a estar usted arrepentida de lo hecho! No. Será usted feliz muchos años y acepte con alegría la responsabilidad de vivir una vida que no estaba destinada a usted. Además, un hijo… Es como si las entrañas manaran miel durante el tiempo que son un rollito de carne…, y luego cuando ya andan, y los primeros sonidos que aún no son palabras…, y la risa que resuena dentro de nosotras haciendo eco… Querida Carmen, tiene usted unos maravillosos años de felicidad por delante. Luego, Dios dirá. (LAFORET y FORTÚN: 2017, 30).
Le recomienda algunos libros, le cuenta cómo llegaron a Buenos Aires su marido y ella y le describe el proceso de escritura de El cuaderno que olvidó Celia, que me parece relevante para el tema de este artículo, reflejado en el subtítulo: De la amistad literaria a la amistad espiritual: una conversación sobre Dios:
Ahora estoy escribiendo un librito, El cuaderno que olvidó Celia, que son treinta días en el convento, cuando tenía nueve años, para hacer la primera comunión. Parece que una de las cosas que indignan a las monjitas de España es la falta de religiosidad que parecen revelar mis libros. Bueno, ahora verán. Quiero hacer algo místico, pero no ñoño, y hasta con un poquito de gracia conventual, sin asomo de burla. Necesitaré las licencias eclesiásticas. No sé si estos señores encontrarán algo que no esté completamente en el dogma. Es posible… A veces me pongo a escribir, a escribir, y se me va el pensamiento en un arrobo que tal vez está fuera de la Iglesia… ¡Qué difícil! (LAFORET y FORTÚN: 2017, 31).
Dos años más tarde, el 5.6.1949 Elena Fortún le escribe contándole la tragedia del suicidio de su marido y las duras vicisitudes que pasó por la casa y los papeles de la testamentaría. En las cartas aparecen las pequeñas historias y también tratan de literatura, en qué está trabajando cada una en ese momento. Valga como ejemplo esta carta de Carmen Laforet en la que se muestra muy exigente consigo misma y cómo la escritura le sirve de terapia para liberarse de “mis malos fondos revueltos”:
Dentro de unos días volveré a coger la novela, ya para darle los arreglos finales. ¿Por qué escribirá uno? Todas las disculpas que se inventa uno para escribir son falsas. Falta de dinero, afán de hacer algo que esté bien… Todo eso es falso, o por lo menos incompleto. Yo escribo artículos –que no me gusta hacer– para ganar dinero, es exacto. Escribo una novela procurando que dentro de su modesta categoría quede todo lo bien que pueda hacerla…, pero absolutamente convencida de que esta labor mía no da ni quita un ápice de espiritualidad al mundo, de que para nadie es importante; y yo me entrego a ella, a sabiendas de sus muchos defectos, de sus enormes lagunas, de su mezquina talla, me meto en ella con cansancio, con rabia, con todo, y este trabajo, mientras lo hago, para mi es importante porque me libera de otras muchas cosas. Me sirve de huida de mis malos fondos revueltos…, y ya está; por eso escribo, aunque me angustie escribir también (LAFORET y FORTÚN: 2017, 39).
En las siguientes cartas Carmen Laforet continúa hablando a su amiga Elena de cómo va la novela La Isla y los demonios y de pequeñas historias con sus hijas. Elena Fortún le contesta en la Nochebuena de 1950, hablándole de su alegría por la Navidad:
… es Nochebuena y estoy contenta… porque hay miles de niños y de almas ingenuas en el mundo que, vivan en el medio en que vivan, hoy tienen el alma dilatada de felicidad, y yo siento sus vibraciones. Me imagino que es por eso por lo que estoy contenta siempre en estos días (LAFORET y FORTÚN: 2017, 41).
Cita a varias amigas: Carmen Conde, Julia Minguillón, Josefina Carabias… y, como en esa temporada escribía un nuevo libro de Celia, le pregunta cómo cría y educa a sus hijos. Y es la primera carta en la que se despide de un modo elocuente para el objeto de este artículo: “Rezo por ti y por los tuyos todos los días” (LAFORET y FORTÚN: 2017, 47).
En esta conversación epistolar se ve cómo, poco a poco, comienza a arraigar una amistad entre las dos amigas, cada vez más afectuosa y profunda. Carmen escribe a Elena:
… Querida Elena, ¡qué pena me da que no estés en Madrid para hablar contigo algunos ratos! Me gustaría muchísimo que un día cogieras el avión y te pasaras aquí unas vacaciones, aunque fueran cortas… Pero tú odias Madrid tal como es ahora… Quizá nos podríamos encontrar en otra parte… (LAFORET y FORTÚN: 2017, 49).
En carta del 10.2.1951. Elena Fortún, después de hablar de que se ha matriculado en un curso de Filosofía en la Balmesiana, porque “andaba yo un poco descentrada y creí que necesitaba un baño de transcendentalismo”, pero no le había gustado, le cuenta también los libros que está escribiendo y concluye: “¿Sabes? Rezo por ti todos los días. Ya me he acostumbrado a hacerlo y tengo la seguridad del resultado” (LAFORET y FORTÚN: 2017, 53).
En cartas posteriores, Carmen Laforet le cuenta a su amiga Elena los avances en la novela La Isla y los demonios, ambientada en las Islas Canarias:
Ahora siento cierto placer al ver que la novela va saliendo. En ella van muchas cosas que yo miré en mi adolescencia. Piedras y luces y mares… Los seres humanos que intento dibujar son inventados, y las circunstancias, todas. (LAFORET y FORTÚN: 2017, 57).
Manifiesta su preocupación porque Elena Fortún ha sido hospitalizada. Y expresa cómo su amistad ha ido ahondándose y cómo ve a su amiga, como una madre:
En cierta manera, yo, querida, me siento hija tuya. He pasado muchos años de mi vida hablándote. Quisiera hacer algo por ti […] No pienses nunca que estás sola. Piensa alguna vez en mí, como yo hacía de chiquilla, cuando te hablaba sin haberte visto nunca y te contaba mis pequeñas cosas (LAFORET y FORTÚN: 2017, 58).
En una carta posterior, sin fecha, pero por el contenido, de estos días, insiste:
Me gustaría que de cuando en cuando pensaras: ‘Conozco a una mujer, más joven que yo, que hace una vida casi monástica, trabaja, lee, se ocupa de sus hijos, no frecuenta la sociedad en absoluto y quiere con mucha ternura a su marido…, pero a esta mujer le hace mucha falta hablar conmigo de cuando en cuando. Le hace una falta enorme; hay muchas cosas que me quiere preguntar, otras que quiere explicarme, y solo a mi’. Esta persona, ya lo sabes, soy yo. […] Hazme el favor de curarte (LAFORET y FORTÚN: 2017, 59).
En carta de 24.6.1952 Carmen Laforet le habla a Elena Fortún, como en todas, de sus hijos (también porque su amiga se lo había pedido: le ayudaba a rezar por su familia y a escribir), y del sufrimiento al escribir su novela, como a todo artista:
Yo estoy sumergida en cuartillas, desesperada porque todo va despacio, y más desesperada todavía porque todo esto me parece inútil. ¿A quién la van a importar las aventuras de Marta Camino? Yo creo que a nadie. Y a mí, al fin, me está aburriendo. Sin embargo, no puedo dejar de hacer el libro lo mejor que yo sepa, y por eso, lo cuido contra toda mi impaciencia, y contra todo mi desaliento. […]. [Y después de hablar de sus hijas, concluye]: Yo no quisiera de ninguna manera que salieran artistas; que no tengan esa terrible carga de crear, aunque sepan que no vale nada lo que hacen… Esta manía espantosa que a mí me amarga la vida (LAFORET y FORTÚN: 2017, 61).
La siguiente carta de Elena Fortún a Carmen Laforet es ya desde el Sanatorio Puig de Olena, en Centellas (Barcelona), y está fechada el 4.7.1951. Cuenta que estuvo a punto de morir y cómo la sacó adelante Carolina Regidor, una amiga, enfermera, que fue novia de su hijo, y a la que había confiado sus últimas voluntades y qué hacer con sus pertenencias y papeles. Relata una mala experiencia con el buen sacerdote que le fue a administrar los últimos sacramentos; desde luego, si fue así, el consejo que le da refleja poca empatía y misericordia, a la que llama la Iglesia Católica, y ahora el Papa Francisco a todos los sacerdotes, en especial en el trato con los enfermos y con los que se acercan al sacramento de la confesión: que expresen lo que significa: un encuentro lleno de ternura con Jesucristo, un abrazo misericordioso de Dios Padre. Y respecto al consejo médico que le da, es completamente inoportuno: a un enfermo se le ha de aliviar el dolor con todos los remedios médicos adecuados: viene a cuento aquí el cristiano consejo de san Josemaría Escrivá de Balaguer: “El dolor físico, cuando se puede quitar, se quita; ¡bastantes sufrimientos hay en la vida; y cuando no se puede quitar, se ofrece” (Cita en HERRANZ,1976: 153). Se ha criticado la visión cristiana del dolor y el sufrimiento, como si fuera querido y buscado en sí mismo, cuando no es cierto: la visión cristiana defiende la lucha del hombre de todas las épocas por avanzar en las terapias para curar, y si no se puede, aliviar el dolor en todas sus formas. La Iglesia Católica goza de una larga experiencia en la creación de hospitales, de santos que fundaron instituciones dedicadas a la salud, esfuerzo sostenido hasta la actualidad. A la vez, con realismo y sabiduría, sabe que el hombre nunca podrá erradicar del todo el dolor y el sufrimiento y busca darle un sentido al que no puede evitarse (Una síntesis muy elocuente y significativa sobre esta materia en San JUAN PABLO II. Carta Salvifici doloris: 1984).La carta dice:
El día 11 del pasado creí morirme. Las señoras de la casa donde vivía en Barcelona se asustaron mucho y llamaron a un sacerdote de la parroquia. […] El primero que llegó fue el sacerdote. Le pregunté si creía que me iba a morir enseguida y me dijo que sí. Luego le pedí que rezara para que Dios me diera una muerte fácil porque estaba sufriendo mucho, y a eso me dijo que no lo haría porque los sufrimientos de la muerte me evitarían algunos en el Purgatorio. Si es verdad, me parece horrible, y si no es verdad me parece horrible también. Luego me dio la comunión, a la que asistieron todos los de la casa y las señoras con velas encendidas (LAFORET y FORTÚN: 2017, 63).
Le contesta en seguida Carmen Laforet manifestando su pena y afirmando:
No, querida, no te vas a morir, por fortuna, cuando uno sufre tanto y se da cuenta de ello como tú, eso no es la muerte. Yo creo que Dios es más piadoso que los hombres y que la mayoría de los curas (LAFORET y FORTÚN: 2017, 65).
En esta y en cartas anteriores, Carmen Laforet habla de los avances y retrocesos en la escritura de la novela y en sus estados de ánimo sobre ella:
Ahora escribo muy deprisa. Dentro de unos días todo habrá terminado (este maldito trabajo). No creas que tengo miedo a la crítica, sino a la mía propia. Me salía todo horrible, no sé por qué… Ahora ya parece que va mejor, pero el libro apenas será pasable. Yo lo he hecho todo lo bien que he podido, y nada más… Tampoco creo que mi literatura tenga nada de particular para las gentes. Solo que para mí misma es un trabajo que me arrastra, me desespera, y me causa alegrías. Es como un enamoramiento, ¿sabes?...Esto no es malo (LAFORET y FORTÚN: 2017, 71-72).
En la contestación a esta carta, Elena Fortún manifiesta el 1.11.1951 lo mal que está de salud y la gran escritora que es. Véase el párrafo con el que se despide:
Hoy está nublado. Aquí las nubes no vienen de arriba, sino que brotan del bosque y van separándose de los pinos con esfuerzo, como si se arrancaran. De pronto, todo el bosque se exalta, como si brotara de él su alma, y una masa blanca se adelanta hacia mi ventana, dejándome dentro de una nube. Ocurre casi todos los días y a veces, varias veces. Al fin, sale el sol, y todo se hace oro (LAFORET y FORTÚN: 2017, 74).
José Ignacio Peláez Albendea en dialnet.unirioja.es/
Arturo Cattaneo
l. La relevancia de un nuevo estudio sobre el Opus Dei [1]
El Opus Dei ha constituido desde su fundación -el 2 de octubre de 1928- un fenómeno ascético y pastoral que ha ampliado horizontes y ha abierto nuevos caminos en la misión salvífica de la Iglesia. Siempre en plena comunión con la Jerarquía, el nuevo organismo, formado por laicos -célibes y casados, hombres y mujeres- y por clérigos seculares, creció y se desarrolló con gran solidez, llegando a ser en pocos decenios una pujante realidad que manifiesta -en palabras de Pablo VI- «la perenne juventud de la Iglesia». Una juventud, un carisma y una vida que reclamaban una renovación de los cauces jurídico-canónicos.
En sus primeras etapas, el Opus Dei no tuvo otra posibilidad que escoger, entre las figuras canónicas entonces existentes, la menos inadecuada [2]. Fue en el marco de la profunda renovación eclesiológica y pastoral promovida por el Vaticano II, donde se ideó una nueva figura, o estructura pastoral, que ofrecía un cauce adecuado al fenómeno ascético y apostólico del Opus Dei. Me estoy refiriendo a la Prelatura personal, propuesta por el Concilio para llevar a cabo peculiares obras pastorales [3], y luego regulada jurídicamente por el Código de 1983 [4]. Entre canonistas y eclesiólogos ha despertado un lógico interés tanto esta nueva estructura, como su concreta aplicación a la realidad pastoral del Opus Dei.
Hasta la fecha, el enfoque de las investigaciones acerca de esta novedad conciliar y codicial, al igual que su aplicación para el Opus Dei, ha sido prioritariamente jurídico-canónico [5]. La obra que comentamos constituye cierta novedad, precisamente porque, aun refiriéndose a lo jurídico, ilumina el tema desde una perspectiva eclesiológica y de teología espiritual. Una obra que, por su novedad y por su relevancia, también para el ámbito canónico, nos ha parecido que merece la atención de una nota bibliográfica. Sus autores, tres prestigiosos teólogos, evitando entrar en polémicas generalmente poco fructuosas, ofrecen una profundización en la realidad eclesiológica del Opus Dei.
En el primer capítulo, P. Rodríguez estudia la inserción del Opus Dei en la misión y estructura de la Iglesia. El discurso es continuado en el segundo capítulo por F. Ocáriz, que se detiene en el aspecto antropológico-vocacional. En el último capítulo, J.L. Illanes aporta unas consideraciones sobre la espiritualidad del Opus Dei, fijando su atención en la secularidad como una de las características esenciales del espíritu que anima a sus miembros.
El libro está prologado por Mons. A. del Portillo que, como Prelado del Opus Dei y primer sucesor del Fundador, está particularmente cualificado para ofrecernos las claves de lectura y señalar las líneas maestras de una fiel interpretación del carisma fundacional. Con gran viveza se refiere al Beato Josemaría Escrivá, testificando su amor a la Iglesia: su celo por la Esposa de Cristo «se manifestaba constantemente en sus palabras y obras» (p. 12). Así, todo su heroico empeño para llevar adelante la Obra -es decir, lo que vio claramente como voluntad expresa de Dios- se enmarcaba en una actitud de fondo: servir a su Madre, la Iglesia de Cristo. En este sentido, el a. relata un suceso del año 1933. El Fundador se encontraba por unos momentos enfrentado a la duda de que toda aquella Obra no fuese de Dios, sino suya. Su reacción inmediata, llena de fe y de humildad, fue entonces la de dirigirse a Dios diciéndole: «Señor, si la Obra no es para servir a la Iglesia, destrúyela» (p. 12).
Un segundo aspecto fundamental para la comprensión del carisma fundacional es puesto de relieve por A. del Portillo al hilo de la homilía pronunciada por el Beato Josemaría en el campus de la Universidad de Navarra en 1967, y que posteriormente tituló Amar al mundo apasionadamente. El núcleo de su pensamiento puede verse en la continuidad entre el amor a Cristo -y a la Iglesia- y el amor por las realidades temporales. Dicha continuidad se funda en el reconocimiento de que éstas no son ajenas al plan salvífico de Dios, sino que desembocan, en palabras San Agustín, en aquel «mundo reconciliado» que es la Iglesia. En este reconducirlo todo hacia el Creador veía el Fundador un gran campo apostólico, una gran mies a la espera de trabajadores que, con una preparación adecuada, supieran «poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas», como le gustaba repetir. La profunda continuidad entre la Iglesia y el mundo, así entendido, permite a Mons. del Portillo glosar certeramente el título de aquella homilía diciendo que «toda su vida fue 'amar a la Iglesia apasionadamente'» (p. 13).
Los autores de los tres capítulos que componen la obra explican en la Presentación su génesis y enfoque, subrayando cómo su común calidad de teólogos y miembros del Opus Dei les ha estimulado en el diálogo y en la reflexión sobre el espíritu y la praxis apostólica del Opus Dei (cfr. pp. 15,16). Y todo ello ha coadyuvado a la elaboración de una obra que, aun reflejando en cada capítulo las peculiaridades propias de su respectivo a., fuera al mismo tiempo unitaria.
A la hora de señalar las fuentes del trabajo, los autores roen, donan, en primer lugar, la experiencia de su vida en el Opus Dei y, junto a esto, evidentemente, los escritos del Fundador. Una atención particular han recibido también los Estatutos de la Prelatura, aprobados por la Santa Sede mediante la Bula Ut sit, con la que el Opus Dei fue erigido en Prelatura personal. Es interesante notar, al respecto, que dichos Estatutos -recogidos, junto con la Bula Ut sit, en el apéndice del libro- fueron redactados por el Fundador, aun, que fue su sucesor quien los presentó a la Santa Sede para la debida aprobación.
Entre las numerosas y valiosísimas consideraciones contenidas en los tres capítulos del libro, destacaremos las que tienen mayor interés para el ámbito jurídico-canónico, y que constituyen un progreso respecto a lo que ya ha sido observado en anteriores publicaciones a propósito de esta Prelatura personal.
II. Misión y estructura interna del Opus Dei: claves para establecer su naturaleza eclesiológica y su anal0gía con la Iglesia particular
El primer capítulo (pp. 21,133) trata del Opus Dei como realidad eclesiológica. Sus rasgos esenciales son perfilados en el marco de una amplia y profunda consideración de la misión y de la estructura de la Iglesia universal y de las Iglesias particulares. Sobre esta cuestión, Rodríguez había ya tenido ocasión de pronunciarse con notable rigor, apoyando sólidamente sus reflexiones en la eclesiología conciliar [6].
El Prof. Rodríguez amplía ahora aquellas consideraciones, deteniéndose en la cuestión desde la perspectiva concreta y vital del Opus Dei. El horizonte sugerido como punto de arranque es el de la misión. Recuerda, así como la Iglesia «se origina en la misión (trinitaria) -en la doble misión del Hijo y del Espíritu- y es para la misión (redentora). Por eso, como en Cristo, la Iglesia tiene todo su ser determinado por la misión... Una relación semejante entre misión y estructura es la que se da en el fenómeno pastoral del Opus Dei. Por eso, debemos comenzar conociendo el mandato imperativo y la misión que en el seno de la Iglesia han dado origen y fundamento al Opus Dei» (p. 26).
En el fenómeno pastoral del Opus Dei, el a. distingue dos elementos o dimensiones en mutua interrelación: un elemento profético (el mensaje) y un elemento institucional. Antes de dar razón de las características institucionales, es conveniente analizar los aspectos que constituyen la dimensión «profética» del acontecimiento, de aquello que Dios hizo ver al Fundador el dos de octubre de 1928.
En el carisma fundacional, el a. distingue así, primeramente, un fundamental dato de fe: la llamada universal a la santidad que cada cristiano recibe por el bautismo (cfr. pp. 27-28). En segundo lugar, se debe tener en cuenta que el Fundador recibió aquella luz portadora de un contenido preciso y determinado: por el bautismo los cristianos están llamados personalmente a santificarse en medio de la vida ordinaria, «en y a través de esas realidades ordinarias de la vida humana en las que viven, de entre las que emerge, de manera configurante, el trabajo humano, la polivalente realidad de las actividades profesionales y sociales» (p. 29). Un tercer aspecto del mensaje, e inseparablemente unido a los otros dos, consiste en la vocación universal al apostolado, que se configura, en este contexto, como «llamada a descubrir y realizar el sentido apostólico inmanente a aquellas diversas situaciones del hombre cristiano en el mundo, especialmente el trabajo humano» (p. 30).
En este triple aspecto del «mensaje» -señala también Rodríguez- la mayor novedad es la extensión a los cristianos corrientes de la llamada a la santidad, de un seguimiento radical de Jesucristo que históricamente -desde siglos- se venía entendiendo como vinculado «a las formas canónicas e institucionales de la vida religiosa» (p. 30). Un mensaje, por lo tanto, que aun siendo peculiar y, en cierto sentido, específico, se sitúa a un nivel nuclear y profundo del mismo fin de la Iglesia.
Pero, como ya quedó apuntado, Josemaría Escrivá no fue sólo profeta, hombre que difunde incansablemente un mensaje: para que su predicación prendiera en el tejido social de la Iglesia, Dios le hizo ver también que era necesario dar vida a una «convocación de hombres y de mujeres», a una institución «completamente dedicada al servicio del anuncio y la realización de ese mensaje» (p. 32). Desde el comienzo, el Fundador vio claramente que aquella institución debía responder, sobre todo, a dos exigencias: la secularidad de sus miembros, y la unidad del conjunto -formado por sacerdotes y laicos, hombres y mujeres- gobernado por un único Pastor. Dos aspectos realmente centrales del carisma fundacional que pedían verse acogidos y garantizados por un cauce jurídico correspondiente. No es difícil comprobar cómo sólo la Prelatura personal responde plenamente a estas exigencias [7]. Esa es precisamente la «forma eclesial» que responde a la «misión» que el Opus Dei tiene por su carisma fundacional. Sobre el tema el a. reflexiona en el apartado titulado: «La razón teológica de la forma institucional del Opus Dei» (pp. 82-86).
Una vez aclarado por qué la Prelatura personal ofrece un cauce plenamente apto para el fenómeno ascético-pastoral del Opus Dei, cabe preguntarse qué otra institución tiene más elementos comunes con la Prelatura personal y pueda servir como punto de referencia (analogado principal) para una mejor comprensión de la nueva estructura.
El a. llega a la conclusión que el analogado connatural de la Prelatura personal es la Iglesia particular. Para evitar malentendidos recuerda que esta afirmación supone, de un lado, que la Prelatura no es una Iglesia particular, pero también que ambas tienen en común «un determinado nivel de sustancia teológica» (p. 90).
La diferencia con la Iglesia particular es fácilmente apreciable desde la misión.
Las Iglesias particulares son ad imaginem de la Iglesia universal, en ellas adest, inest, operatur la Iglesia una, santa, católica y apostólica. Ellas son, por tanto, porciones del Pueblo de Dios en las cuales se da la plenitud sacramental y la apertura a todos los carismas para la realización de la misión salvífica de la Iglesia de Cristo, al menos potencialmente, en todos sus aspectos e integridad.
Las Prelaturas personales son, en cambio, ad peculiaria opera pastoralia. Así, en el caso del Opus Dei, aunque su misión sea tan radical y «no sectorial», como antes se ha señalado, no deja por eso de constituir una dimensión peculiar dentro de la misión universal de la Iglesia. En efecto, cada Prelatura personal está determinada y caracterizada por una pastoral especializada que le ha sido encomendada por el Romano Pontífice en el ejercicio de su sollicitudo ommum Ecclesiarum. Las Prelaturas personales representan, por tanto, un subsidio pastoral que es ofrecido a las Iglesias particulares. En este sentido, se pueden considerar como estructuras de la Iglesia universal.
Esta diferencia entre Iglesias particulares y Prelaturas personales no debe ocultarnos, por otro lado, el hecho de que ambas tienen la misma estructura interna. Tocamos aquí uno de los puntos neurálgicos de la obra que comentamos, y donde se aprecia de manera especial la agudeza de las reflexiones eclesiológicas de Rodríguez. Iglesias particulares y Prelaturas personales, observa, son comunidades de fieles con la misma forma de socialidad. En efecto, ambas instituciones tienen la misma estructura interna: una «estructura que responde a la originaria articulación eclesial existente entre el sacerdocio común de los fieles..., y el sacerdocio jerárquico» (p. 77). Ambas están constituidas por la communio fidelium y por la communio hierarchica (cfr. p. 87). Son cuerpos eclesiales estructurados por un triple elemento: «el Prelado con su presbiterio [8] y el pueblo fiel que apacienta» (p. 89). Aunque esta coposesión de elementos comunes se dé en las dos instituciones de modo diferenciado [9] -según la misión correspondiente-, nos ofrece una sólida base para afirmar la analogía entre ellas.
En la última parte de su estudio (pp. 94,133), el a. detiene su atención en algunas cuestiones particulares relativas a la estructura del Opus Dei, que le ofrecen la oportunidad de esclarecer todavía más las afirmaciones precedentes. Así, a propósito de la incorporación de los fieles a la Prelatura (pp. 94,97), del Prelado y de su tarea pastoral [10] (pp. 97,103), de la estructura del Opus Dei como familia (pp. 104,113) y de la participación de sacerdotes y laicos en el gobierno del Opus Dei (pp. 113,122).
A propósito de esta última cuestión, nos parece particularmente esclarecedora la manera en que glosa la afirmación del Fundador sobre la función de los sacerdotes en la Obra: «No son los sacerdotes de ordinario para mandar». En estas palabras, Rodríguez ve reflejada aquella visión del sacerdote que lo concibe como «servidor de sus hermanos, al que no manda a la manera mundana; quiere evitar 'entre nosotros' -escribe a los miembros del Opus Dei- cualquier manifestación de clericalismo, con todo lo que tiene de mentalidad de grupo privilegiado, exclusivista y dominador» (p. 115). Esto no es, evidentemente, óbice para que quienes tienen la condición de Ordinario de la Prelatura [11] sean necesariamente sacerdotes, en conformidad con la estructura constitucional de la Iglesia, según la cual sólo los que son sellados con el Orden sagrado son hábiles para recibir la potestad de régimen [12].
Antes de terminar, el a. nos ofrece unas breves consideraciones sobre la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, la asociación de clérigos propia e intrínseca a la Prelatura (pp. 122-127) [13] y concluye su estudio destacando la importancia de concebir la Prelatura del Opus Dei como una institución al servicio de la communio Ecclesiarum (cfr. pp. 127-133).
III. La vocación al Opus Dei en el horizonte de la vocación cristiana y de sus peculiares determinaciones
La profundización eclesiológica continúa, en el segundo capítulo, con unas reflexiones acerca de la vocación al Opus Dei. Así como en el primer capítulo la realidad eclesiológica del Opus Dei es vista en el horizonte de la misión de la Iglesia, el a. del segundo capítulo sitúa la vocación al Opus Dei en el horizonte de la llamada universal a la santidad, señalando -como marco más específico- las peculiares determinaciones de la común vocación cristiana. Sobre la base de estas consideraciones, Ocáriz llega así a explicar por qué un miembro del Opus Dei, aun teniendo una vocación peculiar, no deja de ser un cristiano corriente.
Las reflexiones de este capítulo pueden, por tanto, sintetizarse en los tres apartados siguientes, que corresponden a los pasos mencionados.
A. Características de la llamada universal a la santidad
Es vocación cristiana en el sentido de que la voluntad salvífica universal se realiza «en Cristo y desde Cristo: en el plan salvífico de Dios todo hombre es concebido y amado en Cristo» (p. 139).
Es universal en un doble sentido: subjetivo, ya que todos los hombres son llamados por Dios a la santidad; objetivo, ya que todas las realidades que configuran la vida de cada uno son lugar y medio de santificación, como se desprende de una cabal comprensión del misterio de la Encarnación (cfr. pp. 153-161).
La vocación es, a la vez, personal y comunitaria. Personal, porque cada hombre es llamado por Dios a vivir una vida determinada e irrepetible (cfr. p. 137). Comunitaria, porque «Dios llama en la Iglesia y a través de la Iglesia» (p. 137). Por esto, se puede decir también que cada vocación es eclesial [14].
Es «omnicomprensiva de la vida humana» (p. 144), ya que la Providencia divina «alcanza absolutamente a todas las dimensiones singulares del mundo y del hombre» (p. 144). Por esto, la vocación cristiana es también «unificante de la entera existencia» (p. 145).
B. La existencia de determinaciones peculiares de la común vocación cristiana
La vocación cristiana no se da nunca como simple generalidad, sino siempre personalizada, porque cada hombre es llamado a santificarse en y a través de unas circunstancias bien determinadas. En cierto sentido, cada vocación puede, por tanto, considerarse como peculiar. Pero, en algunos casos se hace presente una «iniciativa divina previa a toda reflexión y decisión de la persona llamada» (p. 145). La vocación cristiana queda, así, ulteriormente determinada por esta acción peculiar de la Providencia, originando lo que los teólogos suelen designar como vocación peculiar [15]. Una vocación que implica «un modo peculiar de participar en la misión de la Iglesia» (p. 147) y un determinado estilo de vida cristiana (espiritualidad).
C. Características de la vocación al Opus Dei
En diversas ocasiones, el Fundador calificó la vocación al Opus Dei como «vocación peculiar» (p. 163). En efecto, se trata de una llamada, originada en una iniciativa divina previa a la decisión personal, que invita a dar a la existencia entera [16] un nuevo sentido. La vocación al Opus Dei no es para hacer algo, sino -en primer lugar- a ser algo: a ser Opus Dei, y poder así hacer el Opus Dei. En el fondo, éste no es sino uno de los muchos modos de ser Iglesia.
La iniciativa divina que ha originado el Opus Dei se explica, en primer lugar, por la misión peculiar que se le ha confiado. En palabras de Ocáriz, esta misión consiste «en recordar a todas las almas, con el ejemplo y con la palabra, la llamada a la santidad en medio del mundo; en hacerles ver que la vida ordinaria y, en particular, el trabajo profesional, puede y debe ser medio de santificación y de apostolado cristiano; y enseñarles cómo santificarse de hecho cada uno en su estado y circunstancias personales» (p. 170).
Sin embargo, la peculiaridad de la vocación al Opus Dei no depende tanto del contenido de esta misión [17], sino que reside en el cauce, querido por Dios, por el que algunos son llamados a realizar esta misión: es decir, formando parte del Opus Dei. Una institución de la Iglesia «con una determinada espiritualidad y con unos precisos medios formativos y apostólicos, adecuados a la condición de fieles corrientes o sacerdotes seculares de los miembros; medios por los que se encauzan peculiares 'fuerzas y auxilios' para el cumplimiento de la misión» (p. 172). Estos medios, conviene subrayarlo, no está destinados a una tarea o misión sectorial, sino que se dirigen a promover un intenso despliegue de las virtualidades propias de la vocación cristiana vivida en y a través de las actividades seculares. La vocación al Opus Dei no constituye, por tanto, «a quien la recibe en algo distinto de un fiel cristiano corriente o, en su caso, de un sacerdote secular» (p. 197).
El a. concluye su aportación explicando cómo la gran variedad de fieles cristianos que existe entre los miembros del Opus Dei da lugar a diversos modos de vivir la misma vocación que, por ser profundamente unitaria, no permite ninguna graduación en la pertenencia a la Obra (cfr. pp. 179-198).
IV. Implicaciones eclesiológicas, espirituales y apostólicas de la secularidad
En el tercer capítulo, J. L. Illanes reflexiona sobre la secularidad, en cuanto característica esencial del espíritu que anima el Opus Dei, desde una perspectiva teológica. De la secularidad como rasgo peculiar de la condición y vocación del laico en la Iglesia, ya se ha ocupado el a. en numerosos estudios anteriores [18].
Ahora, Illanes comienza exponiendo y comentando los principales textos del Fundador del Opus Dei sobre la condición secular de sus miembros. Para esto, es necesario volver la atención hacia el mensaje y misión confiada por Dios a Mons. Escrivá de Balaguer desde el 2 de octubre de 1928. La Obra a la que dedicó todas sus energías tiene como finalidad «difundir entre los cristianos que viven en el mundo una honda conciencia de la llamada que Dios les ha dirigido desde el momento mismo de su bautismo» (p. 202). Se entiende así que -aunque el Opus Dei fuera, desde los comienzos, una institución integrada por sacerdotes y laicos en íntima cooperación-, para captar la fisonomía y espíritu propio de esta institución sea necesario partir de los miembros laicos, de aquellos cristianos corrientes que se saben llamados a transformar su existencia concreta, entretejida con los afanes y quehaceres seculares, en Opus Dei.
Reflexionando desde esa perspectiva teológica sobre la iluminación recibida por el Beato Josemaría, el carisma fundacional del Opus Dei, el a. habla de una profundización en el Evangelio «que gira en torno a dos núcleos básicos: la eficacia regeneradora del bautismo y la unión entre creación y redención». Dos núcleos estrechamente conexos, ya que toda condición humana y secular adquiere un valor cristiano al ser «asumida por la acción redentora y traspasa, da por su dinamismo» (p. 205). Vocación bautismal y experiencia secular forman una unidad profunda que manifiesta la armonía entre creación y redención, así como la capacidad del Evangelio para vivificar con el espíritu de Cristo las realidades temporales (cfr. p. 227).
Se le ofrece al lector una importante aclaración acerca del puesto central ocupado por la secularidad en el espíritu del Opus Dei, al señalar que el núcleo de su mensaje y de su finalidad no es la promoción de «la presencia de los católicos, y por lo tanto del espíritu cristiano, en las costumbres y en las instituciones» (p. 206), si, no la santificación de los miembros. El gran objetivo de una repercusión del espíritu cristiano en las estructuras sociales formaba ciertamente parte del horizonte apostólico del Fundador, y a él con, tribuiría sin duda el Opus Dei, pero su acción sacerdotal y el fenómeno pastoral que de ella nace se sitúa a otro nivel más hondo: la llamada a la santidad. Por eso la transformación cristiana del mundo no es el fin propio del Opus Dei, sino más bien un fruto que se es, pera, que se sabe que llegará, «pero no porque se promueva de manera directa, sino porque adviene como consecuencia necesaria de aquello que directamente se impulsa y procura, es decir, la santidad efectivamente buscada en medio del mundo» (p. 207).
Se entiende ahora mejor por qué -como decíamos al comienzo de esta nota bibliográfica- el Opus Dei ha ampliado horizontes y abierto nuevos caminos en la misión salvífica de la Iglesia: no en la línea de aquellas asociaciones de fieles que aspiraban a promover la acción social y la presencia de la católicos en la sociedad, sino en la de recordar a los cristianos corrientes que ellos también -y no sólo los religiosos- son llamados a buscar y vivir la plenitud de la vida cristiana, el radicalismo evangélico [19]. En amplios sectores de la teología y en la mente de muchos cristianos predominaba -y en parte sigue predominando- «la tendencia a identificar plenitud de vida cristiana con estado religioso. El vivir en el mundo, con todo lo que implica de tareas profesionales, de relaciones sociales, de vida familiar, era visto como obstáculo para la santidad» (pp. 208-209).
Después de haber puesto de relieve el lugar que corresponde a la secularidad para una correcta comprensión de la espiritualidad del Opus Dei, el a. evoca el reciente debate teológico sobre la secularidad, deteniendo su atención en la síntesis alcanzada en la Exhortación apostólica Christifideles laici (30-XII-1988). Este documento ofrece una importante y esclarecedora consideración cuando distingue entre dimensión e índole secular. Con dimensión secular, se quiere expresar la referencia al mundo y a la historia que es propia de toda la Iglesia. De su dimensión secular participan, por tanto, todos sus miembros, pero de forma diversa. El documento, en efecto, añade que «la participación de los fieles laicos tiene una modalidad propia de actuación y de función que, según el Concilio, es propia y peculiar suya. Tal modalidad se designa con la expresión índole secular» (n. 15). Esto implica que la secularidad, en el sentido de índole secular, no debe concebirse como algo que se añade desde fuera a la condición cristiana, sino como una componente intrínseca de la vida del cristiano corriente que, por la fe, advierte la llamada de Dios a santificarse en y a través de las realidades seculares que entretejen su vida (cfr. p. 229). El a. acaba sus reflexiones con unas palabras inequívocas de Mons. Álvaro del Portillo, quien ha recordado que «la secularidad no es camino de cristianismo fácil, no es un mimetismo con lo mundano» (p. 231).
A continuación, el a. nos ofrece un magnífico análisis de las diversas facetas que la secularidad adquiere en la vida y apostolado de los miembros del Opus Dei. De este modo es posible mostrar el alcance de «lo que significa una secularidad, por así decir, en acto o ejercida» (p. 230). Se nos habla, por tanto, de unidad de vida, de naturalidad, de amor al mundo, de trabajo (asociado a desprendimiento y servicio), de libertad y responsabilidad personales y, por último, de contemplación en medio del mundo (cfr. pp. 230,271).
En el último apartado de su contribución, Illanes se ocupa -siempre en el horizonte de la secularidad- del Opus Dei como institución y, en este contexto, de las obligaciones que contraen quienes se incorporan a él. Entre éstas recordamos algunos temas de indudable interés para el canonista, como, por ejemplo: la formación de los miembros y su autonomía en lo temporal, su disponibilidad para las tareas de formación y apostolado, el sentido del celibato que viven algunos de ellos y, por último, la fraternidad y el espíritu de familia. El a. explica cómo todos estos aspectos institucionales de la vida en el Opus Dei se articulan plenamente con la índole secular propia de todo cristiano corriente; y, por tanto, también de un miembro del Opus Dei.
* * *
Al concluir estas notas, nos parece necesario agradecer a los tres autores del libro el habernos ofrecido tan novedosas e importantes reflexiones, que contribuyen a una comprensión cada vez mayor sobre qué es el Opus Dei y qué misión le corresponde en la Iglesia. Evitando afirmaciones apriorísticas, y basándose en los textos del Fundador y en la realidad vivida desde hace años por muchos miles de miembros de la Obra, el estudio da respuesta convincente a cuestiones suscitadas en los últimos años en torno a esta institución. La riqueza y la novedad de su carisma y espíritu requerirán, seguramente, muchos otros estudios y matizaciones; y éstos podrán apoyarse, a partir de ahora, sobre una base bien sólida y sugerente.
Arturo Cattaneo en revistas.unav.edu
Notas:
1. Pedro RODRÍGUEZ, Fernando OCÁRIZ, José Luis lLLANES, El Opus Dei en la Iglesia. Introducción eclesiológica a la vida y el apostolado del Opus Dei. Prólogo de Mons. Álvaro del Portillo, Edic. Rialp, Madrid 1993, 346 págs.
2. Para un detallado análisis histórico de los diversos pasos dados por el Opus Dei hasta llegar a la configuración definitiva cfr. A. DE FUENMAY0R, V. GÓMEZ IGLESIAS y J. L. lLLANES, El itinerario jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma, Pamplona, 4ª edic., 1990.
3. Cfr. Presbyterorum Ordinis, n. 10.
4. Cfr. CIC, ce 294-297.
5. Una amplia información bibliográfica al respecto es recogida por P. RODRÍGUEZ en: Iglesias particulares y Prelaturas personales, Pamplona 2ª edic., 1986, nota 18.
6. Cfr., sobre todo, P. RODRÍGUEZ, Iglesias particulares y..., o.c.
7. Sobre la cuestión cfr. nuestro artículo: El dinamismo de la interacción entre institución y carisma. A propósito de un estudio sobre el itinerario jurídico del Opus Dei, en «Scripta Theologica», 22 (1990) pp. 181-194.
8. Acerca del significado de la presencia del presbiterio en estructuras pastorales complementarias a las Iglesias particulares cfr. nuestro estudio: Il presbiterio della Chiesa particolare. Questioni canonistiche ed ecclesiologiche nei documenti del magistero e nel dibattito postconciliare, Milano 1993, pp. 135-145.
9. En este sentido, el a. señala: «La communio que estructura al Opus Dei es análoga, no idéntica a la que estructura a una Iglesia particular» (p. 96). Siendo sustancialmente la misma, aquella communio fidelium et hierarchica queda modalizada en la Prelatura del Opus Dei «por el compromiso vocacional de todos sus miembros de realizar los compromisos bautismales según el fin, el espíritu y el régimen del Opus Dei» (p. 97). También por lo que atañe a la potestad del Prelado, el a. observa que la razón formal teológica de su autoridad es diferente de la del Obispo diocesano, que la encuentra en el misterio de la Iglesia particular (cfr. p. 100). Para el Prelado, en cambio, la razón formal «se halla en la dimensión universal de la sacra potestas» (p. 101). Aparece, por tanto, como despliegue del munus petrinum en su servicio a las Iglesias particulares.
10. Particularmente interesantes son, aquí, las observaciones acerca de «la profunda coherencia que tiene con la episcopalidad de su función el hecho de que el Prelado del Opus Dei reciba la Ordenación episcopal» (p. 103).
11. A saber: el Prelado y sus vicarios.
12. Cfr. CIC, can 129 §1.
13. A la hora de enumerar quién es, o puede ser, miembro de esta asociación, advertimos algunas inexactitudes que, aunque sean más de forma que de contenido, nos parece oportuno señalar. Entre estos miembros, enumera: «diáconos y presbíteros incardinados en numerosos Presbiterios seculares» (p. 124). No es exacto considerar el presbiterio como estructura de incardinación; tampoco lo es hablar de «presbiterios seculares», ya que a los presbiterios de las Iglesias particulares -y de los Ordinariatos (militares o rituales)- pueden pertenecer tanto presbíteros seculares como religiosos; al presbiterio no pertenecen, en cambio, los diáconos: De una manera más adecuada se podría, por tanto, decir que en la Sociedad de la Santa Cruz hay diáconos y sacerdotes seculares incardinados en las diversas iglesias particulares, o en otras estructuras pastorales. Entre ellos se cuentan los clérigos incardinados en la Prelatura del Opus Dei que constituyen como la matriz de la Asociación.
14. El tema es desarrollado en el apartado: «La Iglesia, lugar de la vocación cristiana" (pp. 140-143).
15. El a. recuerda, como ejemplo, el caso de la vocación sacerdotal.
16. El Fundador la llamó «encuentro vocacional pleno».
17. En efecto, esta «no es otra que la misión específica de los laicos en la Iglesia» (p. 171).
18. Cfr., por ejemplo: J. L. lLLANES, Mundo y santidad, Madrid 1984; La secularidad como elemento especificador de la condición laica!, en AA.VV., «Vocación y misión del laico en la Iglesia y en el mundo», Burgos 1987; La santificación del trabajo, Madrid 1990; La discusión teológica sobre la noción de laico, en «Scripta Theologica», 22 (1990) pp. 771-789.
19. Sobre la cuestión, cfr. J. L. lLLANES, Llamada a la santidad y radicalismo cristiano, en «Scripta Theologica», 19 (1987) pp. 303-322. En este artículo Illanes emprende un diálogo con algunos de los más conocidos autores de teología espiritual, mostrando cómo en ellos se encuentra a veces una inexacta comprensión de la especificidad y complementariedad de cada vocación cristiana. En efecto, hay teólogos que se resisten a reconocer que «ninguna vocación o condición cristiana constituye una representación tan acabada del estilo de vida o del 'proyecto existencial' de Jesús, como para que el resto de las vocaciones deban considerarse o carentes de verdadera existencia o referidas a esa vocación preeminente como a un modelo, por así decir intermedio, en el que todo cristiano debe inspirarse si desea aprender en qué consiste imitar a Cristo» (p. 320).
Ángel Rodríguez Luño
Dejar espacio a la conciencia de los fieles, sin pretender sustituirla, y ayudarles al mismo tiempo en la formación de la conciencia, es una tarea apasionante y posible.
Ángel Rodríguez Luño en omnesmag.com
Esta reflexión nace de la crítica que el Papa Francisco ha dirigido al clericalismo, una mentalidad y una actitud viciada que es causa de no pocos males. Francisco se ha referido a esa mentalidad deformada en varias ocasiones y en diferentes contextos, algunos de ellos bien tristes, como es el de la Carta al Pueblo de Dios del 20 de agosto de 2018.
No se tratará aquí de estos problemas, ni se pretende hacer una exégesis de las palabras del Papa. Estas han sido solo la ocasión para reflexionar sobre un problema más amplio del que el clericalismo es solo una parte. A mi modo de ver, la raíz más profunda del clericalismo -y de otros fenómenos relacionados o asemejables a él- es la incomprensión del valor de la libertad o, quizá, la subordinación de su valor a otros que parecen más importantes o más urgentes, como pueden ser, por ejemplo, la seguridad y la igualdad. El fenómeno no se da solamente, y tal vez ni siquiera principalmente, en ámbito eclesiástico, sino que tiene múltiples manifestaciones en la esfera civil.
La libertad es una realidad difícil de comprender, que tiene no pocos aspectos de misterio. Dos cuestiones de importancia fundamental son particularmente complejas: la libertad de la creación y la creación de la libertad; es decir, que el acto creador de Dios sea enteramente libre y que sea posible crear una verdadera libertad. Aquí voy a ocuparme solo de la segunda cuestión.
Dios creó libre al ser humano
No es fácil comprender de qué modo Dios puede crear una auténtica libertad. La Iglesia lo ha enseñado incansablemente. Así, por ejemplo, la Constitución Gaudium et spes, del Concilio Vaticano II, afirma que “la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre. Dios ha querido dejar al hombre en manos de su propia decisión para que así busque espontáneamente a su Creador y, adhiriéndose libremente a éste, alcance la plena y bienaventurada perfección” (n. 17)
Sin embargo, muchos piensan que, enmarcada en los planes generales de la providencia y del gobierno divinos, son muy pocas las cosas que realmente dependen de la libertad humana. A fin de cuentas, como se suele decir, Dios es capaz de escribir derecho con renglones torcidos. Esto es, aunque los hombres obren mal, Dios consigue arreglarlo todo y que el resultado sea bueno. Por otra parte, desde el punto de vista teórico no es fácil concebir como definitivo un poder de elección y de acción que es causado o donado por otro.
Los debates sobre el concurso divino y la predestinación, así como la famosa controversia de auxiliis, son un suficiente botón de muestra. Desde una perspectiva filosófica diferente, esa misma dificultad hizo pensar a Kant que la autonomía humana es incompatible con cualquier tipo de presencia de Dios y de su ley en el comportamiento moral humano. En mi opinión, la teología cristiana de la creación debería llevar a ver las cosas de otra manera.
Al crear al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, Dios realiza el designio de poner frente a sí verdaderos interlocutores, capaces de participar de la bondad y de la plenitud divinas. Para eso era necesario que fueran realmente libres, esto es, capaces de reconocer y afirmar de modo autónomo el bien porque es bueno (lo cual comporta inevitablemente la posibilidad de negar lo bueno y afirmar lo malo). Para obedecer forzosamente y con toda exactitud las leyes cósmicas que manifiestan la grandeza y la potencia de Dios ya están los astros del cielo; solo con la libertad aparecen la imagen y semejanza divinas, cuyo valor es muy superior al de las fuerzas del universo.
En efecto, la libre adhesión del hombre a Dios vale más que el cielo estrellado. Hasta tal punto es así, que Dios prefiere aceptar el riesgo de que el hombre use mal la libertad, antes que privarle de ella. Ciertamente, la supresión de la libertad evitaría la posibilidad del mal (y, con él, todo sufrimiento); sin embargo, también haría imposible el bien más valioso, el único que refleja de verdad la bondad divina.
Por eso, Dios asume la libertad humana con todos sus riesgos. La literatura sapiencial del Antiguo Testamento lo expresó con gran belleza: “Él fue quien al principio hizo al hombre, y le dejó en manos de su propio albedrío. Si tú quieres, guardarás los mandamientos, para permanecer fiel a su beneplácito. Él te ha puesto delante fuego y agua, a donde quieras puedes llevar tu mano. Ante los hombres está la vida y la muerte, lo que prefiera cada cual, se le dará” (Eclesiástico 15, 14-17). El hombre es libre de preferir la vida o la muerte, pero lo que prefiera se le dará.
Libres, con todas las consecuencias
Porque Dios crea una verdadera libertad y asume sus riesgos, no consta que haya querido dar al hombre una red de seguridad -como la que protege a los equilibristas en el circo- para neutralizar las graves consecuencias de su posible mal uso. Es cierto que Dios nos cuida con su providencia, pero lo hace concediéndonos una participación activa en ella. Con nuestra inteligencia somos capaces de conocer cada vez mejor la realidad en que vivimos y de distinguir lo que nos hace bien de lo que nos hace mal. A la libertad está unida la capacidad y la obligación para cada uno de proveer por sí mismo, y nuestra provisión es respetada.
Para ser más exactos -y por lo que se refiere sobre todo a la culpa moral y no tanto a las penalidades que tienen su origen en ella-, la misericordia de Dios nos ha dado una cierta red de seguridad: la Redención. De hecho, la modalidad dolorosísima en que se llevó a cabo, mediante la sangre de Cristo (cfr. Efesios 1, 7-8), deja bien claro que no es sencillamente un “borrón y cuenta nueva”. Al contrario, el Creador se toma radicalmente en serio la libertad del hombre. No se trata de un juego, y por ello Dios no impide el despliegue de las consecuencias que tienen nuestras acciones en su conexión con las de los demás y con las leyes que rigen el mundo material, el equilibrio psíquico y moral, y el orden social y económico. Es verdad que la benevolencia y la gracia de Dios nos ayudan, pero presuponen la libre decisión humana de colaborar con ellas. Como se lee en la Carta a los Romanos: “Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios” (Romanos 8, 28).
Por más que desde el punto de vista teórico sea difícil comprenderlo, la libertad humana representa un punto verdaderamente absoluto, enmarcado en un contexto relativo y dependiente de Dios. A mi libertad se debe que no existan algunas cosas, que podrían haber existido si yo hubiera tomado otra decisión. Y a mi libertad se debe también que existan algunas cosas que podrían no haber existido, si mi decisión hubiese sido diferente.
Tampoco la natural sociabilidad del hombre puede servir como coartada para oscurecer el valor de la libertad. La sociedad humana es sociedad de seres libres. Por lo que se refiere a la solidaridad, la teología de la creación subraya que todos los hombres son iguales ante Dios. Son igualmente hijos suyos, y por eso hermanos entre sí. De modo particular en el Nuevo Testamento, la solidaridad es reforzada y sobrepasada por la caridad, que constituye el núcleo del mensaje moral de Cristo. Ahora bien, es preciso hacer dos observaciones para mostrar que la interpretación de la solidaridad y de la caridad no puede ir en detrimento de la libertad y de la responsabilidad, que comporta la obligación de proveer por sí mismo a no ser que circunstancias como la enfermedad, la vejez, etc. lo impidan. La primera es que la caridad hacia los que padecen necesidad no se puede entender como licencia para que, voluntariamente, unos vivan a costa de otros. San Pablo lo dice en términos inequívocos: “Pues también cuando estábamos con vosotros os dábamos esta norma: si alguno no quiere trabajar, que no coma. […] Ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo a que coman su propio pan trabajando con sosiego” (2 Tesalonicenses 3, 10.12).
La segunda es que la caridad cristiana presupone las enseñanzas de Cristo sobre la distinción entre el orden político y el orden religioso: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios (cfr. Mateo 22, 21). Una con- fusión en este campo impediría la existencia de la caridad que, por su misma esencia, es un acto libre. La parábola del rico Epulón y del pobre Lázaro contiene una dura condena de quienes hacen un uso egoísta e insolidario de sus bienes, incumpliendo su grave obligación de ayudar a quien padece necesidad. Sin embargo, no dice -ni sugiere- que se deba emplear la fuerza coercitiva del Estado para privar de sus bienes a los afortunados, de modo que después la pública autoridad pueda redistribuirlos. Cristo enseña, en definitiva, que debemos querer ayudar voluntariamente a quien lo necesita. En ningún pasaje del Nuevo Testamento se autoriza la supresión violenta de la legítima libertad en orden a la solidaridad o a la caridad.
El clericalismo
Llegamos así a la cuestión que abría estas páginas. El diccionario de la Real Academia Española conoce tres acepciones de la palabra “clericalismo”: 1) influencia excesiva del clero en los asuntos políticos; 2) intervención excesiva del clero en la vida de la Iglesia, que impide el ejercicio de los derechos a los demás miembros del pueblo de Dios; 3) marcada afección y sumisión al clero y a sus directrices. Estas acepciones dan una idea suficiente del fenómeno, pero necesitarían una actualización. No parece que hoy en día el clero pueda influir excesivamente en los asuntos políticos. Ni siquiera lo desea, entre otras cosas porque esos asuntos han asumido una complejidad demasiado grande y pesada para los que no son políticos de profesión.
Más significativa es, en cambio, la palabra con la que se califica la intervención clerical: se trata de intervenciones “excesivas”. Y el exceso no es esencialmente cuestión de cantidad o amplitud, sino de dirección. El clericalismo es excesivo porque es iliberal: invade y anula la legítima libertad de otras personas o instituciones, en la esfera civil o en la eclesiástica. Así, en lugar de hacer posible el ejercicio de la libertad personal, pretende dirigirla de modo casi forzado hacia lo que se considera -quizá por buenos motivos- mejor, más verdadero y deseable. Por eso he dicho al principio que, a mi juicio, el clericalismo presupone una comprensión deficiente de la teología de la libertad (de su valor a los ojos de Dios), y por consiguiente de la teología de la creación.
Si he de ser justo, debo aclarar que en mis más de 40 años de sacerdocio he visto pocas veces la mentalidad clerical entre los sacerdotes que, a causa de sus encargos pastorales, están en estrecho contacto con los fieles. Más fácil es encontrarla entre los que por una razón o por otra viven entre libros o entre papeles, y tienen pocas ocasiones de apreciar la competencia humana y la sabiduría cristiana de la que muchas veces dan muestra los fieles laicos. A continuación voy a referirme a unos pocos aspectos del clericalismo; un tratamiento completo del tema requeriría, como es lógico, mucho más espacio.
Algunas expresiones de clericalismo
La primera expresión, que ha aparecido ya en estas páginas, es la escasa valoración de la libertad humana. Puede que se considere un bien, un don de Dios, pero desde luego no sería el más importante. En su relación al bien, la libertad contiene una paradoja: sin bien, la libertad es vacía o incluso nociva; sin libertad no es posible un bien humano. La mentalidad clerical siempre inclina la balanza en favor del bien, y en casos extremos se muestra disponible a sacrificar la libertad sobre el altar del bien. De este modo parece olvidar que la lógica de Dios es diferente, pues Él no ha querido suprimir nuestra libertad para evitar su mal uso. Se tiende a ver la libertad como un problema, cuando en realidad es el presupuesto que permite resolver bien cualquier conflicto.
A la infravaloración de la libertad sigue una subestimación del pecado. Y esto, no a causa de la creencia en la compasión divina (que gracias a Dios es muy grande, y a ella se acoge quien escribe estas páginas), sino porque no se advierte que el respeto que Dios nos tiene no le permite tratarnos como a chiquillos inconscientes. Si así fuera, los hombres ofenderían, matarían, destruirían… pero luego vendría el padre a arreglar lo destruido, y el juego terminaría bien para todos, tanto para las víctimas como para los criminales. El Nuevo Testamento no nos permite pensar así. Basta leer el pasaje del capítulo 25 de san Mateo sobre el juicio final. Precisamente porque nos ha creado verdaderamente libres, Dios no nos trata ni como a niños, ni como a marionetas irresponsables. La actitud que criticamos nada tiene que ver con el “camino de infancia espiritual” del que hablan santos como Teresa de Lisieux o Josemaría Escrivá, y que se coloca en el contexto muy diferente de la teología espiritual. Este “camino” nada tiene de blandenguería ni de superficial irresponsabilidad, y es perfectamente compatible -como demuestra la vida de estos dos santos- con una afirmación radical de la libertad humana.
En tercer lugar, la infravaloración de la libertad se da también en la esfera civil. Para algunos, los ciudadanos serían pobres incapaces a los que el Estado habría de dar una protección universal, lo más amplia posible, sin preguntarles siquiera si la necesitan o la desean. Con esa protección, aparentemente se da gratuitamente algo, pero en realidad tiene unos altísimos costes, tanto económicos como, sobre todo, antropológicos. Al Estado omnipresente e invasivo lo describe Tocqueville como “un poder inmenso y tutelar que se encarga sólo de asegurar los goces de los ciudadanos y vigilar su suerte. Absoluto, minucioso, regular, advertido y benigno, se asemejaría al poder paterno, si como él tuviese por objeto preparar a los hombres para la edad viril; pero, al contrario, no trata sino de fijarlos irrevocablemente en la infancia y quiere que los ciudadanos gocen, con tal de que no piensen sino en gozar […]. De este modo, hace cada día menos útil y más raro el uso del libre albedrío, encierra la acción de la libertad en un espacio más estrecho, y quita poco a poco a cada ciudadano hasta el uso de sí mismo” (La democracia en América, III, IV, 6). No es una imagen del pasado. Incluso hoy es muy frecuente que los partidos pretendan realizar los propios ideales políticos pisoteando la libertad de los que piensan de modo diferente, a los que a veces se llega incluso a querer eliminar. El respeto de la libertad del adversario político es una piedra preciosa que raramente encontramos en el panorama actual.
El último punto que voy a tratar se refiere a la idea de que, en virtud de nuestras buenas intenciones, Dios va a detener las consecuencias de los procesos naturales que libremente ponemos en marcha. Algo así como si la cari- dad pudiera ahorrarnos el conocimiento de las leyes y va- lores de las cosas creadas —y, en particular, de la sociedad humana—, a los que el Concilio Vaticano II se refirió con la expresión “justa autonomía de las realidades terrenas”. Según Gaudium et spes: “Por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte” (n. 36). La mentalidad clerical, en cambio, habla de las cosas terrenas sin conocer bien su génesis, su consistencia y su desarrollo; aplica a esas realidades unos principios que corresponden a otros ámbitos de la realidad y, así, propone medidas que acaban produciendo lo contrario de lo que se pretendía. Un ejemplo de esto último se observa cuan- do se pasa del plano religioso al plano político -y de este a aquel- con una facilidad asombrosa. Problemas políticos o económicos se intentan resolver sin tener en cuenta principios básicos del quehacer político o de la realidad económica, violentando así la realidad de las cosas.
A esto se añade la tendencia a explicar todo solo por sus causas últimas. Si se abre un libro de historia universal, veremos que han existido numerosas guerras. Afirmando que todas ellas tienen su causa en la malicia humana o en el pecado original, se dice algo verdadero, pero que, por explicar todo, acaba no explicando nada (al menos, si tenemos interés por comprender lo que sucedió y por prevenir conflictos futuros). Por una razón semejante se incurre en un lenguaje hecho de palabras de significado vago, como por ejemplo “la dignidad humana”, que establecen consensos vacíos. Por seguir con el ejemplo de la dignidad, se da el caso de que todos la defienden, pero los distintos sujetos (o grupos) lo hacen para defender comportamientos que resultan contradictorios entre sí. De este modo se puede llegar a un acuerdo nominal sobre la dignidad, pero se trata en definitiva de un falso consenso entre personas que, en realidad, no están de acuerdo en casi nada. El resultado de esto es que, al final, el discurso público queda reducido a pura retórica.
No he querido señalar más que algunas consecuencias del clericalismo. Las suficientes para comprender que es precisa una seria reflexión sobre estos problemas. Esta redundará en bien de todos, y en primer lugar de la Iglesia. En efecto, la reivindicación de la libertad, en la que se refleja la imagen de Dios en el hombre, no puede significar sino un empuje para el Pueblo de Dios y para todos los que formamos parte de él. Afortunadamente, se dan ahora un conjunto de circunstancias que nos permiten esperar que una reflexión de ese tipo se va a llevar a cabo.
Ángel Rodríguez Luño en omnesmag.com
Jesús Fueyo
4. Por muy utópica que sea esta Utopía de Moro parece haber sido su destino el servir de escabel a políticas nada utópicas. Como “padre del socialismo utópico, era llevado de la mano de la interpretación marxista de Kautsky a visionario de la sociedad comunista; como teórico del naciente imperialismo británico fue empujado por la exégesis de Oncken hasta convertirlo en un predecesor de Disraeli. La historia de los secuestros de la Utopía empero no concluye aquí. Pues Moro fue también, por lo visto el «Santo del humanismo», «la más perfecta vida humanista de que se tiene memoria» [73], y su Utopía no pudo ser sino la «utopía de un humanista» [74].
Asociada a este multívoco «ismo», en cuya disputa andan hoy más enzarzadas que nunca las ideologías y filosofías más dispares, la interpretación de la Utopía ha incurrido en los riesgos más insólitos. La clave humanista se complica de modo singular en el caso de Moro por la necesidad de hurtarla a las contradicciones dimanantes de la compleja postulación ideal de la obra y de la extraordinaria y alta personalidad religiosa del autor. Un humanismo consecuente se ve forzado a llegar, en este caso, hasta el extremo de unir por una común hilaza hermenéutica el “comunismo de Utopía con el «comunismo» platónico, pero no puede detenerse con seguridad en ese renacimiento de la «polis» ideal, pues es preciso cohonestarlo con las nacientes estructuras económicas del mundo moderno que caen bajo la crítica de Hythlodeo así como con los rasgos de «imperialismo» de la política exterior utopiana tras los que asoma la faz de soberbia del moderno «demonio del poder»; la idea religiosa de la «polis, es decir, el culto a los dioses de la ciudad tiene que acoger el nuevo ideal de la «Chrístianitas erasmiana» y la política de «tolerancia» religiosa, y, ¡todavía más!. tiene que habilitar la explicación del holocausto del Santo católico, el cual no habría muerto corno «mártir del dogma católico», sino corno defensor de las libertades eclesiásticas, corno enemigo de la sumisión de la Iglesia bajo las tiranías políticas de la época moderna [75] es decir, como mártir de la idea del Derecho. Debiera bastar el solo enunciado de estas dificultades para comprender que una interpretación cabal de la Utopía es tan poco asequible desde el prisma de Erasmo como puede serlo desde los de Maquiavelo o Marx. Ninguna de las interpretaciones humanistas consigue no ya despejar todo el campo de objeciones, sino ni siquiera dotar con enteriza humanidad el humanismo de Moro. Cada caracterización en este orden va seguida de un pero, de un añadido, de una reserva. ]Humanista, pero al mismo tiempo inglés, dice Mesnard [76]; humanista, pero un humanista que está por modo activo en la vida; asceta. pero no místico ni contemplativo, asegura Freyer [77]; humanista, pero entendido el humanismo corno la actitud ilimitadamente optimista de una nueva clase social que veía abierto el mundo ante ella, y así, comunista, pero tan sólo en grado de aproximación al ideal de la «alta fase de la sociedad» anunciada por Marx en la Crítica del programa de Gotita, indica Morton [78]; erasmiano, pero, al mismo tiempo, impregnado del ideal monástico pues su Utopía es un Estado ideal pagano que bebe en Platón, en Epicuro, en Erasmo, mas también en el utopismo monástico del joaquinismo franciscano, sostiene Heer [79].
En este maremágnum de interpretaciones dislocadas la respuesta a la cuestión que se antepone por necesidad lógica a la filiación de Moro, a saber, la respuesta a la cuestión de si la Utopía es propiamente tal o expresión utópica de un pensamiento político real, o más aún política, queda, en general, omitida. Pero la «ideologización» de una utopía es siempre como la premisa lógica de su ulterior «politización». El utopismo humanista de Moro no podía escapar a esta suerte, y un primer intento en este sentido lo representa el capítulo que, bajo la rúbrica «Morus, als ldeologe des english-insularen Wohlfahrsstaatem», le dedica G. Ritter en su obra Die Dämonie der Macht.
Ritter parte de una matización insistente del "humanismo del Norte de los Alpes" frente a las tendencias peculiares del humanismo del Sur, del movimiento renacentista italiano. Aquí el culto a la antigüedad habría terminado por resolverse en un verdadero «neopaganismo» en el que hay que buscar los supuestos espirituales de concepción del poder y de la política, que encuentra en Maquia velo su más alto expositor; allí, por el contrario, el retorno a lo antiguo se cifra mucho más en una recristianización de la pureza evangélica y ascética del cristianismo primitivo, en un impulso apasionado de interiorización religiosa que viene a estimular un anhelo de reforma purificadora de las estructuras y de los cánones de vida de la Iglesia. La renaciente «humanitas christiana» va a encontrar en Erasmo su definidor más conspicuo, pues Erasmo, sin desconocer en el orden dogmático el pecado original. pone toda su fe en una «renascentia» que no ha de demorarse hasta la conclusión de la obra trascendental salvadora, sino que puede cumplirse paulatinamente en el saeculum por una progresiva conformación de la convivencia por las doctrinas de Cristo [80]. La enseñanza de Cristo, como mensaje acerca de la condición y del destino del hombre encierra la absoluta verdad, pero sin discrepancia de fondo con lo que acerca de esa condición y ese destino ha llegado a conocerse por la razón natural, es decir, por la filosofía clásica como su máximo exponente. El humanismo erasmiano habría venido, de este modo, a prolongar el gran proceso de racionalización que se inicia en la Escolástica medieval y que permitió una cristianización de los conceptos capitales de la filosofía aristotélica [81]. Consecuentemente. mientras que el renacimiento pagano sobre el fondo de su concepción pesimista del hombre va a resolverse políticamente en una teoría amoral del poder, este otro humanismo, regido por su imagen optimista y benévola del hombre, se traduce en una idea política hostil a toda violencia, a toda servidumbre del espíritu por la fuerza, a todo cuanto socialmente tienda a enfrentar en vez de buscar la conciliación del hombre con el hombre. La «tranquillitas mundi» se constituye en el fin supremo de la política entre los Estados y la «paz» en el bien común de los pueblos. Erasmo se alza, consecuentemente, contra las desviaciones de la recta doctrina cristiana que buscan una canonización de la guerra bajo el concepto de "guerra justa". El erasmismo, en opinión de Ritter, se caracteriza por un moralismo político sin concesiones: la justicia constituye el principio supremo de la vida política mientras que la tiranía es la negación de la idea moral del hombre. En esto concuerdan la revelación y la filosofía gentil de la antigüedad [82]. Como concepción política este maximalismo apenas si ejerció influencia alguna sobre la teoría de las grandes monarquías nacionales, pero, en cambio, vino a traducir el ideal político de los pequeños Estados europeos, deseosos de poder vivir en paz y al margen de la concurrencia de las nacientes grandes potencias [83]. Como visión de la realidad política, tal patriarcalismo suponía, empero, pura y simplemente utopismo. «Pero el hombre al que Europa debe los conceptos y el nuevo género de literatura política de la Utopía, el canciller Tomás Moro no fue, a pesar de ello, un utopista» (84).
Las dificultades para cabal entendimiento de la Utopía de Moro resultan, según Ritter, de la interpenetración constante en el curso de la obra. de los puntos de vista propios del radicalismo humanista de corte erasmiano con los propios del hombre de acción de política, sujeto a la necesidad de medir políticamente las palabras tanto como las obras. Es cierto que Moro no estaba aún al servicio de la Corte al tiempo de concebir su obra. pero su carrera política había comenzado ya, y por lo tanto, «aunque podía exponer sus ideas políticas sin reservas oficiales, estaba sumamente atento a las corrientes de la política interior y no menos preocupado con los problemas políticos de su país para poder discurrir sobre los temas políticos generales al modo de Erasmo; al modo de un escritor cosmopolita que podía desarrollar sus teorías de espaldas a los datos de la realidad» [85]. Con Erasmo coincide Hythlodeo, el viajero de Utopía, en la crítica de la oligarquía feudal, pero mientras Erasmo se mantiene en el viejo estilo didascálico de los “Espejos de príncipes” medievales, Hythlodeo concluye una crítica que va mucho más allá de la tabla de deberes del príncipe hacia su pueblo, resolviéndose en una crítica de alcance general de la estructura feudal de la sociedad. La injusticia de la sociedad feudal y de sus instituciones arrastra consigo y envuelve en la misma injusticia a los príncipes y es la causa de la brutalidad de la acción de gobierno en el interior y del amoralismo sin freno que preside la política de poder en el exterior. La respuesta óptima frente a este reino de la injusticia había sido ya formulada por Platón: suprimir la propiedad privada, establecer un orden comunista en la sociedad. Mas esta no es la respuesta política, y por ello Tomás Moro pene esa república ideal en el único sitio en que puede estar: en ninguna parte, en Utopía [86]. La utopización del Estado ideal es la prueba de que Moro, a pesar de las actitudes extremosas de su Hythlodeo no quiere ser comprendido como un ideólogo quimérico, como un fanático y ciego revolucionario. St. ideal político responde a un desdoblamiento de lo más hondo de su personalidad dominada, de un lado, por la profunda religiosidad católica, pero animada, de otro, por el impulso humanista de espiritualización del reino mundano del hombre. La Utopía es, en cuanto orden ideal, el producto de una rara armonía no siempre lograda, entre el más prístino sentido cristiano de la vida y el espíritu clásico de la antigüedad, entre la forma de vida de las primeras comunidades cristianas y la poli griega [87]. Pero Moro ha presentado este ideal frente a la realidad histórica de su tiempo como instrumento crítico, puesto que. como forma de vida realizable, lo ha llevado hasta tales exigencias y le ha impuesto rasgos tan grotescos, que el lector no podía tener sino por locura la pretensión de actualizarlo políticamente. Desde ese punto de vista aparece Moro, el político, resignado ante la realidad, pero no absolutamente: al hilo de la sátira va dibujándose el plan de aspiraciones políticas realizables que entran en un orden moralmente valioso por aproximación, dejando de lado lo que pertenece al reino apolítico de utopía. A tales aspiraciones pertenece, en primer lugar, la exaltación política del estamento letrado, la idea de «élite» justificada por la superioridad intelectual y el grado de exigencia moral de una minoría que no respalda intereses de clase; en segundo lugar, el reconocimiento de los derechos de libertad del pueblo frente al arbitrismo y la tiranía de los poderosos y, al mismo tiempo, una política de bien, estar y de distribución justa de la riqueza, la idea social del Derecho; finalmente, en lo que toca a la política exterior, Utopía es una isla, y esta constante geopolítica define el modo y las exigencias de su concurrencia con los demás Estados: limitación del Derecho de gentes a la estricta esfera del sistema de Estados europeos, dejando el espacio allende los límites geográficos de Europa bajo la ley del puro Derecho natural y de la justa sanción de la guerra [88]. La concepción política de Moro respondería así a la idea profundamente jurídica de que la lucha por el poder es lucha dentro de los límites del Derecho vigente en el área de concurrencia. A la alta superioridad ética de los principios rigen la «Christianitas», corresponde un Derecho público cristiano orientado en todas sus normas hacia una «humanización de la guerra, hacia el intento de someter también a la guerra a un «sistema racional de humanidad política» [89]; más allá del área de vida de los pueblos de la civilización cristiana, en la inmensidad del océano y en las tierras de Ultramar habitadas por gentes de inferior nivel moral, aparece la guerra no sólo como «muy justa», sino como "exigida por la voluntad de la Naturaleza” [90]. La Utopía de Moro debe tenerse, por uno de los escritos que inician la serie de todos aquéllos por los que el imperialismo británico ha tratado, a través de los siglos, de encontrar su justificación jurídica [91].
Con esto llegamos al punto culminante de la reducción «política» del «humanismo» de Moro. El autor de la Utopía es ciertamente cristiano y humanista, pero la verdadera comprensión de su actitud no puede lograrse por el camino de las genealogías generalmente filosóficas. Es preciso penetrar en las exigencias objetivas de la real antinomia de la política, del «demonio del poden, que Moro vislumbraba y a las que la preocupación moralista de su pensamiento y su comprensión racional de la naturaleza humana no pudieron sobreponerse [92]. De este modo se transforma el utopismo humanista en una política humanitaria, es decir, en una política presidida en todas sus esferas de acción por una pretensión altamente moralizadora, pero en la que la rígida legalidad natural de la realidad política en cuanto que tal, se impone y vence por doquier al poético velo de la ideología moral que la recubre [93].
5. La lucha en torno a la interpretación de la Utopía es uno más entre los debates ideológicos que sirven hoy a la aguda beligerancia política de la historia de las ideas. Sobre la fronda de interpretaciones polémicas un análisis atento permite descubrir la grave medida en que la reducción historicista a la que es tan sensible nuestra mentalidad contemporánea sirve inconscientemente al propósito de proyectar hacia atrás la controversia política del presente elevando sus motivos de tensión a constantes polémicas absolutas. En rigor, no merecería la pena esforzarse en este caso en depurar la interpretación de las inevitables desviaciones que ello lleva consigo, puesto que Moro, desde ese punto de vista no es comparable en influencia a ninguno de los grandes profetas de las ideologías en disputa, si no fuera porque aquel proceder lleva consigo la preterición de un problema del máximo rango teórico que en la Utopía ha sido por primera vez planteado y desarrollado con rara originalidad. La necesidad de «despolitizar» la exégesis de la Utopía es una exigencia que condiciona la posibilidad de descubrir el pensamiento teórico político de su autor, es decir, de un pensamiento que recae sobre la estructura de la realidad política en cuanto que tal, antes que sobre lo que aquél pudo haber tenido por políticamente deseable. La anteposición lógica del problema del utopismo político al de la tendencia ideológica que pueda apuntar como ideal político la quimera de Moro queda justificada desde el momento en que el término utopía ha sido acuñado por nuestro autor con la inequívoca intención de subrayar la condición de una idea que se hace valer políticamente sin justificación relativa a un «topos» concreto, sino, además, porque ese mismo término en su sentido actual, es decir, subrayando el déficit de real posibilidad que en esas condiciones asiste a una idea política ha sido utilizado polémicamente por su creador [94]. El destacar este aspecto puede. pues, tener alguna importancia en el orden estrictamente teórico, en vista de que, según hemos tenido ocasión de comprobar, la crítica de la desviación utópica del pen, sarniento político supone como previa la construcción teórica acerca del modo de realidad de lo político.
Hasta cierto punto una cierta «despolitización» de la Utopía ha sido conseguida por F. Battaglia en su ensayo sobre Moro [95]. Battaglia encuentra en la obra ante tocio una crítica de la práctica política que va asociada a las condiciones de poder del estado moderno y a la «razón de Estado». La Utopía vendría a estar frente a toda motivación puramente política del poder, frente a toda afirmación de una justificación política exenta de límite moral. Y al mismo tiempo que una crítica de la política en tales condiciones vendría a ser también, según Battaglia, la Utopía una crítica de las condiciones de la naciente economía moderna con su razón pura de la ganancia con su pretensión de justificación inmanente y también libre de todo freno moral de la exigencia económica, crítica que se resuelve en uno y otro caso en la afirmación positiva de la moral cristiana. La crítica singularmente aguda que hace de la interpretación de Ritter es positiva en lo que toca al falso anti-maquiavelismo que se esconde tras la política moralizadora, pero ni siquiera bajo la forma de una «política cristiana» se libra Battaglia de la reducción a pensamiento político de lo que, en primer término, tiene que ser visto como una teoría de límites entre el ámbito real y el dominio fantástico de lo político.
Un muy reciente trabajo de Karlheinz Schmidthüs [96], singularmente valioso porque domina las vertientes más hondas de la personalidad de Moro, se inclina hacia una interpretación de la Utopía muy similar a la de Battaglia. Coincide con este en apreciar que Moro entra en polémica contra lo que después habría de llamarse la «política moderna» ligada a los conceptos de «soberanía» y «razón de Estado» y a la idea de la ley como instrumento sin límite moral de la autocracia de los príncipes. En segundo lugar, está también la protesta contra la «economía moderna», es decir, contra la destrucción de las viejas formas de economía comunitaria por la constitución de los grandes latifundios y la aparición de tendencias monopolísticas en los grandes terratenientes como estrato previo a la nueva clase de capitalistas que terminarían por hacer de Inglaterra el país capitalista par excellence y el modelo ideal para la crítica marxista [97]. Pero en tercer lugar añade Schmidthüs un último objetivo polémico que anticiparía la crítica, a partir de la exigencia de la libertad de la Iglesia contra la posterior y, por completo actual tendencia del poder político a penetrar en el dominio del espíritu. Moro habría acertado a ver bajo el prisma de los problemas de su tiempo las fuerzas y las tendencias que estaban llamadas a engendrar el caos de la época moderna.
Pero ha sido Gerhard Moebus, en un estudio reciente. Quien ha logrado colocar todos los problemas de la hermenéutica de Utopía bajo una nueva luz que destaca el verdadero fondo teórico político del pensamiento de Moro. Esta contribución, que puede tenerse por decisiva, parte de la tesis de que la Utopía como Estado ideal no es el ideal político de Moro. La Utopía es un diálogo sostenido entre un personaje de fantasía, Rafael Hythlodeo, y el propio Tomás Moro, designado en la obra por su nombre y que habla en primera persona. Moebus encuentra tan arbitrario el atribuir a Tomás Moro cuanto expresa Hythlodeo como lo seria en el Gorgias platónico atribuir a Platón las afirmaciones de Gorgias o Kalikles en lugar de las de Sócrates [98]. El pensamiento de Moro debe deducirse de lo que él mismo deja dicho en la obra, lo que para Moebus es tan importante como cuanto expone su interlocutor. El análisis de las opiniones del Moro que dialoga en la Utopía permite llegar a la conclusión de que éste se atiene a la realidad política como una realidad humana, esto es, como modo de actividad de un ser que no es, por naturaleza abierta y exclusivamente bueno ni malo. La política discurre en torno a hechos y sobre una realidad que no tiene término de perfección por pertenecer esencialmente a un ser como el hombre que no es un ente perfecto [99]. El término utopía construido para designar la visión del orden político perfecto, da a entender claramente que tal Estado ideal no existe en parte alguna, fuera de la fantasía de Hythlodeo, cuyo nombre significa, también por algo, soñador o iluso. La quimera política de Hythlodeo adscribe al ser humano propiedades naturales que no se dan en la condición histórica del hombre, con lo que su Estado utópico es una pura especulación filosófica. En tal medida personifica Hythlodeo el filósofo puro, el ideal precristiano del sabio y su ideal político es, consecuentemente, la Civitas philosophica [100]. Muy al contrario, el cristiano y político Moro no puede atenerse como ideal a un tal Estado, que no cabe sobre la tierra. La contraposición decisiva que se despliega como hilo dialéctico a todo lo largo de la obra es la contraposición entre la mentalidad precristiana con su antropolo¬gía optimista y su teoría de la virtud natural y la mentalidad cristiana con su antropología del pecado y su teoría de la virtud sobrenatural [101]. Este contraste de fondo aparece engarzado de tal forma en la obra, que su resolución del lado de la tesis cristiana y la consecuente utopización de la quimera del Estado ideal no resulta tan sólo de las posiciones de Moro, sino también de las contradicciones intrínsecas del pensamiento de Hythlodeo. La premisa básica que éste establece para la justificación de orden comunista de Utopía no es un hecho social, la propiedad o el dinero, sino una deficiencia moral. la superbia: «omnium prínceps parensque pestium». La condición óptima de Utopía como orden político deja de lado esa inclinación cardinal. aunque sus efectos reaparecen por doquier y determinan la generalización absoluta de los recursos de coacción. Pero la posibilidad de construir un Estado para el cristiano está afectada, tanto por la inclinación pecaminosa como por su remedio trascendental: la gracia. Un orden político que deje de lado esta base condicionante no tiene realidad para el cristiano: es utopía.
Para Moebus el yerro común de las interpretaciones de la obra descansa en la confusión de las dos mentalidades que discurren en ella, lo que lleva consigo el desconocimiento de la función irónica de la figura de Hythlodeo. Hay un doble juego irónico. Por una parte. está la ironía de que desde un punto de vista no cristiano se formulen juicios y aspiraciones que concurren y llegan a confirmar las verdades cristianas. Moro seguiría aquí la vía abierta por la Querella pacis de Erasmo. Pero de otro está la ironía de conducir hasta sus últimas consecuencias la antropología de la virtud natural en la ficción del orden político perfecto. La ficción es aquí de contenido, no meramente de posibilidad. La ficción está en que los utopianos que encuentran irracional el matar animales, no encuentran tal tener esclavos que los maten; el que en caso de guerra los utopianos consigan todas las ventajas por la corrupción del adversario, el que exista adulterio y el que se castigue con la esclavitud, y en caso de reiteración con la muerte. La premisa racional se troca así, en los esquemas de ordenación político-social, en una negación de la razón; la premisa de la bondad, en una institucionalización política del mal [102].
La monografía de Moebus supone una aproximación considerable a lo que puede ser el planteamiento correcto del problema de la Utopía. Según se viene diciendo radica este no tanto en dar con el pensamiento político de Moro penetrando a través de su expresión utópica, como en el dar razón política de la condición utópica del Estado idead de Hythlodeo. Esta nota, a primera vista adjetiva, ha sido subrayada por Tomás Moro una y otra vez. El ou-topos de la Utopía luce no sólo en el título, sino que, como mostrara ya Dermenghem, toda la obra de Moro está destacando de continuo los rasgos fantásticos de la construcción. «Amaurota», la capital de Utopía puede traducirse por la «ciudad fantasma», situada junto a un río. el "Anydris", que literalmente enuncia «sin agua,,, gobernada por «Ademus», el príncipe «sin pueblo» y poblada por los «a la apolitas» los «ciudadanos sin ciudad», como los «acorianos, el pueblo vecino, sen los que no tienen país [103]. El mismo nombre del viajero y apologista de Utopía. Hythlodeo, puede traducirse como el que trae las quimeras. Es posible que con ello Moro intentara exclusivamente destacar el mundo fantástico de su creación política, pero es posible también que todo ello sirva al propósito de plantear no tanto la crítica de una realidad política en concreto como la crítica de un fenómeno político, de un hecho con el que de continuo lucha el hombre político: la utopización o quimerización de la realidad sobre la que opera el planteamiento de la realización política no en término de realidad, sino en términos de utopía. Moebus ha visto fundamentalmente el anti-utopísmo del cristiano, y en definitiva Santo, Tomás Moro. Pero hay también razones para pensar -y el propio Moebus ha destacado algunas- en el anti-utopísmo del político y a la postre Canciller inglés Tomás Moro. De ser esto así, la Utopía no sería tan sólo una crítica cristiana de los paraísos políticos sobre la tierra, sino también una crítica política de la razón utópica.
Moro discierne desde la atmósfera espiritual de las quimeras modernas que brotan en cascada en el otoño de la Edad Media. Su entorno cultural está determinado por la aspiración general a realizar el hombre en cuanto ente de libertad y espíritu en este mundo. El orto del mundo moderno está indisolublemente ligado a una enérgica afirmación de la vida que descansa en un sentimiento soberbiamente optimista del hombre. «Es costumbre practicada por los reyes y príncipes de la tierra, cuando han fundado una ciudad magnífica y digna de fama, colocar en medio de ella, como culminación de la construcción, la propia efigie a fin de que pueda ser vista y admirada. No de otro modo vemos que hizo Dios, príncipe de todo, quien después de haber construido todo el mecanismo del mundo, en medio de él, como la última de todas sus criaturas, puso al hombre formado a su imagen y semejanza» [104]. Con estas palabras de Pico de la Mirandola se afirma la nueva «humanitas» haciendo reposar sobre su destino trascendental una confianza inédita hasta entonces en el señorío sobre el mundo. El «renacimiento» del hombre lleva consigo, con necesidad histórica, el advenimiento a un mundo verdaderamente humano. Mas es a partir de esa actitud, extremándola hasta su límite delirante, corno se forja la mentalidad utopista moderna en sus formas más culteranas y aristocráticas como en las más fantásticas, míticas y plebeyas. No es cuestión de entrar en la proliferación de formas que la idea del «reino del hombre» [105] adopta en el mundo moderno desde la primera verdadera protesta contra el cristianismo católico que levanta Wyclif en la Inglaterra del siglo XIV con su idea de una religión «espiritual» movida por el puro amor a Cristo, sin sacramentos ni culto, ligada a los movimientos de la religiosidad popular de la baja Edad Media que la preceden [106] y en connivencia con el fanatismo de las sectas comunistas de John Ball y Tyler, que la siguen hasta el «espiritualismo» quákero de Fox que la culmina a las que continúan la vía del mito del renacimiento de la polis y que desde Petrarca, Valla y el cosmopolitismo humanista del Renacimiento italiano hasta el mismísimo Hegel ven en el Estado el sueño último del mundo de la razón. la arquitectura política de la Civitas philosophica. Moro está en el centro de una de las más importantes corrientes humanistas que nutren esa onda utópica, y en cierta medida, él mismo es un exponente de ese medio cultural. Y, sin embargo, la autenticidad de su entendimiento cristiano de la vida que le liga a la mejor tradición de la mística inglesa [107], le separa tanto de ese medio como la seriedad de su vocación y preocupación políticas le aleja del difuso esteticismo político de los más de sus amigos humanistas. A la postre, el más caracterizado de ellos, Erasmo, vinculado a él por íntima amistad, da la medida de tan distinto temple humano cuando a la hora de su ejecución no tiene más que una palabra para lamentar que Moro se hubiera mezclado en un peligroso asunto en vez de dejar las cuestiones teológicas para los teólogos [108].
El humanismo es a nativitate utopista. La fe en la realización de la esencia del hombre en la tierra se resuelve necesariamente en un sueño político [109]. Desde el siglo XV, como ha puesto de relieve Nigg, se reactiva la vieja religiosidad quiliástica con su anhelo por la realización del reino de Dios sobre la tierra ligándose a aspiraciones sociales de signo de revolucionario ilimitado, y esta recíproca penetración de exigencias sociales en la disputa teológica y de legitimación religiosa del anhelo revolucionario, señala uno de los momentos decisivos en el nacimiento del mundo moderno [110] Un siglo más tarde las capas burguesas de la sociedad que surgen al amparo de la concentración del poder en el Estado absoluto y con ellas los primeros «intelectuales» unidos en la oposición a los privilegios tradicionales y a los criterios de selección social del mundo feudal, ligan también una nueva "religiosidad" al nuevo sentimiento político, una nueva religiosidad o, mejor dicho, una «cuasi-religión» [111] en la que el sentido de lo trascendental se vierte por completo del lado de realización de los valores «puramente humanos» del hombre. Así como sobre la turbulenta heterodoxia de los movimientos plebeyos se alza una utopía que, desde los albigenses y bogomilas de la baja Edad Media hasta los taboritas y hussitas del siglo XV, persigue a través de una idealización de las primeras comunidades cristianas, un reino comunista del amor, así también la pasión intelectual y la devotio speculativa del humanismo moderno, se resuelven utópicamente en una idealización de la antigua polis y estimulan las quimeras modernas a base de un reino del lagos con su nueva aristocracia de «elegidos» para el cultivo del espíritu -y el poder- y su estructura social comunista para el buen orden de las necesidades serviles.
La obra de Moro es, sencillamente, la respuesta tajantemente negativa a estos primeros cleres ilusionados y a sus ilusiones humanistas, por parte de quien comparte sus mismos hábitos intelectuales, pero al mismo tiempo ha descubierto las bases reales que condicionan el mundo político moderno y sus estructuras: la tendencia a la expansión territorial y a la concentración política del poder, y la creciente significación de las tensiones económico-sociales en la convivencia política y en la concurrencia de los Esta, dos. Es uno de los hechos más grandiosos de la historia del pensamiento político, un hecho que prueba que este pensamiento sigue un curso que se articula sobre una trama real y no es meramente una seriación caprichosa de especulaciones de gabinete, el que dos hombres de genio, ignorándose recíprocamente, hayan descubierto casi a un mismo tiempo la contextura de la realidad política moderna al constituirse sobre el eje de la sola razón natural y sobre la desnuda dinámica del conflicto de intereses. Pues no cabe duda a este respecto. El capítulo de la Utopía de Tomás Moro -de re militari- acerca del modo de conducir la guerra y la competencia internacional por los utopianos, podría intercalarse entre los príncipes de Maquiavelo, como estrategia política de un principado insular, sin que padeciera, en absoluto, el sistema de la política pura del pensador florentino. Es un mérito que no puede regatearse a las interpretaciones «inglesas» de Moro el haber puesto esto sobre el tapete, bien que desgraciadamente, a costa de un total falseamiento del significado político de la Utopía. Pues todo lo que hay de coincidencia en la visión de esa realidad lo hay de discrepancia en la actitud o el objetivo que uno y otro, Maquiavelo y Moro, persiguen poniendo de manifiesto las condiciones reales de la política como lucha en torno al poder, «Maquiavelo precursor solitario del nacionalismo italiano» [112], desnuda ante los ojos de los poderosos de su pueblo la faz de un mundo político que tiene por principio y por término el poder, queriendo servir de guía que, de entre ellos, albergue el propósito de colocar a Italia en condiciones eficaces de competencia con los primeros grandes Estados nacionales. El santo cristiano autor, de la Utopía quiere, por el contrario, poniendo bajo la luz esa misma realidad. despejar de ilusos el campo político, enseñar la dislocación política que amenaza al que sólo hace gimnasia de la razón o estética del espíritu, creyendo establecer programas de gobierno, y esto no tan sólo por el bien de la política, sino, al mismo tiempo por el bien de la inteligencia, La tesis que se enhebra desde la primera a la última página del libro consiste, en último término, en esto: todo plan de orden político calculado con vistas de optimo rei publicae es inexorablemente Utopía [113]. Un plan de este tipo no es irrealizable porque pueda estar fuera de las posibilidades de realización que asistan a un grupo humano en una situación dada. Esto puede ser cuestión de tiempo. Es irrealizable en cuanto optimum, es decir, en cuanto que adoptando una misma estimativa de la perfección de la convivencia para la idealización ex ante y la ejecución ex post, una utopía no se realiza más que en figura que encubre la real y efectiva frustración de un ideal [114]. La Utopía de Moro, lejos de ser el «Estado ideal» del «Santo del humanismo, es esa misma utopía realizada» [115] o la contraprueba de la irrealidad del humanismo como idea política; significa, ni más ni menos, que, así como el» reino de Dios» no es un reino de este mundo, tampoco lo es el "reino humano del hombre». La Utopía es la crítica según la «razón política» de todas las utopías, libro absoluta y temáticamente anti-utópico.
La corroboración de esta tesis requiere, naturalmente, un análisis muy atento de la compleja construcción de la obra y de las posiciones que en controversia un tanto solapada se definen en ella. En general se ha concedido excesiva importancia al detalle de que el primer libro fuera escrito con posterioridad al segundo.
No hay ninguna razón para establecer, sobre esa sola base, la estimación de que esté esa primera parte supeditada lógicamente a la segunda hasta el punto de que tenga que ser entendida desde ella; en último término ha de regir la interpretación, la sistemática formal que el autor ha querido dar a la obra y no otra. Tampoco un examen biográfico permite descubrir en la vida de Tomás Moro entre uno y otro momento ningún acontecimiento de alcance tal que permita hablar de un giro significativo respecto a su actitud ante la política. Tales explicaciones resultan un tanto artificiales y, de cualquier manera, no encauzan adecuadamente la comprensión en profundidad de las tesis desenvueltas en la obra. Antes, por el contrario, cabe decir que la atención más bien superficial que, salvo excepciones, se ha prestado a la primera parte, ha menoscabado las posibilidades del análisis. Reducir el marco del discurso político de la Utopía a la simple descripción de las instituciones y de las formas de vida del Estado ideal que ocupa la segunda parte, es renunciar a las claves más interesantes de la construcción,
El planteamiento del «argumento» utópico está en la arquitectura de la obra, ligado lógicamente a la discusión que suscita Pedro Gilles [115 bis] al manifestar su extrañeza de que un hombre de saberes tan profundos y de conocimientos tan vastos acerca de los hombres y de los pueblos como Rafael Hythlodeo no esté al servicio de ningún príncipe. El tema pertenece al repertorio de los grandes clásicos e incide sobre una situación típica del mundo político del logos, de la peculiar contextura de la realidad política en la cultura de Occidente. Por lo mismo que desde los griegos la política ha sido para el europeo la composición de la convivencia que traduce la concepción racional del mundo y de la vida a la que refiere el sentido de la existencia, pertenece a los presupuestos mismos de nuestra civilización el tema y la tensión entre «inteligencia» y «política». El primado lógico de la inteligencia en la creación de las grandes pautas ideales del convivir tiene que articularse adecuadamente a través de un ajuste político muy difícil, con las posibilidades de manipulación humana que están referidas al principio de la realización política que es, de suyo, la realidad supra-lógica a la que llamamos poder. Como, por así decirlo, el tempo de la concepción y la lógica interna de la construcción política en el plano ideal difieren, en términos absolutos de la estrategia operatoria y del cálculo de resistencias que rigen la creación política desde el poder, el enunciado de una «verdad» política teoréticamente fundada no es, de necesidad, el enunciado de un postulado político absolutamente justificado. En estas condiciones queda frente a la «inteligencia» un horizonte impurificado y un cauce, a veces tortuoso, para la articulación efectiva de lo que, en términos puros de razón luce como una evidencia. Lo que Tomás Moro plantea al hilo de la sugerencia de Gilles es un análisis de la inteligencia política. Y este análisis descansa sobre la caracterización de dos tipos de inteligencia que definen dos polaridades de la razón política.
De un lado está Hythlodeo, un hombre que más bien parece un puro espíritu sostenido en el mundo por la frágil estructura corpórea del organismo ; un hombre desligado de todo interés práctico, liberado de toda cotidianidad porque a diferencia de los demás, de los hombres que no son fantasmas, sino de carne y hueso, ha distribuido en plena juventud su fortuna entre sus parientes y amigos, pero esto ni siquiera por un impulso de santificación sino, ante todo, por un gesto soberbio de señorío sobre si mismo; a fin de que el prójimo, cumplida esa liberalidad. no tenga razón de exigirle el que se convierta para su bien en esclavo de un rey [116]; un hombre liberado por modo tan inaudito de todos los lazos de dependencia en el entorno inmediato, se libera también del cerco vital del espacio político: Hythlodeo es «cosmopolita", un curioso del mundo, un viajero incansable que «nauigauit quidem non ut Palinurus, sed ut Ulyses: imo, uelut Plato» [116 bis)], y que, como la misma inquietud humana, ha cruzado todos los equinoccios y bebido en todas las culturas desde las clásicas a las culturas vírgenes del Nuevo Mundo acompañando a Vespucio en sus correrías. La inteligencia política es aquí un puro corolario de la personalidad, de la pura "humanitas»; no está aplicado a un topo concreto porque para este hombre la vía para llegar a lo supremo es la misma en todas partes [117], m está emocionalmente apegado a una tierra de vivos y muertos, porque «al que no tiene sepultura el cielo le cubre" [118)]. Con la personificación de Hythlodeo ha conseguido Tomás Moro un torso genial del sentimiento humanista del hombre, un retrato con pinceladas maestras del paradigma humano de la naciente intelectualidad moderna, la cual al hilo del tema de la dignidad y excelencia del hombre ha ido buscando a través de Petrarca, de Ficino, del De dignitate hominis de Gianozzo Manetti, de Pico, de Bovilo y tan, tos otros más [119], el conferir figura humana y corporeizar su nueva tabla de valores, su aristocracia espiritual. Y lo que esos trazos destacan ante todo es la flexión capital del espíritu moderno, la flexión de toda estimativa hacia el principio absoluto de la personalidad, giro que se da con mayor fuerza que ningún otro en Erasmo, alcanzando hasta las capas más hondas de la vocaci6n religiosa, pues no en vano es Erasmo, antes que Lutero, el primero en remitir a la conciencia los contenidos de la certeza tras, trascendental [120]. También el mundo político del humanismo o, más exactamente, la perspectiva ideal de su composición política gira en torno al mismo eje de la personalidad, pues rige también respecto a ella el mismo impulso a sacar la esencia y la verdad de sí mismo, que, en decir de Hegel, era el impulso decisivo por el que estos hombres se sentían gobernados [121]. Y, en consecuencia, la realidad política regida por la mediocritas, por el esquema casi animal de la fuerza y de la sumisión y el hábito casi humano de la intriga y el fraude, queda ante ellos como una jungla repulsiva que pone en riesgo de perdición la nueva santa humanidad del hombre. Tal es la razón por la cual este Hythlodeo, a cuidar de la locura de los otros corre buen riesgo de concluir tan loco como ellos en el que el discurso político pasa antes por el mito virgiliano de la Edad de Oro que por la áspera materialidad del poder, no tenga más que un no inexorable que brota de lo más hondo de su concepción del mundo y de la vida, para la realidad política cotidiana, sencillamente porque tiene por suprema ambición la intangibilidad de su vida como plan de la realización de su ser (122). Ni siquiera por generosidad de espíritu, que la tiene, puede exigírsele el que se interne en el laberinto de la política, pues, puesto a cuidar de la locura de los otros corre buen riesgo de concluir tan loco como ellos [123], ni menos por servicio a la verdad que habría de cumplir en el reino de la mentira, ya que ignorando si puede convenir a un filósofo el mentir, está bien seguro de que no le conviene a él [124]. Una vez más este «mi», que expresa la radicalización personalista de toda estimativa, este «mi» existencialista, destaca el principio inexorable de la ideación política, para el hombre de Utopía, el hombre que no hubiera salido de la mejor y más venturosa de las repúblicas a no ser para revelar su existencia [125].
El hombre que le da la réplica es el propio Tomás Moro. Asombra la escasa atención que la literatura sobre la Utopía ha prestado a este personaje de la obra para filiar el pensamiento real de Moro, siendo así que ha sido cuidado con la minuciosidad y el esmero de un autorretrato. Moro, el personaje, desde las primeras líneas de la obra ingresa en escena como político, enviado a Flandes por Enrique VIII, moviéndose en el cuadro de las conferencias internacionales, entre diplomáticos y juristas de primera fila. ¿Qué otra cosa podría significar todo ello sino la presentación en dos trazos de un protagonista de la gran política con su mirada atenta a la realidad? El oficio político, la política como vocación es el tema de Moro. Pero este tema está desenvuelto desde la «inteligencia» y no como apología del poder. Moro quiere defender contra la idealización política de la inteligencia pura la realización de la inteligencia política. La polémica, llevada con la cordialidad de un diálogo platónico, se plantea así entre el haz de razones que esgrime el filósofo puro para quien, supuesto que no ama las riquezas ni el poder, no hay más que política de ideas, y la argumentación política que postula el servicio de las ideas al bienestar común, y aun a costa del bien privado del sabio. La tesis de Moro es que las ideas no sirven políticamente por sí solas, sino que precisa actuarlas en el servicio del Estado, en el ámbito real de la política, y esto por una sola razón: «nempe a príncipe bonorum malorumque omnium torrens in totum populum, uelut a perenni quodam fonte promanat» [126]. Con ello apunta Tomás Moro hacia la clave misma de la configuración moderna de la política; toda política, en la medida que sea real y efectivamente tal, implica una actitud relativamente al poder: integra poder y se cumple en función del poder, «fuente de la que mana de continuo sobre el pueblo todo bien y todo mal». De esta manera incide Moro, ciertamente con Maquiavelo, en h imagen real de la política; también Maquiavelo ha discurrido políticamente contra aquellos muchos que han visto en su imaginación principados y repúblicas que jamás existieron en la realidad [127], Pero Maquiavelo representa la política «inteligente», que es tanto como decir el servilismo político de la inteligencia, la exaltación del poder al primado de los fines políticos, en tanto que Moro representa la «inteligencia política» en la que aún los postulados ideales retienen la esencia de lo político y buscan su realización a través de los medios y dentro de las limitaciones técnicas de la política, en cuanto que realidad. De este modo irrumpe Tomás Moro por una vía media en la que de un lado quedan los idealizadores y del otro los arbitristas; la vía de un pensamiento que construye desde las posibilidades concretas de la realidad. La expresión precisa de este entendimiento político despunta frente a la objeción de Hythlodeo de que el filósofo no puede imponer su autoridad en los cónclaves políticos, en los consejos del príncipe donde la dialéctica no sirve a la verdad, sino que es esclava del poder: por mala que sea una causa siempre habrá alguno que, por espíritu de contradicción, por prurito de originalidad, por adular al príncipe, sabrá encontrar el medio y la argucia para defenderla [128]. Moro admite que Hythlodeo tiene razón; tiene la razón del teórico puro que decide sobre esquemas dialécticos ligados a premisas absolutas y que se vencen siempre del lado de los objetivos máximos de los postulados, en tal manera que estimula propósitos y propugna consejos que resbalan sin acción sobre mentes conformadas para la manipulación de una realidad de horizonte mucho más angosto. Es, sobre todo, el léxico la expresión plástica de la mentalidad, pues el repertorio de palabras de un hombre define las dimensiones de su mundo: el inusitado lenguaje del filósofo, la philosophia scholastica, tan placentera en el diálogo íntimo, carece de eficacia en los consejos del príncipe donde se tratan los temas más graves con la mayor autoridad: «ubi res magnae magna autorízate aguntur» [129]. El «filósofo,, cree con esta concesión entregado al «político»: «non esse pud principes locum philosophiae». Es entonces cuando el sagaz Moro precisa su noción de la inteligencia política: se trata de otra filosofía, de una «philosophia civilion» de una filosofía que conoce el teatro del mundo y se acomoda gozosa a su papel en la fábula, pues no es cuestión de interrumpir a Plauto con Séneca, no es cuestión de deformar el espectáculo imponiéndole elementos extraños a su específica contextura: en los asuntos públicos, en las deliberaciones políticas, si no es posible destruir completamente las falsas opiniones y corregir los prejuicios invetera, dos, esto no autoriza para desertar de la política, para desinteresarse del Estado y abandonar la nave de la república en la tempestad so pretexto de que no se puede dominar el viento: «non in ideo tamen deserenda respublica est, et in tempestate nauis destituenda quoniam uentos inhibere non possis» [130]. Es preciso renunciar a una argumentación y a un lenguaje insólitos y fuera de lugar, es preciso desviar la singladura, seguir el curso oblicuo -obliquo dictu- para acercarse, hasta donde se pueda, a buen término. La política tiene buen término, pero no término absoluto: si no puede realizarse absolutamente el bien se puede al menos disminuir el mal en lo posible. Lo demás queda para cuando sean los hombres todos y del todo buenos, para lo que aún resta un buen número de años: "... quod aliquot abhinc annos adhuc non expecto» [131].
Moro da ahí la premisa de su actitud ante la política, y con ella la clave de la Utopía. Mientras que Maquiavelo ha dado por toda justificación del amoralismo político la condición perversa de la naturaleza humana, Moro ha tomado al hombre -como ha visto Moebus- en su estricta medida ética: llamado al bien, pero desfalleciente. Y esta rectificación de la imagen optimista del hombre que empapa todo el humanismo y de la imagen negativa que ha servido de justificación a todas las formas de despotismo es el nervio de la política de Moro: utópica es la política del bien absoluto, la política de optimo rei publicae. Lo que separa a Moro de Maquiavelo es que para este no hay lugar para un tema del bien en la política, no en el sentido tópico del anti-maquiavelismo corriente que diaboliza su política [132], sino sencillamente porque el poder se impone al mal contando con sus armas y hasta usando de ellas; para Moro, en cambio, el bien es el tema supremo y la vocación absoluta del hombre, pero el cauce de esa vocación no es la política. El obliquo ductu de Moro descansa en la fundamental dualidad cristiana del orden del hombre, en la dualidad de Iglesia y Estado que impone sus límites naturales al bien asequible a la política, y que en cambio se cancela tanto del lado de Maquiavelo corno de la ética humanista de la perfección, tanto del lado de la civitas política con su construcción de la convivencia sobre el escueto quicio del poder, como del lado de la civitas philosophica con su construcción política sobre el absoluto principio del espíritu. De esa fundamental dualidad da razón Moro no sólo con su obra y con su vida. Da razón también Santo Tomás Moro con su muerte.
6. La discusión en torno a la dignidad de la inteligencia en la política sirve de obertura a la crítica de la mentalidad utópica. Esta crítica está como incoada en esa discusión, pero no alcanza a desenvolverse plenamente hasta que Hythlodeo no formula la exigencia maximalista: la supresión de la propiedad privada determina un giro óptimo en los fundamentos del orden político. El obliquo ductu de Moro aparece dialécticamente superado si en efecto cabe suprimir de raíz los estímulos egoístas que condicionan la estructura social y, consecuentemente, la configuración política que trata de moderarlos y componerlos en un orden de compromiso. El optimum político según Hythlodeo no podrá alcanzarse jamás fuera de las bases sentadas ya por Platón: la igualdad de las condiciones de vida, la supresión de la propiedad privada: «Siquidem facile praetudit horno prudentissimus (Platón) unam atque unicam illam esse uiam posit obseruari, ubi sua sunt singulorum propria» [133]. La mente utópica introduce de este modo en la discusión política un postulado que disloca el tipo de realidad sobre el que esa discusión se planteaba. El político es sacado de su terreno en tanto que su estimativa no alcanza más allá del horizonte propio de la realidad que manipula. Frente a la posibilidad utópica, el político tiene que renunciar al diálogo, no le cabe en la cabeza, no la puede imaginar: «... ne comminisci quidem queo» [134]. La realidad que él tiene a mano se le desmorona: ¿cómo puede haber abundancia donde falta todo estímulo para e! trabajo?, ¿cómo puede reinar el orden donde no se puede recurrir a la protección de la ley para conservar lo propio?, ¿cómo puede acatarse una autoridad donde no hay margen para la distinción entre los hombres? [135]. La respuesta de Hythlodeo a estas observaciones es la descripción del orden social y político de Utopía, la racionalización de la quimera política, la presentación en su esquema formal de un orden político, abstracción hecha de una realidad de fondo. A diferencia del primer libro de la Utopía, el segundo no es un diálogo. Esto es sumamente significativo. Un intercambio de ideas supone un ámbito común de realidad entre los interlocutores, pero la introducción del postulado comunista en la construcción política ha dislocado el condominio lógico de la realidad. Hythlodeo hace enmudecer a Moro cuando, en vista de sus objeciones, le asegura que no tiene idea de un tal orden político: «imago rei aut nulla succurrit aut falsa» [136]. La imagen es el producto de una afirmación puramente filosófica frente a la política; brota de la controversia entre la política moral y la moral apolítica, entre el político que discurre oblicuamente a través del mundo real y humano para alcanzar las posibilidades morales relativas a la situación y el maximalista, el idealizador absoluto, el «portador de quimeras” que discurre en el plano de las ideas como formas puras de realidad; es el desenlace, como dice el autor, «nec minus salutaris quam festivus», de la controversia entre una visión ligada a las formas agudas e irregulares pero llenas de vida del «cosmos» político y una fantasía que se enseñorea sobre las formas absolutas y puras que cristalizan en la intemporalidad ideal del Universo utópico.
Pero esta dislocación dialéctica no queda sin respuesta. Lo que ocurre es que la respuesta crítica va como solapada en la misma exposición. El cuidado que Moro se ha tomado para dejar bien sentada la actitud de Hythlodeo ante el mundo, su concepción de la vida, su sentido de la «humanitas», sirve a la clave irónica de la obra. Pues la Utopía de Moro es obra de clave, como Maeztu decía que lo eran el Quijote y Hamlet. La ironía estriba en que Utopía podrá ser la mejor de las repúblicas para cualquiera menos precisamente para Hythlodeo: la idea, la humanidad que estimula la creación política del idealizador se frustra irremisiblemente en el esquema institucional de Utopía. El hombre que ama vivir según le place, el señor de sí mismo, mal puede encontrar la felicidad en esa isla paradisíaca en la que hasta el más leve gesto vital está regulado con la minuciosidad de un mecanismo ; el espíritu inquieto y curioso mal puede encontrar satisfacción en esta Utopía ron sus cincuenta y cuatro ciudades absolutamente iguales hasta el extremo de que quien conoce una las conoce todas: «urbium qui unam norit, omnes nouerit» [137]; el viajero que ha cruzado todos los mares, mal puede ser feliz en su reclusión utopiana, verdadera cárcel para el yo abierto al infinito del humanista, donde las lenguas, las costumbres, la organización. las leyes, todo, en una palabra, es perfectamente idéntico: «lingua, moribus, institutis, legibus porsus usdem» [138]. En la mejor de las repúblicas todo el mundo tiene que trabajar la tierra con sus manos, y también, por tanto, el letrado, hombre de urbe, porque el humanismo es planta que florece en la ciudad tan burgués como la ciudad misma [139]. El hombre que persigue el señorío sobre la naturaleza, la transformación de la vida merced a sus saberes y a sus técnicas, encuentra ahora la felicidad en un mundo rústico, donde no encuentra oficios más notables que los manuales: albañiles, carpinteros, herreros, etc. [140]. Cuando se llega a leer que en Utopía todo está tan bien organizado que hasta por el buen cuidado y conservación de los edificios es raro el que tengan que buscarse emplazamientos para edificios de nueva planta: «At apud utopiensis, compositis rebus omnibus et constituta republica, rarissime accidit uti noua colocandis aedibus area deligatum» [141], se entra de lleno en la caricatura. Es cierto que todo el cuadro institucional sirve a una ideología: liberar a todos los ciudadanos de las servidumbres materiales, favorecer la libertad y el cultivo del espíritu [142]. Pero ¿cómo se consigue? La posibilidad de cultivar el espíritu hasta el nivel humanista está deferida tan sólo a una minoría: los que no están dotados adecuadamente tienen que dedicar sus ratos de ocio a seguir trabajando a su albedrío, lo que también aprovecha a la comunidad [143]. La posibilidad de la libertad en el sentimiento de la verdad está condicionada a la seguridad común: cuando un utopiano convertido al cristianismo predica en público que tiene por falsas todas las demás religiones, es condenado al exilio [144].
La caricatura no concluye aquí. El pueblo donde reina la libertad reconoce como institución legal la esclavitud; el pacífico pueblo de Utopía tiene por justa causa de guerra la simple posesión por otro pueblo de un suelo que no cultive, en tanto que impide su disfrute y posesión a los demás, violentando la ley natural [145]. Sobre la base de esta sola doctrina, el pacífico Estado de Utopía de haber estado en alguna parte en el siglo XVI a la hora de las grandes expansiones tras-continentales de las potencias europeas, en el siglo XIX en la hora del imperialismo colonial o en nuestro siglo de concurrencia por el espacio vital habría estado en guerra de continuo. El ideal absoluto de justicia va asociado necesariamente en el alma humana a una liberación de la humanidad irredenta, y no ha habido ninguna gran revolución de tal pretensión y alcance ideológicos que se haya contenido dentro de los límites estrictos del espacio político donde brota. Así tiende inexorablemente a la guerra. Pero es en el modo de conducir la guerra a que se aplica la inteligencia en Utopía, donde Moro consigue los efectos irónicos más sobresalientes. El ideal humanista que está en la base del programa se resuelve en la lucha dentro del pluriverso político en una inteligencia perversa que encuentra su superioridad en todas las formas de astucia y de fraude, de intriga y de asechanza. También aquí la política impone su dura legalidad, y, lo que es más grave, en nombre de una idea absoluta del hombre legitima medios que pugnan contra la moral natura.
La Utopía de Moro es así la crítica inmanente de toda política construida sobre postulados absolutos de felicidad humana. El hilo de esta crítica conduce desde el planteamiento óptimo a la realización política en términos de negatividad de las premisas. Las utopías se realizan: "todas las grandes revoluciones -escribe Berdjaev- muestran que son justamente las utopías radicales las que se realizan, mientras que las ideologías más moderadas, que parecían más realistas y prácticas se derrumban y no desempeñan ningún papel» [146]. Pero «todas estas realizaciones -añade- han sido otros tantos fracasos y han acabado por desembocar en un régimen que no correspondía a lo que implicaba la utopía» [147]. La Utopía de Moro encierra el teorema que enuncia esta ley del curso político: el sistema de valores que aniquila la postulación absoluta de una ideología maximalista está en función de lo absoluto de la ideología; el sistema de valores que realiza está en función de la relatividad del mundo político real. Y así en la utopía el "no tener lugar» responde más que a una negación de la realidad a la positiva realidad de una negación: su proceso creador se vence inexorablemente del lado de formas en que se frustran sus premisas ideales y del lado de premisas justificadoras de esa frustración. Sólo en cuanto absoluto ideal la utopía no concluye nunca.
Jesús Fueyo en dialnet.unirioja.es
Notas:
73 G. TOFFANIN: Historia del humanismo, t. e. Buenos Aires, 1953. páginas 404,405.
74 P. MESNARD: L'essor de la philosophie politique au XVIº siccle, 2.ª ed. París, 1951, págs. 141 y sigs.
75 G. RITTER, ob. cit., pág. 214,215.
76 Ob. cit., págs. 143 y ss.
77 Die politische Insel, cit. pág. 93.
78 The English Utopía. cit., págs. 39,46.
79 Europöische Gestegeschíchte, cit., pág. 415.
80 Ob. cit., pág. 54.
81 lb., pág. 55
82 lb., págs. 55-56.
83 lb., pág. 57.
84 lb.. pág. 58.
85 lb., ib.
86 lb., págs. 68, 70.
87 lb., págs. 71 y sig.
88 lb., pág. 80.
89 lb., pág. 83.
90 lb., pág. 80.
91 lb., pág. 79.
92 lb. ap., pág. 215.
93 ib., págs. 88-89.
94 Claramente en la apostilla final que el interlocutor «Moro» pone al final de la obra a la exposición del narrador de Utopía: «… ita facile confiteor permuita esse in Utopiensium república, quac in nostris ciuitati bus optarim uerius quam sperarim» (ob. cit., pág. 1o8). Aún de modo más elocuente en el escrito anti-luterano In Lutherum cuando reprocha al heresiarca su opinión de que Ja primitiva Iglesia desconocía el sacramento del Orden, asegurando que una religión sin sacerdocio no ha podido verla Lutero más que en Utopía. (Ref. M. DELCOURT, cit., pág. 13, nota 1.)
95 Saggi sul'ttopia di Tomanso Moro, Bolonia, 1949.
96 «Thomas Morus: Staatsmann und Martyrer», en Der Weg aus dem Ghetto (varios), Colonia, 1955, págs. 113, 151.
97 Loc. cit., págs. 144-145.
98 Politih des Heiligen. Geist und Gesetz de Ütopia des Thomas Morus, cit., pág. 62.
99 lb., pág. 66.
100 lb., pág. 71.
101 lb.. págs. 10-71.
102 lb., págs. 73 y sigs.
103 Thomas Morus et les utopistes de la Renaisance, París, 1927, págs. 104 y sigs..
104 PICO DE LA MIRANDOLA: Heptaplus, ed. E. Garin, Florencia, 1942. págs. 300-302: «Est autem plerumque consuetudo a regibus usurpata et principibus terrae, ut si forte magnificam et nobilem civitatem condiderint, iam urbe absoluta, imaginem suum in medio ilius visendam omnibus sepetandamquae consttuant. Haud aliter principum omnium Deum fecisse videmus, qul tota mundi machina constructa postremum omnium hominem m medio illius statuit ad imaginero suam ut simlitudinem formatum». La referencia a Pico es tanto más pertinente cuanto que el primer trabajo de Moro es una introducción de aquél.
105 Cf. W. NIGG: Das ewige Reich, 2ª ed. Zurich, 1954.
106 Cf. H. GRUNDMANN: Religiose Bewegungen im Mittelalter, Berlín, 1935.
107 Cf. K. SCHMIDTHUS, loe, cit., págs. 136 y sigs.
108 V. J. Huizinga: Erasmo, t. e., Barcelona, 1946, págs. 255,256.
109 V. H. FREYER: ¡Die politische! J1Sel, cit. págs. 88 y sigs.
110 Cf. W. N1GG: Das ewige Rcich, 2.ª ed., Zurich, 1954, págs. 133 y siguientes.
111 Cf. A. VON MAKTIN: «Búrgertum und Humanismusn, en Geist und Gesellschaft, Frankfurt a. M., 1948, págs. 152 y sigs.
112 H. KOHN: Historia del nacionalismo, t. e. México, Buenos Aires, 1949, pág. 117,
113 En sus cursos de Derecho Político de la Universidad de Madrid, el profesor Javier Conde ha insistido temáticamente sobre el hecho de que el autor del vocablo «utopía», o sea, Moro, es el que dió certeramente el sentido de\ vocablo en el subtítulo de su obra De optimo Republicae slatu. En efecto. para Conde la utopía es precisamente una idea política que postula un optimen de orden político. En cuanto óptimo de orden no se realiza en «ningún lugar, -«no hay tal lugar» (utopía)- pero pretende ser realizable en cualquier parte. En eso consiste fa dimensión utópica para Conde.
114 Una idea similar acerca de la frustración de las utopías realiza, das se encuentra en BERDJAEV: Das Reich des Geistes und das Reích des Caesar (t. a., hay también t. e.), Darmastadt, 1952, págs. 198 y sigs. Para BERDJAEV las utopías se realizan, pero bajo inevitables condiciones de desfiguración. Como en el caso de TILLICH, en sus reflexiones sobre el utopismo, llega BERDJAEV a resultados aprovechables desde presupuestos teológico, metafísicos inaceptables. Por lo demás tiene a MORO, sin más, por uno entre tantos utopistas.
115 Si hemos de creer a L. BAUDIN: L’Empire socialiste des Inca, París, 1928, la Utopía de MORO estaba ya realizada en la organización político, social del antiguo Perú. Procediendo imaginativamente MORO se habría aproximado mucho más a la realidad que MORELLY, que en su Basiliade asegura que se inspiraba en el reino inca.
115 bis Utopía, págs. 51 y sigs. PEDRO GILLES es el tercero de los personajes del diálogo. No es un ente de ficción como Hythlodeo, sino el secretario de la municipalidad de Amberes. íntimo amigo de ERASMO y de MORO y a cuyo cuidado estuvo la edición príncipe de la Utopía.
116 Utopía, pág. 52: «neque id exigere atque expectare praeterea. ut memet eoram causaregibus seruitium dedam».
116bis lb,, pág. 47.
117 «Undique arl superos tantundem esse uiae», cit. Utopía, pág. 48 es un dicho atribuido a Anaxágor.2s.
118 lb. ib. De la farsaLia de LUCANO.
119 TOFFANIN, ob. cit., págs. 282 y sigs.; B. GROETHUYSEN: Antropología filosófica, t, c., Buenos Aires, 1951, págs. 165 y sigs.; E. CASSlRER: Individuo y Cosmos en la filosofía del Renacimiento, t. e., Buenos Aires, 1951, págs, 112 y sigs.; W. WEJNSTOCK: Die Tragüdie des Humanismos, Heidelberg, 1953, págs. 174 y sigs.
120 Sobre el «dogmatismo» de ERASMO cf. J. LORTZ: Wie ham es zur Reformation, Einhiedeln. 195º págs. 50 y sigs., y del mismo, Die Reformation in Deutschland, Friburgo, 1948, t. 1, págs. 128 y sigs.
121 Lecciones sobre la historia de la filosofía, t. e., cit., t, III, página 167.
122 Utopía, pág. 52: «Atqui nunc sic uiuo ut volo...»
123 lb., pág. 92.
124 lb., pág. 92.
125 lb.. pág. ()8.
126 lb., pág. 53·
127 H Príncipe, cap. XV.
128 Utopía, pág. 86.
129 lb., pág. 91.
130 lb., pág. 92.
131 lb., ib.
132 Cf. B. CROCE: Ética e política, 3ª ed. Bari, 1945, págs. 252 y siguientes.
133 Utopía, pág. 96.
134 lb., pág. 98.
135 lb., págs. 97,98.
136 lb., pág. 98.
137 lb., pág, 106.
138 lb,, pág. 103,
139 Cf, F. HEER: Auf gong Europas, Viena, 1949. pág. 551.
140 Utopía, pág. 112.
141 lb., pág. N 118.
142 lb., pág. 120.
143 lb., pág. 114·
144 lb., pág. 186.
145 Cf. F. CASPARI: «Sir Thomas More and justum bellum», en Ethics (julio, 1946).
145 Libertad y esclavitud del l,ombre, t. e., Buenos Aires, 1955, página 255.
147 lb., pág. 256.
Jesús Fueyo
El ejercicio utópico, la creación política en el reino de la quimera, ha sido desde siempre una de las más pertinaces aplicaciones de la mente humana. Incluso cabría pensar, por mor de esa misma querencia fantástica del discurso político, si en la actitud utópica no irá apuntada una dimensión de la realidad política, un plano ultra-consciente de lo político [1]. En cualquier caso, estamos en los comienzos de un análisis de lo político en términos de realidad, de una teoría ontológica de la política [2], y en esa teoría los elementos lógico-trascendentales tienen que ser reconsiderados desde un punto de vista, por así decirlo, funcional, o lo que es lo mismo. con vistas a su función en la estructura ontológica de la realidad política. Y en este sentido -y por lo que al utopismo respecta- reviste la Utopía de Moro tales caracteres que su exégesis se impone como introducción previa y como cauce metódico del tema.
1. En la Utopía de Moro se da, en efecto, lo que puede considerarse lógica de la construcción utópica en términos de paradigma: estructura hermética del cosmos político, dibujo exacto de las relaciones de convivencia en su trama jurídica, determinación absoluta de la naturaleza humana como quantitas materiae y base de cálculo del sistema, elaboración política de un solo trazo por vía de fundación... [3]. Mas no sólo esto. Pues la Utopía de Moro no es meramente una, en la larga teoría de las quimeras políticas, sino también, y estrictamente hablando, la primera en denunciar, desde el título, su irrealidad constitutiva. Tomás Moro, verdadero mago del léxico, acuña con el término toda una teoría para las políticas que tienen lugar en ninguna parte. Y de este modo son dos, en rigor, los problemas sistemáticos que el análisis de la Utopía de Moro plantea: de un lado, la teoría del ideal político de Utopía como orden óptimo, y la estimativa de este ideal y de otro, la razón de ser del construirse utópicamente esta política, es decir, la explicación del déficit de realidad conscientemente atribuido a "la mejor de las repúblicas». Con raras excepciones, los estudiosos de Moro apenas si han prestado atención a este segundo aspecto. Su preocupación se ha centrado en el intento de filiar adecuadamente los contenidos político-ideales a que responden las instituciones de Utopía, dando, además, por supuesto, sin examen, el que expresan el ideario político del autor. La razón de este análisis limitado y, a lo que parece, escasamente agudo, ha de buscarse en el hecho de que una exégesis adecuada de la Utopía y del artilugio utópico de Moro requiere como indispensable presupuesto teórico una elaborada doctrina de la realidad política y. por ende, de la dimensión límite de esa realidad, cual al es precisamente lo utópico. Será menester apuntar algo al respecto antes de entrar en el tema.
La ciencia política clásica está dominada por el problema rector de la justicia política. Es, por lo menos hasta Maquiavelo, una teoría acerca del poder justo, y busca esta determinación de justicia. en la imagen cósmica de la Naturaleza, en la condición propia del hombre, en el orden establecido por Dios o en otros presupuestos metafísicos. Pero en lo fundamental, se trata siempre de una estimativa, de un juicio valorativo frente al hecho del poder, mucho más que de un análisis del poder como fenómeno, y de la estructura de la realidad social desde la que ese fenómeno se genera [4]. Sin duda los postulados básicos que rigen esa estimativa han operado también como ideas políticas activas en la dialéctica del poder, pero esa conexión real de la integración ideológica del poder y de la lucha contra el poder no ha sido probablemente antes de Bacon [5] objeto de un análisis intencionado. Pero en la medida que el poder político en el mundo moderno se integra más y más por una justificación racional y emocional desde abajo. transformando en su propia energía la fuerza de las adhesiones que recluta, los postulados de justificación ideal de la autoridad y los esquemas de transformación de la sociedad que idealizan al mismo poder como instrumento de acción son, independientemente de toda estimativa, elementos de estructura de la realidad política [6]. Y, desde este punto de vista, ingresa el problema de la utopía con pleno derecho en la problemática de esa realidad no sólo por una cuestión de límites, sino porque se erige en problema el «cómo" del desplazamiento utópico de la ideación política, y en tema. la acción o la reacción de esas formas quiméricas en la realidad que las subyace [7]. Por la misma razón, resulta el estudio de la obra de Moro particularmente sugestivo, pues vistas de este modo las cosas, cobra la subrayada utopía de su Utopía un interés absolutamente actual.
2. En 1888 publicó uno de los máximos teóricos del marxismo, K. Kautsky, una obra llamada a hacerse clásica en la literatura sobre Moro [8]. Que el pensamiento marxista, que rara vez se aplica a una dedicación no «constructiva», descubriera un interés de ese orden en la Utopía de Moro podría explicarse, sin más, en vista del «comunismo» consagrado en esa obra como ideal político-social. Pero el verdadero centro de interés no está ahí, sino como en toda ortodoxia marxista, en Marx. El verdadero ángulo crítico del trabajo de Kautsky no es el comunismo de Utopía, sino la utopía de ese comunismo. Kautsky se sirve de la obra de Moro, ni más ni menos, que como expediente argumentativo para la corroboración de la teoría marxista de la utopía. Como tal ha sido ésta el producto de un grave giro del espíritu europeo que tiene por centro el entendimiento hegeliano de la realidad, es decir, el más alto exponente de una mentalidad que interpreta lo real como factura y gestión objetiva de la idea. Hegel había rebasado con esto, por todas las vertientes, toda reducción psicologista de la idea y manipulando las ideas como sustancias y las sustancias como ideas, llegaba a cancelar cualquiera distinción entre el mundo real y el universo lógico, haciendo de la realidad el sistema vivo del «logos». Marx alza su protesta contra lo que entiende ser la atribución al proceso mental, bajo el nombre de idea, de una función de demiurgo y devuelve el sistema de ideas al más modesto papel de simple reflejo mental de la realidad. Pero esta subversión de la dialéctica hegeliana, siendo de alcance decisivo, es tan sólo un golpe de Estado, una revolución palaciega en el santuario de esa filosofía. Transfiriendo el proceso dialéctico a la realidad —es decir, para Marx, al proceso real que se cumple entre la sociedad humana y la naturaleza inerte, en cuyo curso se gesta históricamente lo que llamamos «mundo» [9]— se deroga el cauce dialéctico, pero no la estructura dialéctica del proceso ni la construcción monística de la realidad y del devenir. Quiere decirse que con Marx también las ideas entran con una función objetiva, aunque refleja, en el proceso histórico, y lo hacen por modo tanto más irreductible al sujeto psíquico que las pone en circulación cuanto que Marx avanza sobre Hegel en la idea del hombre como puro órgano mental de la realidad absoluta que, para él, es la sociedad [10]. Y por esta razón existe una teoría marxista de las ideas. o aún más exactamente, una teoría del papel reflejo de las ideas en el devenir de la sociedad, una teoría de la ideología y de la utopía. A pesar de las dificultades de interpretación que los textos de Matx y sus epígonos revisten en este punto, derivadas del jue, go lábil entre la utilización crítica y el empleo teorético del término ideología, no es difícil retener el cuerpo de la teoría.
Las ideas, no se cansa de decir Marx, no producen nada por, que su función no es creadora, sino refleja. Reflejan el proceso de integración humanista de la Naturaleza y de la sociedad que se cumple dialécticamente en la Historia [11], y como en ese proceso la división del trabajo señala el momento de la negatividad [12]. está todo el sistema de ideas que externamente lo preside, afectado. por modo decisivo, de esa negatividad. En tales condiciones el mundo de las ideas no sólo no se desvincula de la "praxis" a la que sirve el inteligir humano, sino que se articula como superestructura objetiva del mundo técnico y social creado por esa, «praxis», y esto, sencillamente por el hecho de que "los mismos hombres que conforman las relaciones sociales relativamente a los modos materiales de producción, conforman también los principios, las ideas, las categorías relativamente a sus relaciones» [13]. Así, pues, el mundo del «dogos» se encuentra también en el mismo «fieri» que el mundo de las estructuras materiales de producción. Las ideas con ello son, constitutivamente, a productos históricos, perecederos, superables» [14]. Marx, pues, ve la realidad, por modo Heraclíteo, en un flujo permanente [15]. «Vivimos en medio de un permanente movimiento de desarrollo de las fuerzas productivas, de destrucción de relaciones sociales, de formación de ideas; inmóvil es tan sólo la abstracción del movimiento mors immortalis [16]. Pero no es un movimiento ciego y sin sentido, no es una vana gesticulación histórica sin objetivo, sino un progreso regido por la ley de la realización en el mundo de la libertad perfecta del hombre como punto culminante de la humanidad y de acceso a la verdadera historia humana del hombre [17]. Merced a esta «escatología» secularizada [18], Marx dispone de una base de enjuiciamiento crítico para la «verdad histórica, base que está determinada por el grado de correlación funcional entre la «superestructura» ideológica y la «realidad». En tanto que ese novissimus dies no se cumpla está todo el mundo ideal del hombre, para Marx, vencido por una intrínseca falsedad. Todo el pensamiento hasta ahí yerra, por cuanto que está condicionado y mediatizado por las relaciones de producción y el «punto de vista" de clase que esas relaciones determinan. Esta ley de desviación ideológica rige también en la estructura capitalista de la sociedad para el proletariado. También el proletariado piensa, falazmente, por cuanto que contempla los hechos a través del prisma del antagonismo de clase. Sólo que el proletariado, asegura Marx, piensa con un grado menor de desviación que la burguesía o cualquiera otra clase que la haya precedido porque lleva en sí el pálpito del futuro [19]. “La verdad, histórica" no es, pues, absolutamente hablando, verdad. Es tan sólo una proposición que refleja correctamente la estructura de marcha de la sociedad en una configuración dada de sus relaciones de base. Pero esto determina también el peculiar modo de falacia de un ideal desconectado de esa de, terminación condicionante, de un modo de pensar que no está regido por su lugar en la historia, y que, en tal carácter, es justa, mente utopía. Utópico es todo pensamiento que desconoce la dialéctica real de la vida social a cambio de una afirmación absoluta y meta-histórica de sus propios contenidos. Político es el pensamiento que se hace portador de los «intereses reales» que valen aquí, y ahora en el escenario histórico, de tal manera que el «principio verdadero de la vida se hace coincidir con el «principio de vida de la revolución» [20].
En este punto es posible volver ya a la interpretación que Kautsky ofrece de la Utopía de Moro. La grandeza del genio de Moro reside, para Kautsky, en su visión comunista de la sociedad, y el utopismo de esta visión en su tesis sobreentendida de que una sociedad de ese tipo no podía desarrollarse por modo alguno a partir de la situación histórica real de la Inglaterra del siglo XVI, y, por lo mismo, el «optimum, político no podía situarse sino en Utopía. Moro, según Kautsky, no pudiendo recurrir ni a una clase ni a un partido como motor del desarrollo socialista ha tenido que concebir el orden político, social comunista como la obra revolucionaria de un príncipe, como una fundación de un régimen ideal. Para la Europa de su tiempo, en la que surgen los gran, des Estados nacionales, los príncipes son, según Kautsky, el «elemento revolucionario. Mas, por otra parte, un hombre corno Moro, que profesa en la política de su tiempo, no podía hacerse ninguna ilusión acerca de la posibilidad de la realización de su ideal político en esas condiciones. Moro «conoce demasiado bien a los príncipes de su tiempo [21].
En rigor no puede censurarse a Kautsky el haber forzado la interpretación para presentar al régimen social que se describe en la Utopía como «comunismo». Otra cosa es su pretensión de situarlo en la genealogía del marxismo y, sobre todo, muy otra el que tal régimen fuera, en efecto, el ideal político de Santo Tomás Moro. Enfáticamente asegura el portavoz de Utopía, Hythlodeo, que dondequiera que exista la propiedad privada, ubi omnes omnia pecuniis metiuntur, no es posible conseguir que reinen la justicia ni la prosperidad [22]. ]La propiedad privada concentra en la crítica utopiana todas las causas de la depravación del hombre, y su supresión se presenta como el remedio absoluto, como principio clave del orden social para la felicidad [23]. El fin del dinero es· el principio del fin de la pobreza: "... quin paupertas ipsa, quae sola pecuniis uisa est indigere, pecunia prorsus undique sublata, protemus etiam ipsa decresceret» [24]. Es claro que todo esto es increíblemente ingenuo: ¡la pobreza, es decir, la necesidad de dinero! Una crítica de este estilo desconoce el más elemental análisis económico y opera, en consecuencia, con una noción «mágica» del dinero. Y, sin embargo -y este es un dato que conviene retener-, en la primera parte de la obra el lector encuentra una discusión acerca del comercio lanero que revela no sólo un profundo conocimiento de la realidad económica, sino que, además, trabaja con conceptos incorporados por la ciencia económica moderna [25]. Por otra parte, determinados pasajes parecen apuntar a una explicación ideológica de la estimativa social [26], y hasta la idea de que el Estado se convierte en instrumento de ventaja económica está en alguno de ellos inequívocamente formulada [27]. Pero con todo, el «comunismo" de Utopía y la «kommunistische Gesellschaft», de Marx, son imágenes políticas totales enteramente irreductibles la una a la otra, aunque se compongan de elementos, en alguna medida comunes. Existe una diferencia fundamental entre una imagen utópica que ha nacido de una actitud recelosa contra la puesta en marcha de las grandes estructuras concentracionarias del mundo moderno -la economía y la política- y otra imagen no menos utópica que presenta la fórmula comunista como el resultado y el desenlace histórico de esas mismas estructuras. Pues el «comunismo» de Hythlodeo -y es prudente guardarse de decir el de Moro, por lo que se dirá- está teñido de un patriarcalismo y hasta de un primitivismo en sus esquemas de relación y de vida, que le dejan en verdadera contrafigura del comunismo de Marx que se autodefine como la fórmula social que corresponde a la superación de la «naturaleza, por la «técnica»· La estructura social de Utopía es fundamentalmente el resultado de un cálculo de sencillas instituciones políticas trazadas en vista de un «orden natural, [28] y no se asemeja en nada a la teoría de una sociedad que aparece como la resultante técnicoeconómica del desarrollo de las fuerzas de producción, es decir; como solución final de una visión profundamente materialista de la historia de la Humanidad. El comunismo utopiano desconoce la proletarización del individuo, sencillamente porque éste no discurre ni se forja su ser en la unidad social macro-cósmica, sino en el círculo patriarcal de la ·familia. Utopía, en cuanto orden político, es mucho más un «foedus» de familias para la defensa exterior y la satisfacción de las necesidades de carácter general que una sociedad política total [29]. No hay nada en la Utopía de Moro que sugiera algo parecido a la sublimación metafísica del trabajo por la que el marxismo empalma con el "ethos" industrialista de la sociedad moderna [30]. Por ningún lado apunta tampoco nada que asemeje a lo que últimamente ha considerado J. Hommes el ingrediente decisivo y el supremo postulado anti-metafísico del marxismo: la superación de la Naturaleza y del hombre por el «eros técnico» [31]. No hay proletariado portador de una conciencia de clase, y esto hasta el extremo de que Utopía cuenta a la esclavitud entre sus instituciones [32]. Finalmente, sí es cierto que la utopía, nos «líbenter audíunt quid ubique terrarum geranturn» [33], pero su interés no pasa de ahí no parecen tener el menor empeño en exportar sus principios y sus instituciones. Su mentalidad política es, en muchos aspectos, la expresión de su insularidad.
Si fuese menester, finalmente, destacar con un par de notas precisas lo que en punto a mentalidad político-social separa en términos absolutos, el socialismo de Utopía del moderno socialismo revolucionario habría de subrayarse en primer término que aquél desconoce, enteramente, el moderno pathos revolucionario, es decir. la idea de una transformación básica de la vida humana por la puesta en ejecución de un esquema o plan total, idea que como Gehlen ha hecho notar, proyecta sobre el cálculo de las instituciones humanas la fe, exenta de toda justificación racional de la intrínseca verdad de los esquemas técnicos del pensar y de su eficacia absoluta para la construcción científica de las relaciones humanas [34]. El socialismo utopiano es profundamente «conservador» y no podía ser de otro modo, en cuanto imaginado por una mente política inglesa. Es un orden político-social establecido por fundación, estabilizado por todos los medios posibles, amurallado contra toda penetración ideológica del exterior y receloso ante la «machina legislatoria» el instrumento revolucionario por antonomasia [35]. Pero, en segundo lugar, desconoce no menos el socialismo de Utopía la fundamental determinación metafísica del hombre por la sociedad que es la misma médula del marxismo. La idea de una organización social de la mente con la que el marxismo cancela la autonomía de la vida espiritual como algo que ha nacido «con» la división del trabajo, es enteramente extraña al humanismo personalista que parece querer realizarse en Utopía, donde el "comunismo” en la servidumbre material viene a presentarse como fórmula social óptima para promover la libertad y el cultivo del espíritu en lo que los utopianos ponen el ideal de su felicidad [36].
Pero con el examen del comunismo de Utopía ni empieza ni concluye la exégesis del pensamiento político de Moro. Kautsky, como la mayor parte de los comentaristas, han dado por resuelta o no se han planteado siquiera la cuestión de si el orden político que describe el fantástico viajero de Utopía, Hythlodeo, es real y efectivamente el ideal político de Moro, el autor de la obra. Pero últimamente Gerhard Moebus [37] sobre la base de una interpretación apuntada, pero no sistemáticamente desarrollada en trabajos anteriores [38], ha puesto en claro que hay que distinguir, habida cuenta de que la Utopía es un diálogo, entre las opiniones de uno y otro interlocutor, distinción tanto más importante cuanto que uno de ellos se designa Moro, es decir, personifica al autor [39]. Se comprende que este punto sea del mayor interés por lo que toca a la interpretación del pensamiento político de Moro, pero su examen debe ser dejado para más adelante, porque está implicado en toda la estructura de la obra. De momento, y por lo que independientemente del comunismo de Utopía haya de decirse sobre el supuesto «comunismo de Moro». baste esta indicación: Moro ha rechazado el comunismo dentro de la obra y lo ha condenado expresamente después [40].
3. En la literatura sobre la Utopía promovió un giro importante d trabajo aparecido en 1922 como introducción a una traducción alemana de la obra de Moro de Hermann Oncken [41] También Oncken pone en relación el orden social de Utopía con la «sociedad sin clases, de Marx, subrayando determinados pasajes afines a la crítica marxista del capitalismo, tal como, por ejemplo, a la teoría de la plusvalía o a la idea del Estado como instrumento de clase [42]. Pero su exégesis contiene también reparos importantes que impiden ver en Utopía, sin más, la prefiguración de la sociedad marxista, como son la existencia de la esclavitud y la utilización de mano de obra extranjera adquirida a vil precio y que vive en régimen de servidumbre pública. Desde este punto de vista Oncken encuentra en la Utopía mucho más el lustre cultural de la antigua polis sostenidas sobre la base de una casta de esclavos [43]. Pero a este respecto la interpretación de Oncken es exagerada. La existencia de la esclavitud en Utopía no significa que el trabajo material, y en su conjunto la satisfacción de las necesidades corra en Utopía a cargo de una casta de esclavos. En orden a los principios la estimación de los utopianos más bien condena la esclavitud: no se somete a esclavitud a los prisioneros de guerra (salvo si se trata de agresores) ni a los hijos de esclavos, e incluso los vendidos como esclavos en otro país son libres en utopía [44]. En la práctica, la esclavitud cumple en Utopía dos finalidades, la represión de determinados delitos de orden infamante o de suma gravedad [45] y el liberar a los ciudadanos de las tareas de orden más servil [46]. Pero, por lo demás, el peso del trabajo como función social básica para la satisfacción de las necesidades recae sobre todos los utopianos [47] y si bien es verdad que la «élite» intelectual goza de ciertos privilegios no está por entero dispensada del trabajo o prefiere no usar de la dispensa legal; tampoco es una casta cerrada ni se destaca en la comunidad por hábitos de vida vicarios [48]. Es un ordinen literatorum dentro del cual se seleccionan las magistraturas públicas.
Pero el peso de la interpretación de Oncken no recae sobre la modalidad del orden social utopiano, sino sobre su construcción como unidad política de acción de estilo moderno y sobre los rasgos que, en su opinión, dibujan un tipo de Estado que actúa -sobre todo frente al exterior- bajo los estímulos de concurrencia política y económica característicos de la época moderna. El punto de flexión para esa interpretación lo constituye el examen de la política exterior de Utopía, de su concepción de la guerra de su expansión colonial aspectos que la interpretación usual ha descuidado por completo o relega a un papel secundario. Es en buena parte comprensible que en la Alemania de 1922 un investigador inteligente, releyendo a Moro, subrayara en la interpretación de la Utopía ciertos pasajes que parecían anticipar algunas de las líneas de acción que -no es el caso de discutir con qué razón- se han atribuido a la política inglesa de poder. Pues para ello ofrece Utopía una base no menos amplia que para la interpretación comunista. Los utopianos practican una política de inversiones en el exterior que les permite obtener créditos cuantiosos y cada vez más altos [49] y comprenden la guerra según una ideología asombrosamente «moderna», la actitud pacifista se compensa por una preparación militar muy cuidada y no obsta a una política de «liberación» de los pueblos oprimidos bajo el yugo de un tirano [50]. Su estrategia se edifica sobre principios tan refinados como el de la superioridad de la "astucia”, sobre la fuerza, pues sólo el hombre, entre todos los animales, es capaz de imponerse a una fuerza superior con el ingenio [51], lo que justifica la apología de medios de lucha que buscan la corrupción sistemática del enemigo, poniendo precio a la cabeza de los jefes adversarios -«ingentia pollicentur praemia, si quis principem aduersarium sustulerit» [52]- y aun ofreciendo doblar la recompensa ofrecida para el que los entregue con vida lo que da lugar a sembrar la desconfianza y el recelo recíproco en las filas enemigas «... sibi inuicem ipsi neque fidentes satis neque fidi sint, maximoque in metu et non minore periculo uersentur» [53]. Esta política es posible por la superioridad moral del pueblo que no conoce el dinero y que puede ofrecer inmensas cantidades del oro que en el interior se aplica a los usos más viles, y las tierras de su propiedad en el exterior. Una perfidia ingenua les hace sugestivo el sembrar la discordia en el adversario, animando en el hermano del príncipe enemigo o en cualquiera de los nobles la esperanza de apoderarse del poder: «fratre principis aut aliquo e nobilibus in spem potiundi regni perducto» [54], y excitar a los pueblos vecinos a entrar en la guerra exhumando alguno de esos viejos títulos «quales nunquam regibus se, sunt» [55] con lo que procuran no quedarse solos frente al enemigo aun a costa ele hacer correr el dinero a raudales. No hay precio que les parezca demasiado elevado para conseguir enviar al campo de batalla los mayores contingentes aliados y el menor número posible de utopianos: «ciues parcissime» [56]. Los términos en que se describe el empleo en masa de mercenarios, a los que nadie puede ofrecer mayor soldada que Utopía, y hasta el deje cínico con que se observa que cabe hacerles, impunemente, las mayores promesas, pues rara vez les cabe la oportunidad de reclamar su cumplimiento [57] expresan bien claramente un amoralismo metódico en el arte de hacer la guerra. Su táctica se rige por los mismos principios. Los jóvenes guerreros utopianos están conjurados para liquidar la contienda por el procedimiento expeditivo del asesinato del jefe enemigo [58]; se procura a toda costa evitar las hostilidades sobre el suelo propio. y para el peor de los casos, cuando ha sido adversa la suerte de las armas, se tiene preparada una tropa de reserva para asestar un golpe decisivo al invasor entregado a la a la embriaguez de la victoria [59].
El examen de la política exterior de Utopía permite a Oncken descubrir tras la figura ideal de un comunismo agrario primitivista atenuada por la base material esclavista los rasgos muy acusados de un Estado autoritario como instrumento de una política de poder a la que caracterizan muchas de las notas que han de ser propias del moderno imperialismo capitalista [60]. El fondo de la política utopiana se revela para Oncken en una cierta contraposición y al mismo tiempo en un cierto paralelismo con la política continental de poder, que ha encontrado su expresión en la obra coetánea de Maquiavelo. Para Oncken, tanto Maquiavelo como Moro, construyen la moderna estrategia del poder contemplando como sólo objetivo la expansión del propio poder, pero este único objetivo, esta común «razón de Estado» queda afectada decisivamente en las motivaciones ideológicas, por las circunstancias muy distintas de Italia y de Inglaterra en las primeras décadas del siglo XVI, de tal manera que mientras Maquiavelo dibuja el programa de una política libre de toda cobertura moral porque sirve al fin supremo de la unidad nacional. Moro, teniendo a la vista la seguridad insular del espacio político inglés, traza las líneas de acción de una política imperialista que es obligado encubrir mediante la pantalla de una ideología de corte humanitarista [61]. Moro queda así, emplazado ante Maquiavelo, sin otro matiz diferencial que el que, en opinión de Oncken separa a todos los teóricos de la fuerza en el Continente, del imperialismo anglosajón, a saber: que mientras aquéllos hacen la apología del poder y de la «razón de Estado» aduciendo las condiciones reales de la existencia política, éste necesita buscar una motivación ética, la cual, sin embargo, es tan sólo la cobertura de un realismo político no menos consecuente que el de aquéllos. y hasta en el fondo más peligroso desde el punto de vista moral.
De este modo queda, a primera vista, la filosofía política defendida en la Utopía sujeta a una contradicción, al parecer insoluble: de un lado está la construcción del orden político interno-inspirada en la más alta motivación ética, de otro, la acción política exterior constituida sobre un sistema, el de la ganancia, que aparece moralmente condenado en el interior [62]. Solventar esta contradicción es dar con la clave del imperialismo inglés y también con la clave del artilugio utópico de Moro. Ahora bien, esa contradicción es inherente a lo que ha dado en llamarse el imperialismo liberal inglés, y la necesidad de una cobertura ideológica es, ni más ni menos, producto de la necesidad de ajustar la política exterior a las motivaciones hechas valer en la justificación del orden político interno. En otros términos, las premisas filosóficas que se hacen valer para justificar el «optimum» político de Utopía y que se extienden hasta la justificación «humanitarista» y «liberal» de la política exterior utopíana, deben ser transferidas a la política exterior real, creando así un frente ideológico unitario para la política inglesa y habilitando una plataforma adecuada para intervenir con éxito en la concurrencia europea. Los intereses reales de la política exterior quedan pues en primera línea, pero las motivaciones ideológicas propias de la política interior se ante, ponen como causas de legitimación y justificación de aquella política. Esta transferencia de premisas ideales intenta verificarla Oncken llamando la atención sobre las distintas circunstancias en que los dos libros de la Utopía se escribieron. Tomando por base una carta de Erasmo a Ulrico de Hütten, en la que asegura que la segunda parte -en la que se describe el orden social de Utopía la escribió Moro antes que la primera, sospecha Oncken que entre una y otra, al regresar de Flandes en 1516 se había abierto ante Moro la perspectiva de una carrera política. Esta oportunidad debió de matizar hasta tal punto su pensamiento político que le movió a escribir el largo preámbulo que constituye el primer libro come una exposición crítica de la anacrónica política continental de Enrique VIII frente a la que se alza un programa político exterior consecuente con un programa interior de política social. Y así «lo que puede parecemos hoy un primer manifiesto del comunismo ha de ser comprendido desde el punto de vista de entonces como el programa de un hombre que por aquellos días podía llegar a ser un ministro inglés [63].
No puede menos de reconocerse a la interpretación de Oncken el mérito de haber destacado algunos aspectos de la teoría política de Utopía, que no habían sido tenidos en cuenta hasta la publicación de su trabajo, y que. efectivamente, no pueden ser dejados de lado en una exégesis cumplida de la obra. Su influencia en este sentido ha sido notable, y es difícil hoy día estudiar la obra de Moro sin discutir el punto de vista de Oncken [64]. Mas, sin embargo, se tiene la impresión de que no ya la obra, sino el pensamiento, la actividad política y hasta lo más profundo de la personalidad humana de Tomás Moro han sido sacrificados al servicio de una hipótesis demasiado brillante y no exenta de intención política. La tesis de Oncken está, en primer lugar, presidida por una concepción de la política como un dominio transpersonal y objetivo, como un campo donde rige una legalidad natural que ninguna actitud ética de orden personal puede quebrantar, hasta el extremo de quedar comprometido por ella un hombre, de la alta significación del mártir católico, aunque al propio tiempo Canciller inglés, Tomás Moro. Es característico de este modo de pensar -escribe Moebus- que con ayuda de expresiones tales como demonio del poder», «antinomia de la política» aeterno misterio de los “poderes históricos”, convierte el acaecer histórico en algo mítico y anónimo, el carecer de sentido para el verdadero misterio de la Historia, la personalidad» [65]. La interpretación de Oncken deja en una tensión incancelable el «ideal», y la «vida», -como vocación política- de Tomás Moro, pero es lo cierto que la clave y el sentido de esa vida han sido, hasta con el más alto sacrificio, determinados por el ideal. ¿Por qué la política y la teoría política de Moro, siendo su vocación, tienen que ser entendidas como la negación de lo más hondo de su ser? [66]. Y, por otra parte, una extrapolación no menos significativa lleva a Oncken a adoptar como hilo hermenéutico una (geopolítica» demasiado elemental, pero que opera al modo de un sistema de leyes naturales, pues se recibe la impresión, como hace notar también Moebus, de que la sugestión ideológica de la insularidad de Inglaterra llega a ser tal que no parece sino que la Utopía sólo es concebible pensando políticamente desde Londres y no desde Basilea, desde París o desde Florencia [67].
Mas lo fundamental es esto. La idea de que la política exterior inglesa por las mismas exigencias de su orden político interno y de las motivaciones ideológicas que en éste se han hecho valer, precisa de una justificación liberal-humanitarista, había sido enunciada por Schumpeter en sus artículos sobre la sociología de los imperialismos, en 1919 [68]. Para Schumpeter este específico condicionamiento, que ha caracterizado durante mucho tiempo la política exterior británica frente a la de los Estados del Continente, no es anterior a la «Glorious Revolution» de 1688. Bajo los Tudor y los Estuardo ha imperado en Inglaterra el mismo tipo de monarquía absoluta que en el Continente, y se han actuado las tendencias imperialistas del mismo modo que en la mayor parte de los demás países. Los cavaliers constituyen en torno a la Corona una aristocracia político-militar que persigue los intereses políticos mediante guerras de agresión. Pero la minoría política que se alza con el poder después de la ejecución de Carlos I, del régimen de Cromwell y de los sucesos de 1688, instaura un sistema de libertades en el que, aun tratándose de una política de clase, depende la clase gobernante del electorado y de la opinión pública por lo menos tanto como en el Continente depende del Monarca. La política exterior tiene que desechar las motivaciones usuales en el absolutismo continental poniendo en su lugar otras más acordes con “actitudes de candidatos”. En estas condiciones, si cabe hablar con respecto a Inglaterra de una «diplomacia secreta" en el sentido de una organización profesional al servicio de la política exterior, no es posible hacerlo en el sentido de que esta política sea decidida, al modo continental, en el seno del gabinete político, del Monarca, y, por lo tanto, sin justificar públicamente sus decisiones [69]. La opinión pública se convierte así en instancia suprema del poder y la política exterior tiene que acomodarse en sus motivaciones a esta peculiar politización, una de cuyas exigencias fundamentales es la de no intervenir militarmente sino cuando los intereses generales del país estén seria e inmediatamente amenazados [70].
Cualquiera que sea la opinión en que se tenga una tesis, según la cual el balance imperialista de la política exterior británica ha sido obtenido a base de motivaciones anti-imperialistas y pacifistas, es lo cierto que al tiempo de dar Moro expresión utópica a su «programa político» faltaban todos los supuestos para una elaboración ideológica de esa índole, según se desprende de los límites históricos que el mismo Schumpeter fija al giro democrático de la política exterior inglesa. Así, pues, Oncken ha proyectado sobre la interpretación de la Utopía un estilo ideológico del imperialismo inglés posterior casi en dos siglos a la concepción de la obra, la cual, si ha de ser entendida como el «programa político de un hombre que por entonces podía ser Ministro» vendría a ser tan clarividente como políticamente inoportuna. Y, en rigor, ¿cómo puede ser tenido por programa político una obra que exige una interpretación tan cuidada como la de Oncken para descubrir que efectivamente lo es? ¿Cómo puede presentarse a modo de paradigma una estrategia política que, en definitiva descansa sobre la superabundancia del oro como valuta internacional cuando la Inglaterra del siglo XVI no podía en absoluto competir en ese orden con España, ni siquiera mucho más tarde con Francia? [71]. Una indicación más, por último: la Utopía se imprimió en latín y en Lovaina en 1516, y aunque su éxito debió de ser notable puesto que Erasmo cuidó de una segunda y tercera ediciones en 1517 y 1518, no fue editada ni una sola vez en Inglaterra en el siglo XVI ni traducida al inglés antes de 1551 por Robynson. Si las English Worhs de Moro lo revelan como uno de los forjadores de la prosa inglesa, se hace tanto más increíble la falta de difusión en el medio adecuado de lo que Oncken tiene por programa de gobierno [72].
Jesús Fueyo en dialnet.unirioja.es
Notas:
1 Más lejos apunta aún P. TlLLICH: Politische Bedeutung der Utopie im Leben der Wilker, Berlín. 1951, págs. 6 y sigs., quien con su habitual reducción teológica de lo político busca la raíz de lo utópico en la actitud escatológica de, espera» del hombre.
2 Subrayo el término ontológico para precisar la tarea de una ciencia política así entendida como teoría de la realidad que le sirve de objeto en cuanto que tal. Algunas indicaciones sugestivas en este sentido ofrecen L. FREUND: Politih und Ethik. Moglichkeiten und Grenzen ihrer Synthese. Berlln, 1955, págs. 33 y sigs.
3 H. FREYER: ¡Die politische lnse!, Leipzig, 1936, pág. 26, habla en este sentido de una ngecmetríai) de la utopía. Por su parte G. WJRSJNG: Scl,ritt aus dem Nicht. Perspektiven am Ende der Revolutionen Diissendorf, 1951, pág. 92 observa en la construcción utópica una especie de «álgebra» de la sociedad, «una disolución de las relaciones de vida en matemática». V. también R. RUYER: L'utopie et les utopies, París, 1950, págs. 44 y siguientes.
4 En realidad trátase, sin más. del problema de la justicia, centrado en el del origen y el ejercicio del poder, pues el concepto de «justicia política» que aparece en el Polycraticus de Juan de SALISBURY se proyecta hacia el mundo político moderno, y sirvt de eje a una obra tenida ahora por F. HEER: Europaische Geistesgeschichte, Zürich, 1953, pág. 119, por «la primera teoría del Estado de la Europa moderna».
5 Me refiero a la teoría de los «idola» de F. BACON. Cf. H. BARTH: Verdad e Ideología, t. e., México, 1951, págs. 29 y sigs.
6 Algo sobre el tema he apuntado en mi artículo «Eric Voegelin y su reconstrucción de la ciencia política», publicado en esta misma REVISTA, número 79, págs. 114 y sigs.
7 Tal es el mérito que no se puede regatear a la obra ya clásica de K. MANNHEIM: ¡deologie und Utopie, Bonn, 1929, cualquiera que sea el margen de discrepancia respecto a las respuestas que propone.
8 Tomas Morus und seine Utopie 3.a ed., 1913), Berlín, 1947
9 Cf. J. HoMMES: Der technische Eros. Das Wesen der materiaüstischen Geschichtsauffassung, Fretburg, 1955, págs. 27-28.
10 El hombre, para MARX, en cuanto que tal, en la dimensión suprema de su «humanitas», no es «ego», individuo, sino «gesellschaftliches Gattungwesenn, es decir, «zoon politikon». V. K. LowrfH: Von Hegel fu Nietzsche. Der revolutionare Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts, 3.» edición, Stuttgart, 1953, págs. 337 y sigs., y mi trabajo "Genealogía del socialismo", en esta misma REVISTA, 77 (1954), págs., 84 y sigs.
11 Apenas si ha sido observado que MARX expropia a su favor una vieja idea del repertorio romántico, concibiendo la sociedad en el grado más, alto de su desarrollo, como «die vollendete Wesenseinheit des Menschen mir der Natur., («Nationalokonomie und Philosophie», en K. MARX: Die Frühschri#en, Stuttgart, 1953, pág. 237). Esta reconciliación del hombre coa la Naturaleza, este retorno a la comunión telúrica en el seno profundo del ser es un concepto específicamente romántico. Cf. R. HUCH: Die Romantik Ausbreitung, Blüte¡; eit und Verfall., ed. Stuttgan, 1951, páginas 465,466.
12 Cf. BARTH, ob. cit., págs. I14 y sigs.
13 «Das Elend der Philosophie», en Die Frühschriften, cit., pág. 498.
14 lb.
15 Hegel ha escrito en una ocasión: … «Heráclito es el primer pensador en quien nos encontramos con la idea filosófica en su forma especulativa, pues el razonamiento de Parménides y Zenón es todavía entendimiento abstracto...» Divisamos, por fin, tierra; no hay, en Heráclito, una sola proposición que nosotros no hayamos procurado recoger en nuestra Lógica» (Lecciones sobre la Historia de la Filosofía, t. e. W. Roces, México, 1955, t.l. pág. 258). Sobre esta fundamental dependencia de HEGEL y de MARX cf. J. MONNEROT: Sociolngie du commimisme, París, 2ª edición, 1949. págs. 143 y sigs.
16 Das Elend der Phifosophie, cit., pág. 498.
17 A. ETCHVERRY, S. J.: Le conflict actuel des Humanísmes, París, 1955, págs. 162 y sigs. V. también BARTH, ob. cit., pág. 155.
18 Sobre el conjunto de la literatura en torno a la interpretación escatológica» de Marx, v. el preciso trabajo de HEINZ-DIETRICH WEND-LANDH: Christliche und kommumstische Hoffnung», en n Marxismusstudien, Tübingen, 1954. págs. 214-243. Marxismusstudien, Tübingen, 1954. págs. 214-243.
19 TH. GEIGER: Ideologie und Wahrheit, Stuttgart. 195, pág. 40.
20 «Die Heilige Familie, en Die Friihschriften, cit, pág. 320.
21 Ob. cit., pág. 383.
22 Utopía ed. latina de M. Delcourt, París, 1936, pág. 95.
23 lb. pág. 205: «At homines deterrimi cum inexplebili cupiditate, quae fuerant omnibus suffectura, ea omnia inter se partiuerint, quam longe tamen ab Utopiensium reipublicae felicitate absunt».
24 lb., pág. 205.
25 Utopia, pág. 63: “Quod si maxime increscat oium numerus. pretio nihil decresit; tamen quod earum, si monopolium appellari non potes, quod non unus uendic. certe oligopolium estl”
26 Por ejemplo, el pasaje en que HYTHLODEO reprocha a los predicadores "quando mores suos homines ad Christi norman grauatim paterentur aptari doctrinam eius uelut regulam plumbeam accommodauerunt ad mores... » (Utopía, pág. 93.)
27 «ltaques omnes animo intuenti ac uersanti mihi, nihiJ, sic me amet deus, ocurrit aliud quam quaedam conspiratio diuitum, de suis commodis reipubJicac nomies tituloque tractantiurn. Haec machinamenta ubi semel divites publico nomie, hoc est etiam puperum decreuerunt obseruari iam leges fiunt». (Utopía, págs. 204-205.)
28 Cf. THILO RAMM: Die grossen Sozialisten al, Rechts-imd Sozulphiosophen, Stuttgart, 1955, t, I, págs. 53-54.
29 La familia es la institución clave de Utopía. No es estrictamente una comunidad parental, aunque en su base descanse en la unidad de parentesco. Es la unidad política básica y al mismo tiempo de división del trabajo y de consumo. Abarca unas cuarenta personas; treinta familias constituyen una unidad de jurisdicción bajo la magistratura del «sifogran», constando la ciudad de doscientas «sifograntías». Está calculada en tales proporciones para servir a la política de estabilización demográfica. Su importancia es, pues, decisiva y el tipo de autoridad gerontocrática que en ella impera autoriza a considerar que en su base el orden político utopiano es patriarcal.
30 Cf. ERNST MICHEL: Sozialgeschichte der industriellen Arbettsujelt. 3ª ed. Francfurt a. M., 1953, págs. 111 y sigs. El mismo KAUTSKY considera el ascetismo y la frugalidad utopianos como extraños al socialismo moderno. En Utopía el que no trabaja no come (Utopía, págs. 112 y siguientes). pero la jornada es de seis horas y con ella basta puesto que no existen las muchas artes que sirven al lujo («ubi omnia pecuniis metimur») (ib., pág.; 116).
31 Ob. cit., pág. 368: «Darin vollzieht sich (por el marxismo) die Uberhebung der in der Gesellschaft verkorperten technischen oder Produktivkraft über die egenstandliche. Natur wie über dieEinzclsubjekti, vitát des Menschen)», La técnica utopiana es tan elemental, por el contrario, que HYTHLODEO, aparte de la agricultura que es ocupación general, sólo puede mencionar oficios como tejedores. albañiles, forjadores, carpinteros, lo que le hace destacar que: «Neque enim aliud est opificium ullum, quod numerum aliquem dictu dignum super lllic» (Utopía, página 112). Sólo desde la Nova Atlantis, de BACON, se ha lanzado el utopismo hacia los paraísos de la técnica. Cf. O. KRAUS: Der Machtgedankc und die Friedensidee in der Philosoph der Engf¡jnder, Leipzig, 1926, páginas 8-9: «in Bawns Nova At/antis, einer physikaüsch-technischen Utopie hat er (el imperialismo técnico) seinen interessantesten Ausdruck gefunden,.
32 Utopía, págs. 159 y sigs. Cf. A. L. MORTON: The English Utopía, Londres, 1951, págs. 55 y sigs.
33 Utopía, pág. 158. (H)
34 V. ARNoLD GEHLEN: Sozialpsychologische Probleme i der induslriellen Gesellschaft, Tubinga, 1949, págs. 21 y sigs.
35 Un utopiano convertido al cristianismo fué condenado al exilio por sostener en público que su religión era la única verdadera. La pena había sido establecida por Utopos al fundar la República para todo proselitismo conducido con violencia o intolerancia. El mínimun dogmático exigible a toda religión fue, asimismo. fijado por el fundador la creencia en la inmortalidad del alma y en la Providencia que rige el mundo (Utopía, página 188). Utopía no concluye tratados: «Foedera, quae reliquae inter se gentes feriun ineuntt frangunt ac renouanti ipsi nulla cum gente feriunt» (lb.. pág. 168). Contra la exuberancia de leyes y el rabulismo v. el largo pasaje, págs. 166 y sigs.
36 lb .. pág. 120.
37 Politik des Hetligen. Geisl und Gessetz derUtopía des Thomas Morus, Berlín, 1953, págs. 6o y sigs.
38 F. BRIE: «Machtpolitik und Kríeg in der Utopie des Tomas More», en Hist. Jahrb., vol. 61 (1941), y «Thomas More der Heitere», en Eng. Studie», vol. 71 (1936). cit., Moous: R. W. CHAMBtRS: Thoma, Moore, Londres, 1935.
39 Miisus, ob. cit., pág. 6
40 V. Utopia, pág, 97-98, «At mihi (para «Moro» el personaje que dialoga con Hytholodeo el viajero de Utopía) lnquam, contra uidetur, ibi nunquam comode uiui posse, ubi omnia sint communia. Nam quo pacto, suppetat copia rerum, quolibet ab labore subducente se; utpote quem neque sui quaestus urget ratio, ¿et alienae indusrria fiducia redit segnem? At quum simulen tur inopia, nec quod quisquam ferit nactus, id pro suo tueril ulla possit lege, an non necesse est perpetua caede ac seditione laboretur? sublata praesertim aucroritate ac reuerentia magistraruum: cui quis esse locus possít apud homínes tales, quos ínter nullum dlscrímen est, ne comminisci quidem queo». Sobre la base de este pasaje consideraba ya G. ADLER: Geschirhte des Sozialismus und Koumumismis (1899), páginas 179 que Moro, tenía por ideal social al comunismo, pero al mismo tiempo lo estimaba irrealizable Cf. RAMM, o. cit., pág. 50. En 1534 publica MORO contra TYNDALL y el comunismo su Dialogue of Confort against Tribulatio.
41 Thomas MORUS: Utopía,: a 12 1. a. de G. RITTER en «Klasiker der Politik», t. 1, Berlín, 1922, y del mismo, “Die Utopía des Thomas Morus und das Machtproblem in de Staatslehre» (1922), recogido en Nation und Geschichte, Berlfn, 1935.
42 Loc. cit., pág. 27.
43 lb., pág. 30.
44 Utopía, pág. 159.
45 lb.. pág. 164: «Sed fore grauissuna quaeque scelera seruitutis íncommodo puniantur; id siquidem et sceleratis non minus triste et rei publicae magis commodum arbitranttur, quam si mactriste et reipublicae magis connmodum arbitrantur quem sl mactare noxios et protenus amoliri festinent»
46 Cf. MORTON, ob. cit.. págs. 55 y sigs.
47 Utopía, pág. 112: «Syphograntorum praecipuume ac prope un cum negotium est. curare ac protenus ne quisquam desideat otiosus»
48 lb., pág. 117: «contraque non rarenter usus uenit, ut mechanicus quispiam ubcisiuas illas horas tam grauiter lnmpendant literatorum classem proeuehaturi»
49 Utopía, pág. 183.
50 lb., pág.. 171: «..., ut populum quempiam tyr,tnnide pressum miserati (quod humanitatis gratia faciunt) suís uiríbus tyranni iugo et semitute liOerento.
51 lb. pág. 17,
52 lb., pág. 174.
53 lb .. pág. 175.
54 lb., ib.
55 lb., pág. 175.
56 lb., pág. 176.
57 lb., págs. 177,178.
58 lb., pág. 180.
59 lb., págs. 10-18.
60 Ob. cit., pág. 37·
61 Ob. cit., pág. 40.
62 lb., pág. 36.
63 Ob. cit., pág. 24.
64 Una influencia acusada se encuentra en la interpretación de M. FREUND: «Zur Deutung der Utopía des Thomas Morus. Ein Beitrag zur Geschichte der Staatsrason in England», en Historisches Zeitschrit, 142 (1930). Cf. MOEBUS, ob. cit., págs. 42 y sigs. También al estudio de G. RlTTER en Die Ddmonie der Macht (i. a ed. con el título «Machtstaatmund Utopie», Munich, 1940), 6.am ed., Munich, 1948. del que seguidamente me ocupo, se ha reprochado «el ser mero desarrollo de la tesis de Oncke»
65 Ob. cit., págs, 50,51.
66 Ante el requerimiento que se hace a MORO en el palacio del Arzobispo primado de Inglaterra de jurar el bill aprobado por el Parlamento de 30 de marzo de 1534, reconociendo la regularidad del matrimonio de Ana Bolena con Enrique Vlll y la condición de hija legítima de Isabel razona su negativa con estas palabras que descubren tanto al jurista meticuloso, como al hombre de una talla moral y religiosa excepcional: "Después de haber leído en silencio y confrontado la fórmula del juramento con el texto de la ley, he de decir que, con mi decisión, no trato de imputar defecto legal alguno ni a la ley ni a su autor, cualquiera que ni siquiera a la fórmula de juramento o cualquiera que sobre ella haya prestado el suyo; tampoco trato de hacer un reproche de conciencia a nadie: simplemente, en lo que a mí toca, con toda buena fe, entiendo que sí pud1era rehusar jurar obediencia a la ley de sucesión, no podría, .sin exponer mi alma la eterna perdición, prestar el juramento en los términos de la fórmula que se me presenta» (cit. P, GRUNEMAUM-BALLIN, prólogo la t. f. de la Utopía, París, 1935, págs., 28-29).
67 Ob. cit., pág. 50.
68 «Zur Soziologie des lmperialismen», en Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpo!itik. vol. 46 (1919), recogido en Aufsiitl,e zur Soziologie, Tubinga, 1953,
69 loc. cit., pág. 83 y sigs,
70 lb,, pág. 86.
71 Cf. w. CUNNINGGHAM: An Essay on Westem Civilisation in its economics aspects, 5. imp. Cambridge, 1923, vol. 11, págs. 190 y siguiente,. E. F. HELKSCHER: La época mercantilista, t. e., México, 1943, páginas 626 y sigs.
72 Cf. M. DELCOURT, int. a la ed. cit. de Utopía, págs. 24,25. Por otra parte, durante algún tiempo se pensó que la primera parte era obra de ERASMO. Cf. A. RENAUDBT, Etudes érasmiennes, Parfs, 1939, pág. 78.
Colabora con Almudi
-
José Carlos Martín de la HozEcumenismo y paz -
Eudaldo FormentVerdad y libertad I -
Benigno BlancoLa razón, bajo sospecha. Panorámica de las corrientes ideológicas dominantes -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis IV -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis III -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis II -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis I -
Benigno BlancoEn torno a la ideología de género -
Augusto SarmientoEl matrimonio, una vocación a la santidad -
Ramón Tamames¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? -
AlmudiIntroducción a la serie sobre “Perdón, la reconciliación y la Justicia Restaurativa” -
Jesús Daniel Ayllón GarcíaLa Justicia Restaurativa en España y en otros ordenamientos jurídicos -
Zuleima Baeza Jiménez y Lenin Méndez PazJusticia Restaurativa: una respuesta democrática a la realidad en Méxicoxico -
Juan Avilés FarréTengo derecho a no perdonar. Testimonios italianos de víctimas del terrorismo -
Juan David Villa Gómez, Vanessa Marín Caro y Luisa Fernanda Zapata ÁlvarezConstruyendo perdón y reconciliación