- Escrito por Hugo S. Ramírez
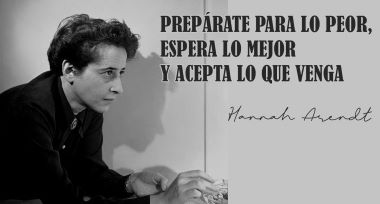
1. Introducción
Actualmente, sobre todo a partir del último tercio del siglo XX, el fenómeno de la diversidad cultural ha ocupado la atención no solamente de los antropólogos y de los sociólogos, sino de los filósofos del derecho y de la política. Su interés se ha centrado, entre otras cosas, en lá descripción y búsqueda de soluciones para los dilemas asociados al reconocimiento de las implicaciones prácticas de la diversidad cultural: ¿sería posible admitir la validez de criterios prácticos universales, incluidos los asociados a los derechos humanos, si al mismo tiempo se sostiene que cada cultura cuenta con su propio, auténtico e inconmensurable paideum, del cual dependen las estructuras sociales, las instituciones, las costumbres, en definitiva el ethos? Frente esta situación problemática, algunos diagnósticos ven, sobre todo, el triunfo del relativismo cultural: un exceso de la antropología contemporánea que amenaza al individualismo y universalismo atribuidos a la Ilustración; es altamente significativo, en este contexto, el concepto desmodernización propuesto por Alain Touraine [1] para describir precisamente el proceso histórico que desemboca en el multi-culturalismo. Otros, por el contrario, observan la oportunidad de dar a la cultura y a la comunidad el sitio que les corresponde en la configuración tanto de la identidad personal como de la experiencia política, y paralelamente, celebran la ocasión de indagar, con mayor detalle, lo que en realidad sucede en la interacción entre culturas y comunidades [2].
A partir de este brevísimo recuento del status quaestionis sobre la diversidad cultural y sus implicaciones prácticas, sostengo la siguiente hipótesis de trabajo: el ethos auténticamente vivido por una comunidad, descansa sobre los actos vinculados a realidades como la humanidad, la libertad y la necesidad de reconciliación, entre otras. Estas prácticas representan el espacio para una praxis con vocación universal; son el ámbito de convergencia de lo humano y, como tales, condición para cualquier experiencia intercultural.
Teniendo en cuenta lo anterior, el propósito de estas páginas será explorar las ideas de humanidad, libertad y perdón en Hannah Arendt [3]. Con ello se pretende poner de manifiesto algunos presupuestos que favorecerían el desarrollo del inter-culturalismo, la estrategia que considero más aventaja da para encarar los retos de la diversidad cultural, concretamente frente a los que se vinculan a la respuesta multi-culturalista.
2. Diversidad cultural y razón práctica: del multi-culturalismo a la inter-culturalidad
El multi-culturalismo puede definirse como una aproximación filosófico-política al fenómeno de la diversidad cultural, así como a las dificultades que supone para aquellas sociedades en las que se manifiesta. En el plano antropológico, el multiculturalismo se fundamenta en la imagen del homo siendis [4], esto es, la definición de lo humano a partir de lo que se es en términos de identidad y pertenencia. Por otro lado, en la arena política, se caracteriza como una reacción frente al asimilacionismo, es decir, el avasallamiento de las culturas minoritarias por parte de una cultura mayoritaria [5]. Esta perspectiva consta de dos elementos: por un lado, el diagnóstico según el cual la razón práctica no puede ignorar el hecho de que la identidad de las personas, en tanto que agentes morales, implica a la comunidad y a la cultura: ambas realidades son las fuente de donde manan los universos simbólicos que confieren significado a las elecciones y a los planes de vida de toda persona. De esta manera, explica Charles Taylor, el multi-culturalismo representa la más reciente manifestación del avance del "giro subjetivo" con el que se inaugura la praxis en la Modernidad: se trata de la valoración de la identidad como un bien para ser humano, fundamentado en la convicción de que cada individuo tiene un modo original de ser humano: "El desplazamiento del acento moral surge cuando estar en contacto con nuestros sentimientos adopta una significación moral independiente y decisiva. Llega a ser algo que tenemos que alcanzar si queremos ser fiel y plenamente seres humanos (...); es una nueva forma de interioridad en que llegamos a pensar en nosotros como seres con profundidad interna" [6].
Por otro, forma parte del núcleo de esta perspectiva la reivindicación del derecho a la diferencia cultural, incluyendo las exigencias ad hoc para que la propia cultura exista. Esta reivindicación se justifica a partir de tres razones:
La primera se enfoca en compensar la inequidad provocada por una praxis de la igualdad en sentido estrictamente formal, misma que es constantemente contradicha por los actos de marginación contra miembros de culturas minoritarias. Según este argumento, la igualdad sustancial depende de la definición de ciertos derechos a favor de las minorías, con los cuales se asegure un conjunto mínimo de condiciones paritarias con respecto a las ventajas que tendrían otros grupos [7].
La segunda se asienta en el argumento de la autonomía de los pueblos, el cual se desprende del reconocimiento que, en diversas instancias internacionales, se hace a la autodeterminación como un elemento constitutivo del estatuto jurídico de los pueblos, particularmente el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la Organización Internacional del Trabajo, mismo que en su artículo siete perfila el derecho de autodeterminación como la capacidad jurídicamente reconocida a los pueblos para controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural.
La tercera procura resaltar el valor de la diversidad cultural en sí misma, señalando que contribuye a enriquecer la vida de los seres humanos, en la medida en que amplía el horizonte de significados disponibles para todos [8].
Ahora bien, como cualquier propuesta filosófico-política, el multi-culturalismo presenta luces y sombras. Entre sus puntos positivos se encuentra la superación de las consecuencias prácticas de la tradición antisocial [9] ; la incisiva crítica a la neutralidad como característica indiscutible del ámbito público [10], así como la completa separación entre éste y la ética personal, relegada a opción privada carente de justificación racional. En suma, el multi-culturalismo ha venido a recordar que tales tesis despojan a la ética pública de una motivación práctica solvente, mostrándola sólo como una coacción externa y generando situaciones de anomia de difícil solución por la desigual competencia del orden moral y del orden político, utilizados acomodaticiamente para justificar el permisivismo ético [11].
Por otro lado, las dificultades que emergen de la perspectiva multi-culturalista con relación a la razón práctica se concentran básicamente en que puede propiciar las condiciones para el relativismo ético, amenazando de esta forma al discurso práctico con vocación universal, por ejemplo, el que fundamenta la praxis de los derechos humanos [12]. Como explica María Elósegui, en su celo por la preservación de las culturas, mantener su especificidad y evitar la asimilación, el multiculturalismo tiende a desconocer la existencia de valores humanos generales y universales [13]. Similar diagnóstico ha sido expuesto por Juan J. Sebreli: "El error fundamental del relativismo está en juzgar como criterio de valor la coherencia consigo mismo y prescindir de la coherencia con la realidad exterior, en considerar valioso lo que es vigente dentro de una cultura(...). El relativismo cultural, al negarse a comparar cualidades, cae en la antinomia de justificar valores antitéticos, afirmar como igualmente válidos los pares de opuestos" [14].
Es igualmente importante señalar que el multiculturalismo entraña el riesgo de pasar de una identidad negada o desacreditada, a una identidad exclusiva en la que todo individuo, considerado miembro del grupo minoritario, debería reconocerse, o de otro modo podría ser tratado como un traidor [15]. Tal situación estaría propiciada, según Norbert Bilbeny, por la errada convicción de que no puede haber lealtad a más de una fuente o principio de identidad, sin que haya un conflicto entre dichas lealtades [16].
En definitiva, el multiculturalismo tiene amplias posibilidades de incurrir en una paradoja: alentando el fortalecimiento sociopolítico de las comunidades y sus culturas, para que sean efectivamente reconocidas como elementos constitutivos de la identidad personal y por tanto reconocidas igualmente como fuentes de sentido práctico, puede reproducir el aislamiento a nivel de grupos, y fomentar la ausencia del tipo de comunicación que exige la naturaleza humana. Efectivamente, como ha sido observado por Ana Marta González, el multiculturalismo puede exacerbar la expe riencia de un lenguaje propio, empobreciendo el entendimiento sobre la base de un lenguaje común, el cual es sustituido por el discurso tecnocrático, en el fondo trivial. En este caso no hay comunidad ya que: "... la comunicación humana ha de llegar a las esferas más profundas; no puede permanecer en el estrato de los intereses económicos y el tráfico de influencias. Si ninguna comunicación es posible en ese nivel, si los estratos más profundos del yo se resuelven en preferencias irracionales, ha caído por su base la posibilidad misma de una comunicación más honda que la mera transacción de intereses" [17]. Los efectos indeseables de esta falta de comunicación serían la ampliación semántica de lo diverso, ya no sólo localiza., do en plano de las opiniones, sino como característica del otro en cuanto otro. Y a partir de esto, la incidencia de la marginación y el alejamiento de la sociedad multicultural de la noción de la humanidad, imprescindible para posibilitar la unión de la tolerancia y la intransigencia: aquella para fomentar el diálogo y ésta para hacer frente a cualquier atropello contra la persona [18].
Hasta ahora he procurado exponer los elementos más destacados de la perspectiva multi-culturalista, ante lo cual cabe una pregunta: ¿cómo atender aquello valioso de la propuesta multi-culturalista, evitando los excesos y riesgos que igualmente entraña? En otros términos: ¿cómo aprovechar las convicciones arraigadas en el multiculturalismo acerca del papel decisivo de los otros en la configuración de la identidad personal, así como de la búsqueda del bien, igualmente en compañía de otros, sin caer en el relativismo y en el segregacionismo?; finalmente, ¿cómo aprovechar el espacio de justicia que abre el multiculturalismo para el desarrollo real de las culturas?
Considero que las respuestas a estas preguntas convergen en el interculturalismo: éste admite que la diversidad cultural forma parte de la condición humana, y en congruencia, emprende la tarea de valorar las semejanzas y la reciprocidad, en un marco de diferencias. La práctica de la interculturalidad se traduce en una dialéctica de la interacción de culturas, buscando un enriquecimiento mutuo a partir de valores compartidos, y evitando la maniobra política que consiste en dogmatizar lo accidental [19]. La interculturalidad se distinguiría del multiculturalismo sobre todo por sus objetivos: éste busca una convivencia entre culturas diversas, bajo el signo de la tolerancia; aquél intenta la convergencia entre tradiciones que, eventualmente, pueda desembocar en la unidad cultural. En este sentido, como he dicho anteriormente, el multiculturalismo se muestra como una propuesta transitoria que permite lograr los objetivos radicales de la inter culturalidad, cuyos presupuestos serían:
1. En primer lugar, un universalismo con vocación relacional que, como explica Ana Marta González, nace 'desde abajo', desde el trato humano, desde el contacto de unos hombres con otros. Tal universalismo tiene a su favor un carácter comprensivo y atento a la peculiaridad de cada pueblo y de cada hombre, porque mientras señala unos límites negativos para la acción, positivamente se encuentra abierto a las aportaciones que desde diversas tradiciones se dirigen a promocionar el bien humano [20] Esta manera de leer la universalidad, entiende que las culturas y comunidades contribuyen pero no determinan la identidad, ya qu las múltiples relaciones en las que cada persona se involucra pueden nutrirse de los acervos axiológicos y de significado provenientes de más de una tradición cultural.
2. Por otro lado, el propósito de la interculturalidad sería evitar la caída en alguno de estos extremos: la adopción ciega de los valores, los temas e incluso la lengua de la metrópolis, o bien el aislamiento, o la valorización extrema de los orígenes y las tradiciones, lo que a menudo revierten en la repulsa del presente y el rechazo, entre otras cosas, del ideal democrático. Para ello, la interculturalidad podría seguir los pasos que ha dado la interacción cultural en el plano, por ejemplo, de la literatura. En efecto, según explica Tzvetan Todorov, el concepto de literatura universal no hace referencia a un mínimo común denominador, sino a un máximo común múltiplo: se trata de que las diversas tradiciones acepten un fondo cultural común, de tal manera que se comparte y conserva lo que conviene a todos: "de cara a la cultura extranjera, no hay que someterse, sino ver otra expresión de lo universal y, por lo tanto, buscar el modo de incorporarla" [21]. Otro ejemplo de la interacción cultural, aunque ahora en el plano de la praxis, lo encontramos en los Derechos humanos: un concepto histórico y culturalmente determinado, con significado ecuménico. En efecto, según explica August Monzón [22] la evolución del discurso, teoría y desarrollo institucional de los Derechos humanos no ha sido unilateral, sino que asume la herencia occidental del respeto al individuo, así como las perspectivas más marcadamente comunitarias de las tradiciones no occidentales, abriendo el camino para una síntesis integradora de ambas dimensiones. Los ejemplos aludidos confirman que "sólo la inmersión en culturas específicas puede dar a los hombres acceso a lo universal" [23].
3. El significado y sentido del reconocimiento que corresponde a la inter-culturalidad es igualmente, otro presupuesto relevante: implica puntualizar qué se puede reconocer y cómo, con relación a la dimensión cultural del hombre [24].
4. Finalmente, la caracterización de la identidad personal por su vocación revelativa, es decir, a partir de su capacidad para poner al hombre en relación auténtica con la verdad sobre sí mismo [25]. Con ello se concede que la relatividad tiene cabida en la existencia humana, pero localizada precisamente en el nivel de las culturas, no así en lo concerniente a la verdad sobre el hombre. La incorporación de estas ideas a la filosofía política pretende dejar atrás las identidades cerradas, como la identidad política o la identidad cultural excluyente; la primera tiene un papel instrumental con relación al proyecto político de que se trate, mientras que la segunda está subordinada a la permanencia de una tradición cultural [26].
3. Humanidad, libertad y perdón: bases para el ethos de la inter- culturalidad
Consideremos, con Tzvetan Todorov, la siguiente idea: "El contacto entre las culturas puede fracasar de dos maneras distintas: en el caso de máxima ignorancia, las dos culturas permanecen pero sin influencia recíproca; en el de la destrucción total (la guerra de exterminación), hay bastante contacto, pero un contacto que concluye con la desaparición de una de las dos culturas" [27].
Lo anterior nos da luces para considerar que la interculturalidad no es el curso de solución natural o indefectible ante los múltiples conflictos que se suscitan cuando pueblos con culturas distintas se encuentran: hay evidencia histórica suficiente que confirma esta afirmación, y el etnocidio sería el ejemplo más dramático. Si atribuimos plausibilidad a lo anteriormente afirmado, se puede seguir que, detrás del desarrollo de la interculturalidad hay una realidad subyacente que lo propicia. Nada impide suponer que uno de los componentes de esa realidad es de carácter práctico, es decir, cierto curso de acción motivado por una serie de razones que actualizan, con mayor o menor claridad e intensidad, los supuestos que hemos descrito respecto de la interculturalidad.
Considero importante hacer hincapié en que la interculturalidad se propicia mediante una forma peculiar de conocimiento que se vuelca en un reconocimiento, o conocimiento reiterado de lo humano en el propio yo y en el otro, destacando el dato de la interdependencia, como condición para el ejercicio de la libertad. Igualmente tienen una importancia insoslayable el reconocimiento de la necesidad de la reconciliación: Robert Spaemann asocia el acto de perdonar con aquellas cuestiones que configuran la adecuada relación entre el hombre y aquello que, sin su intervención, es como es, en definitiva, con la serenidad; sobre todo serenidad ante el hecho de que los hombres, al actuar, modifican a la vez las condiciones de su comportamiento, esto es: lo que se hace es configurador de destino para el agente y para quienes le rodean: "esto presupone que no tracemos por principio una frontera entre nuestra actividad y la realidad" [28]. A partir de esta apertura a la realidad, "existe la posibilidad de que el hombre reconozca la culpa de su propia limitación, apunte la de los demás a su ignorancia y los perdone. No sólo existe la justicia, existe también la reconciliación y el perdón" [29]. En este mismo sentido, Jesús Ballesteros ha señalado con razón que: "Frente al fanatismo que exalta lo propio como encamando la perfección y frente a todo espíritu hipócrita basado sólo en la apariencia, hay que tener en cuenta la otredad como capacidad de error e ignorancia y también como culpa y como mal (...). Es necesario, por tanto, asumir la culpa, perdonar y pedir perdón. Tal asunción de culpas es lo que hace posible, en cualquier época, el diálogo entre culturas y la integración de las mismas en otras nuevas" [30]
Estas reflexiones nos ayudan a identificar el nexo entre el ethos de la interculturalidad y nociones básicas para la praxis como la idea de humanidad, libertad y perdón. Hannah Arendt será nuestra guía para profundizar en la comprensión del significado práctico de estas categorías.
4. La idea de humanidad en Hannah Arendt: El hombre como ser natal
Según la opinión de Paul Ricoeur, la reflexión filosófico-política de Hannah Arendt puede definirse como un pensamiento resistente en la medida en que intenta indagar, aquilatar y transmitir los rasgos permanentes de la existencia humana que se implican en el ámbito general de lo práctico y concretamente en lo político [31]. Este rasgo del pensamiento de Arendt se pone de manifiesto precisamente en el afán de nuestra autora por perfilar una antropología filosófica: "un apuntalamiento ontológico" [32] que explique la necesidad y la persistencia de lo político en la existencia humana. Como lo explica Anne Arniel, para Arendt, la historia, el devenir de la coexistencia humana, no es un acontecimiento del pensamiento, sino una experiencia antropológica [33].
Para esta empresa, Hannah Arendt se apoya en el pensamiento clásico, particularmente en el humanismo cristiano de San Agustín. De este autor recuperará la idea en virtud de la cual el hombre aparece como un ser cuya existencia está orientada a iniciar procesos históricos enteramente nuevos debido a que, desde un plano temporal, el hombre es en sí un comienzo. "Con el fin de responder a una cuestión tan difícil como es aquella de un Dios eterno creando a quien no había sido con anterioridad, nos dice Arendt, S. Agustín da una respuesta altamente sorprendente: para que haya algo novedoso, aparte de y sobre todas las cosas vivientes, debe existir un comienzo: Initium... ut esset, creatus est horno, ante quem nemo fuit" [34]. Es decir, a diferencia de todos los demás seres creados, sólo el hombre es único porque su aparición, en el devenir de la creación, representa el comienzo o el inicio de algo ontológicamente novedoso. Junto a esta explicación, Arendt tiene en cuenta la distinción hecha por el propio San Agustín entre el principium, para designar la creación del cielo y la tierra, y el initium para la creación del Hombre, con el objeto de enfatizar y destacar que este último es creado como persona: antes de quien no había nadie; y por tanto que "todo hombre, habiendo sido creado en los singular, es un nuevo principio en virtud de su nacimiento" [35]. Así mismo, es pertinente apuntar que esta aproximación antropológica no omite el reconocimiento acerca de la conciencia que el hombre tiene respecto de su propio carácter personal: el hombre es y sabe que es persona; y asociado a lo anterior, aparece la facultad para reconocer su origen y orientarse teleológicamente. "El hombre, apunta Arendt en este orden de ideas, es puesto en un mundo de cambio y movimiento como un nuevo comienzo porque sabe que tiene un principio y que tendrá un fin; sabe incluso que su principio es el principio de su fin. En este sentido, ningún animal, ningún ser-especie tiene un principio o un final. Con el hombre, creado a imagen de Dios, llegó al mundo un ser que, debido a que era un principio que se dirigía hacia un fin, podía ser dotado con la capacidad de querer y no querer" [36].
Así, la conclusión antropológica a la que llega Arendt es que, si existe un acontecimiento que pueda ser útil como rasgo definitorio del hombre, sobre todo para su dimensión práctica, sería el nacimiento. Aquí se concreta el comienzo o inicio que todo hombre es en sí mismo, dada su capacidad para iniciar acontecimientos nuevos, imprevisibles e inesperados, en la medida en que interrumpen un proceso automático. Es decir, con cada nacimiento, aparece alguien único, de ahí que los hombres deberían ser definidos no como mortales, a la manera de los griegos, sino como natales [37].
El carácter natal del hombre se proyecta directamente en la filosofía política de Arendt.
a) Por un lado, y como lo ha destacado Margaret Canovan, el hecho de la natalidad sería para nuestra autora la condición que da lugar a la pluralidad ontológica de la humanidad, que a su vez, es el fundamento de la política [38].
•
Frente a la tradición filosófica iniciada desde Platón, donde lo humano aparece como una idea abstracta del sujeto, y en franca oposición a las conclusiones totalitarias que en diferentes fórmulas han visto en el hombre sólo el ejemplar de una especie, sometido a leyes de cumplimiento fatal, Arendt defendió la tesis de que lo característico de la condición humana, y que por tal motivo hace posible el fenómeno político, es la pluralidad renovada ontológicamente a través del nacimiento, de la llegada al mundo de seres humanos únicos. En efecto, la actividad política para Arendt, la acción según su propia terminología, es la manifestación de la vita activa que tiene lugar entre los hombres concretos, sin otra mediación que la coexistencia. De ahí que la pluralidad, renovada incesantemente por el nacimiento de los hombres, sea la condición para la acción humana: "todos somos lo mismo, es decir, humanos, y por tanto nadie es igual a cualquiera otro que haya vivido, viva o vivirá" [39]. El acontecimiento de la natalidad, como característica definitoria del hombre en tanto que persona, así como de la pluralidad inherente a lo humano es, según nuestra autora, el factor que introducela esperanza en la política, a pesar de la fragilidad de los asuntos humanos. Se trata de un rasgo que, como la misma Hannah Arendt reconoció, fue ignorado por el pensamiento político de la Grecia clásica al considerarlo irrelevante e ilusorio, y posteriormente olvidado en la época moderna, a partir del auge de la duda cartesiana y la necesidad de la certeza [40] En uno de los párrafos más hermosos de La condición humana nos dice: "El milagro que salva al mundo, a la esfera de los asuntos humanos, de su ruina normal y natural es en último término el hecho de la natalidad, en el que se enraíza ontológicamente la facultad de la acción (…): el nacimiento de nuevos hombres y un nuevo comienzo, es la acción que son capaces de emprender los humanos por el hecho de haber nacido. Sólo la plena experiencia de esta capacidad puede conferir a los asuntos humanos fe y esperanza (…). Esta fe y esperanza en el mundo encontró tal vez su más gloriosa y sucinta expresión en las pocas palabras que en los Evangelios anuncian la gran alegría: Os ha nacido hoy un Salvador" [41]. Debemos recordar, con Cristina Sánchez [42] que para Arendt resulta ineludible admitir el carácter contingente y frágil de los asuntos humanos: precisamente porque somos una pluralidad de individuos únicos, la posibilidad de conflicto está presente, pero al mismo tiempo, la capacidad para superarlos. Esto último representa el motivo real de la esperanza en política: la natalidad, causa de la pluralidad, es la fuente de la confianza en lo humano.
b) En segundo lugar, otra importante concreción de las argumentaciones antropológicas de Hannah Arendt en el plano práctico está asociada a la idea de libertad: filosóficamente hablando, actuar libremente es la respuesta humana a la condición de la natalidad [43]. Más puntualmente, y a reserva del tratamiento que a este concepto dedicaremos posteriormente, puede decirse que para nuestra autora la libertad es, tal vez, el atributo político más sobresaliente de la natalidad, en la medida en que al nacer en el mundo, esto es, circunstanciados por la pluralidad humana, el ejercicio de la libertad ha de entenderse como una virtud. "La libertad como elemento inherente a la acción quizá esté mejor ilustrada por el concepto de virtud de Maquiavelo, en el que se denota la excelencia con que el hombre responde a las oportunidades ofrecidas por el mundo" [44].
Tal caracterización de la libertad choca frontalmente con las interpretaciones liberales, fuertes o débiles, que ven en este atributo una capacidad solipsista dirigida a la realización de la propia voluntad, apartándola de la realidad auténticamente humana [45]. Esta postura, nos dice Arendt, sostiene que la libertad empieza cuando los hombres dejan el campo de la vida política: fas consecuencias de esta interpretación quedan reflejadas en el establecimiento de un funcionalismo en lo relativo a los asuntos públicos que, según nuestra autora, da lugar a la paradoja de un gobierno ocupado casi exclusivamente del mantenimiento y salvaguardia de los intereses particulares, es decir, un gobierno despótico [46]. Se trata de la victoria compartida por el horno faber y el animal laborans: un retroceso de la existencia individual, a la cerrada privacidad de la introspección, como resultado de la moderna pérdida de fe, donde la vida humana se hizo de nuevo mortal, y el mundo menos estable y digno de confianza. Aquí, la máxima experiencia se reduce a los procesos de cálculo y el único contenido que subsiste son los apetitos y deseos, así como los apremios sin sentido [47].
En cambio, la concepción arendtiana de libertad basada en la filosofía de la natalidad, parece más próxima a ciertas tesis planteadas desde los círculos neo-republicanos: sobre todo a aquellas que critican la naturaleza individualista del sujeto, valorando, por el contrario, el sentido comunal e inclusivo de la praxis, así como la responsabilidad o compromiso con lo público, como el reverso de la libertad en tanto que realidad cívica [48]. Tal aproximación arrancaría en la conciencia que tiene Arendt con respecto a la acción: esta sería la actualización de la libertad, y da forma a la aparición pública de los seres humanos, en el sentido de que sólo puede llevarse a cabo en presencia de otros hombres, por lo que, como hemos visto anteriormente, corresponde a la condición humana de la pluralidad. Según esta interpretación, "la esfera política surge de actuar juntos, de compartir palabras y actos; de ahí que la acción, no sólo tiene la más íntima relación con la parte pública del mundo común a todos nosotros, sino que es la única actividad que la constituye" [49]. Aquí, comenta Carmen Corral, radica el interés más auténtico y profundo de las tesis arendtianas sobre la libertad: "sin la esfera pública, la identidad y la realidad devienen inciertas: los hombres no pueden actuar en soledad, necesitan la presencia de los otros como si de una audiencia se tratase, de tal forma que la acción es inconcebible como algo ajeno al ámbito de la pluralidad (...). Ésta es la paradoja de la acción: la actividad más singular resulta ser la menos independiente; al actuar, los hombres expresan su singularidad, pero lo hacen dependiendo de los demás" [50].
c) En tercer lugar, para Hannah Arendt el atributo de hombre como ser natal, merece la mayor de las afirmaciones; esto es, la que corresponde al amor interpretado en términos agustinianos: amo, quiero que seas (Amo: volo ut sis) [51]. Esto debido a que los actos humanos son, también por naturaleza, perecederos y frágiles; de ahí que, si bien la originalidad proviene del nacimiento, al mismo tiempo tiene la necesidad de la conservación del mundo común, al denominado por Arendt como el espacio de aparición. Éste "cobra existencia siempre que los hombres se agrupan por el discurso y la acción (...). Su peculiaridad consiste en que, a diferencia de los espacios que son el trabajo de nuestras manos, no sobrevive a la actualidad del movimiento que le dio existencia, y desaparece no sólo con la dispersión de los hombres, sino también con la desaparición o interrupción de las propias actividades" [52]. Por todo ello, y como lo ha subrayado Carmen Corral, el hecho de tener una mentalidad política, concretada en actos libres, significa para Arendt tener más cuidado del mundo que de nosotros mismos, adquiriendo, consecuentemente, el compromiso de garantizar la permanencia de una realidad política a aquellos que nos seguirán [53]. Dicho con los términos de la propia Hannah Arendt, el ejercicio de la libertad implica un amor mundi: "el motivo de asumir el peso de lo político (…), es el amor al prójimo, no el temor frente a él" [54]
Hugo S. Ramírez en revistas.unav.edu/
Notas:
1. A través del concepto des-modernización, Touraine intenta describir, entre otras cosas, un proceso de "re-comunitarización": la multiplicación de las identidades culturales cerradas en sí mismas y el desarrollo de políticas comunitaristas en busca de colectividades o de sociedades culturalmente homogéneas, todo lo cual debilita la idea moderna de que la sociedad es, ante todo, una creación de la voluntad política. Cfr., TOURAINE, A., Igualdad y diversidad. Las nuevas tareas de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 2002, pp. 9 y 50. Otro autor que se alinea a esta perspectiva es Juan José Sebreli: afirma que la antropología culturalista convierte al hombre "en un producto pasivo de la cultura, a la cual debe obedecer sumisamente porque sin ella no es nada; la libertad y el individuo desaparecen por igual (...). La virtud misma de la antropología, observar las diferencias existentes entre los distintos pueblos, se convierte en la causa de sus defectos, la inclinación al particularismo anti-universalista, al relativismo cultural. La constatación de la existencia de distintas culturas la lleva a deducir que todas son igualmente válidas y que el antropólogo debe mantener ante ellas una total neutralidad valorativa, pues no existe ninguna ética universal desde la cual juzgarlas". SEBRELI, J., El asedio a la modernidad. Critica del relativismo cultural, Ariel, Barcelona, 1992, p. 48.
2. Cfr., WALZER, M., Tratado sobre la tolerancia, Paidós, Barcelona, 1998, pp. 95-104.
3. ¿Por qué recurrir al pensamiento de Hannah Arendt? En opinión de Paul Ricoeur, esta autora realizó una lúcida interpretación sobre aquellos rasgos de la naturaleza humana que posibilitan esa empresa consistente en hacer fructificar la convivencia entre seres perecederos. Ricoeur, Paul, "De la filosofía a lo político. Trayectoria del pensamiento de Hannah Arendt", en Debats, 37 (1991), 5. Desde mi punto de vista, Hannah Arendt es una autora cuya reflexión política puede caracterizarse como un intento tenaz por recuperar el modo clásico de pensamiento, lo cual se inscribe en lo que Francesco Viola denomina como hermenéutica de la esperanza: la indagación en los conceptos y categorías que revelan lo más significativo de la praxis, a fin de obtener conclusiones concretas, plenas de sentido, para ámbitos particulares de la vida práctica como la ética, la política, el derecho. En esta metodología, la esperanza es un bien del que todos participan en la medida en que está inmersa en la historia conjugando fines, valores, intereses, decisiones, argumentos y pasiones. Lo decisivo es, en todo caso, evitar el proyectualismo retórico en el que incurre el historicismo y las utopías modernas; por el contrario, es indispensable ser fiel a la realidad del hombre y observarlo como un ser activo, receptor de la realidad que intenta comprender, y sobre la que hace una aportación personal, única y auténtica. Cfr., VIOLA, F., Identitá e comunitá. II senso morale della política, Vita e Pensiero, Milano, 1999, pp. 159-160.
4. Cfr., GUTIÉRREZ, D., "El espíritu del tiempo: del mundo diverso al mestizaje", en GUTIÉRREZ, D. (comp.), Multiculturalismo. Desafíos y perspectivas, Siglo XXI, México, 2007, p. 12.
5. Cfr., SALMERÓN, F., Diversidad cultural y tolerancia, Paidós/UNAM, México, 1998, p. 44.
6. TAYLOR, C., "La política del reconocimiento", en AA.VV., El multiculturalismo y la política del reconocimiento, Fondo de Cultura Económica, México, 1992, p. 48.
7. Cfr. CARBONELL, M., Problemas constitucionales del multi-culturalismo, México, 2002, pp. 56-57.
8. "Se dice que la diversidad cultural es valiosa, tanto en el sentido cuasi-estético de que crea un mundo más interesante, como porque otras culturas poseen modelos alternativos de organización social que puede resultar útil adaptar a nuevas circunstancias. Este último aspecto suele mencionarse con relación a los pueblos indígenas, cuyos estilos de vida tradicionales proporcionan un modelo de relación sostenible con el entorno". KYMLICKA, W., Ciudadanía multi-cultural, Paidós, Barcelona, 1996, pp. 170-71.
9. La tradición antisocial, en opinión de Tzvetan Todorov, adopta una antropología individualista a partir de la cual se definen las relaciones intersubjetivas en clave necesariamente agónica: el encuentro con el otro representa, siempre y en todo caso, un obstáculo a superar. Bajo esta tesitura, el hecho de la vida en común no se concibe como necesaria para el hombre, y por el contrario, adquiere un signo negativo de sujeción forzosa. Cfr., TODOROV, T., La vida en común. Ensayo de antropología general, Taurus, México, 2008, p. 19.
10. Como apunta Francesco Viola: "El desafío de la sociedad multicultural está en su oposición a la neutralidad de la política y contra la desigualdad de las culturas en el ámbito de la vida política( ), se necesita aceptar que la cultura de la política no se identifica con ninguna de las vertientes culturales, y que ella vendría edificada a través de la comunicación y el discurso de las 'culturas"'. VIOLA, F., La democracia deliberativa entre constitucionalismo y multiculturalismo, Instituto de Investigaciones Jurídicas/UNAM, México, 2006, p. 41.
11. Cfr., RODRÍGUEZ LUÑO, A., "Ética personal y ética política", en BANÚS, E. y LLANO, A. (eds.), Razón práctica y multiculturalismo. Actas del I Simposio Internacional de Filosofía y Ciencias sociales, Newbook ediciones, Mutilva Baja, 1999, pp. 180-181.
12. Cfr., BALLESTEROS, J., Postmodernidad: decadencia o resistencia, Tecnos, Madrid, 2000, p. 162.
13. Cfr., ELÓSEGUI, M., "Una apuesta por el inter-culturalismo contra el multi-culturalismo", en BANÚS, E. y LLANO, A. (eds.), Razón práctica y multi-culturalismo. Actas del I Simposio Internacional de Filosofía y Ciencias sociales, Newbook ediciones, Mutilva Baja, 1999, p. 64.
14. SEBRELI, J., El asedio a la modernidad. Critica del relativismo cultural, op. cit., p. 72.
15. Cfr., CUCHE, D., La noción de cultura en las ciencias sociales, Nueva Visión, Buenos Aires, 2004, p. 115.
16. Cfr., BILBENY, N., Por una causa común. Ética para la diversidad, Gedisa, Barcelona, 2002,pp. 176-177.
17. GONZÁLEZ, A.M., Expertos en sobrevivir. Ensayos ético-políticos, EUNSA, Pamplona, 1999, p. 40.
18. Cfr., BALLESTEROS, J., Repensar la paz, Ediciones Internacionales Universitarias, Madrid, 2006, pp. 108, 109.
19. Como explica María Elósegui, el inter-culturalismo apuesta por la diversidad cultural bajo la condición del reconocimiento de unos valores comunes, normalmente plasmados en el plano jurídico, y espera que del diálogo entre las culturas resulte un enriquecimiento mutuo. Cfr., ELÓSEGUI, M., "Una apuesta por el inter-culturalismo contra el multi-culturalismo", op. cit., pp. 65-66.
20. Cfr., GONZÁLEZ, A. M., Expertos en sobrevivir. Ensayos ético-políticos, op. cit., p. 69.
21. TODOROV, T., Cruce de culturas y mestizaje cultural, Júcar, Madrid, 1988, p. 25
22. Cfr., MONZÓN, A., "Derechos humanos y diálogo intercultural", en BALLESTEROS, J. (ed.), Derechos humanos. Concepto, fundamentos, sujetos, Tecnos, Madrid, 1992, p. 118.
23. BOSKER, J., "Globalización, diversidad y pluralismo", en GUTIÉRREZ, D., Multi-culturalismo. Desafíos y perspectivas, op. cit., p. 92.
24. Como guía para ello, considero adecuadas las condiciones expuestas por Alfredo Cruz: "En sentido estricto, el objeto del reconocimiento sólo puede ser lo común, no lo diferente. Reconocer significa volver a conocer: volver a conocer en el otro lo ya conocido antes de conocer al otro, es decir, lo conocido en uno mismo. Significa, por tanto, conocer al otro como un igual, como otro yo: reconocer en él lo común ( ). Conocer la diferencia en cuanto diferencia no es reconocer sino desconocer, conocer al otro como un absolutamente otro. Tomado en cuanto otro, es precisamente como resulta imposible saber lo que le corresponde al otro. Reconocer su derecho a alguien exige previamente reconocer a ese alguien, conocerle como uno de nosotros. No es posible conocer lo que le corresponde al diferente en cuanto diferente, sino sólo en cuanto igual, en cuanto su diferencia se da en lo común". CRUZ, A., "¿Es posible la política del reconocimiento? Una respuesta desde el republicanismo", en BANÚS, E., y LLANO, A. (eds.), Razón práctica y multi-culturalismo. Actas del I Simposio Internacional de Filosofía y Ciencias sociales, Newbook ediciones, Mutilva Baja, 1999, p. 217.
25. Cfr., D'AGOSTINO, F., Filosofía del derecho, Temis/Universidad de la Sabana, Bogotá, 2007, p. 239. En este orden de ideas es particularmente significativo el pensamiento de Amin Maalouf, expuesto en Identidades asesinas; ahí sostiene que si bien la identidad de cada persona está configurada por diversos elementos que no se limitan a los registros oficiales, "nunca se da la misma combinación (de tales elementos) en dos personas distintas, y es justamente ahí donde reside la riqueza de cada uno, su valor personal, lo que hace que todo ser humano sea singular y potencialmente insustituible". MAALOUF, A., Identidades asesinas, Alianza, Madrid, 1999, p, 19.
26. Una propuesta de identidad revelativa, contraria a la identidad excluyente, ha sido formulada por Norbert Bilbeny, bajo las claves de la filosofía práctica kantiana. Según este autor, la participación racional en el reconocimiento de un deber moral reúne lo diverso: independientemente del sustrato cultural, todo ser humano comprende y asume deberes morales, gracias al uso de la razón. En este sentido, el ejercicio de la razón práctica es un acto incluyente. Cfr., BILBENY, N., Por una causa común. Ética para la diversidad, op. cit., pp. 58, 59.
27. TODOROV, T., Cruce de culturas y mestizaje cultural, op. cit., 24.
28. SPAEMANN, R., Ética: cuestiones fundamentales, EUNSA, Pamplona, 2001, p. 121.
30. BALLESTEROS, J., Postmodernidad: decadencia o resistencia, op. cit., p. 175.
31. Manifestando su disenso respecto de aquellas opiniones que ven en Arendt una pensadora nostálgica y simplemente vuelta al pasado, Ricoeur aclara que a través de sus constantes referencias a la experiencia histórica, Arendt buscó las posibilidades de un mundo no totalitario, y para tal efecto realizó una "exploración capaz de discernir los aspectos más permanentes de la existencia humana, es decir, aquellos elementos que menos pueden verse menoscabados por las vicisitudes a que se ven sometidos de manera característica los hombres en la modernidad". RICOEUR, P., "De la filosofía a lo político. Trayectoria del pensamiento de Hannah Arendt", en Debats, 37 (1991), p. 5.
32. ARENDT, H., La vida del espíritu. El pensar, la voluntad y el juicio en la filosofía y en la política, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1984, p. 496.
33. Cfr., AMIEL, A., Hannah Arendt. Política y acontecimiento, Nueva Visión, Buenos Aires, 2000, p. 12.
34. ARENDT, H., La vida del espíritu. El pensar, la voluntad y el juicio en la filosofía y en la política, op. cit., p. 371.
37. Cfr., ARENDT, H., Entre el pasado y el faturo. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, Península, Barcelona, 1996, p. 180. De esta manera, nuestra autora hace suya la tesis agustiniana que considera al hombre como una criatura temporal, horno temporalis: "el tiempo y el hombre fueron creados juntos, y esa temporalidad estaba afirmada por el hecho de que cada hombre debía su vida no sólo a la multiplicación de las especies, sino al nacimiento, a la entrada de una nueva criatura que aparecía como algo enteramente nuevo en medio del continuum temporal del mundo". ARENDT, H., La vida del espíritu. El pensar, la voluntad y el juicio en la filosofía y en la política, op. cit., p. 496.
38. CANOVAN, M., Hannah Arendt. A reinterpretation of her poltical thought, Cambridge University Press, Cambridge, 1992, p. 130. Más adelante, esta profesora de la Universidad de Keele destaca el sentido pluralista de las nociones natalistas en la antropología de Hannah Arendt, contrastándolas con el pensamiento de Heidegger. En Arendt, comenta Canovan, se pone claramente de manifiesto que el predicamento humano no es la soledad sino la pluralidad: en evidente contraste con el punto de vista de Heidegger, donde la soledad es el tema central de la existencia humana hasta la muerte, Arendt afirma que el rasgo más significativo de la condición humana es el hecho de nacer dentro de un mundo donde otros nos esperan, de ahí que el hombre es, por nacimiento, un ser en compañía, nunca un ser solitario. Cfr., ibíd., p. 190. Esta misma incompatibilidad entre Arendt y Heidegger ha sido apuntada por Paolo Flores D' Arcais enfatizando el hecho de que, a diferencia de su maestro, Hannah Arendt no ve en la esfera política una modalidad de existencia in-auténtica que se repliega a la difusión y repetición de un discurso. Por el contrario, en Arendt la capacidad para la acción que deriva de la autenticidad natalicia, rechaza la indiferencia característica de los seres cuya realidad se limita a la especie: no subsiste medida entre el hombre y la naturaleza, la existencia y la vida animal; los hombres nacen, las especies se reproducen, y nacer vale, precisamente, como lo irrepetible. Cfr., FLORES, P., Hannah Arendt. Existencia y libertad, Tecnos, Madrid, 1996, pp. 53, 54. Finalmente, en el mismo plano analítico que venimos repasando respecto del pensamiento de Arendt se sitúa Carmen Corral, quien ha subrayado la asociación arendtiana entre nacimiento y creación en el sentido de aparición de novedades, como algo propio de la esfera humana donde lo habitual es encontrarse inter homines: "Basando la acción en la natalidad, nos comenta la autora en cita, Arendt muestra que las circunstancias nunca pueden determinarse absolutamente, cada uno de nosotros representa algo nuevo y distinto(...). La acción hace aparecer lo novedoso, es el inicio de una cadena de acontecimientos, es la realización de la condición humana de nacer, de comenzar y de la pluralidad, pluralidad que es entendida como distinción, como aquello que permite la constitución de la individualidad de cada uno y que tiene que ver con lo que se muestra a través de la acción y el discurso". CORRAL, C., "La natalidad: la persistente derrota de la muerte", en BIRULÉS, F. y CRUZ, M., En torno a Hannan Arendt, Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1994, pp. 212-213.
39. ARENDT, H., La condición humana, Paidós, Barcelona, 1993, p. 22. Aclarando este punto crucial de su pensamiento, nuestra autora hace la siguiente reflexión en torno a las insuficiencias originales del materialismo político a la hora de reconocer la autenticidad y unicidad ontológica de todo ser humano: "El error básico de todo materialismo en la política -y dicho materialismo no es marxista y ni siquiera de origen moderno, sino tan antiguo como nuestra historia de la teoría política-, es pasar por alto el hecho inevitable de que los hombres se revelan como individuos, como distintas y únicas personas, incluso cuando se concentran por entero en alcanzar un objeto material y mundano. Prescindir de esta revelación, si es que pudiese hacerse, significaría transformar a los hombres en algo que no son; por otra parte, negar que esta revelación es real y tiene consecuencias propias es sencillamente ilusorio". Ibíd., p. 207.
40. En el ambiente intelectual moderno, nos dice Arendt, la actividad política se trasforma en una forma de fabricación, donde razonar o tener en cuenta todas las consecuencias, significa omitir lo inesperado, ya que sería irrazonable e irracional esperar lo que no es más que una infinita improbabilidad. Cfr., ibíd., p. 326.
41. Ibíd., p. 266. Un desarrollo más concreto y elaborado de esta idea, la encontramos en un amplio segmento de un ensayo que Arendt dedica al concepto de libertad, el cual, por su importancia y elocuencia reproducimos aquí, al menos a pie de página: "Sería pura superstición esperar milagros, esperar lo infinitamente improbable en el contexto de procesos automáticos históricos o políticos, aunque aun esto no se puede excluir jamás por completo. La historia, a diferencia de la naturaleza, está llena de acontecimientos; en ella el milagro del accidente y de la improbabilidad infinita se produce con tanta frecuencia que parece extraño mencionar siquiera los milagros. Pero esta frecuencia nace, simplemente, de que los procesos históricos se crean e interrumpen de modo constante y a través de la iniciativa humana; por el initium, el hombre es en la medida en que es un ser actuante. De modo que para nada constituye una superstición, sino incluso un propósito de realismo, la búsqueda de lo imprevisible e impre decible, estar preparado para ello y esperar milagros en el campo político. Y cuanto más caiga el platillo de la balanza hacia el lado del desastre, más milagroso resulta el hecho realizado en libertad, porque es el desastre, no la salvación, lo que ocurre automáticamente y por con siguiente tiene que parecer que es algo irresistible". ARENDT, H., Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, op. cit., p. 183.
42. Cfr., SANCHEZ, C., "Hannah Arendt como pensadora de la pluralidad", en Intersticios, 22, 23 (2005), p. 103.
43. "Como todos llegamos al mundo por virtud del nacimiento, en cuanto recién llegados y principiantes somos capaces de comenzar algo nuevo; sin el hecho del nacimiento, ni siquiera sabríamos qué es la novedad, toda acción sería, bien comportamiento, bien preservación". ARENDT, H., Crisis de la República, Taurus, Madrid, 1973, p. 181.
44. ARENDT, H., Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política, op. cit., p. 165.
45. Se ha llegado a interpretar que la crítica de Arendt al individualismo conformista contemporáneo, y que históricamente ha desembocado en el ciudadano-masa, permite situar la aportación de nuestra autora a este respecto en la línea de un "existencialismo libertario" que encaminaría el ejercicio de la libertad, según Paolo Flores D'Arcais, a la protección de la democracia a través de un "compromiso sistemático hacia las instituciones que garanticen la herejía, custodien el disenso, exalten la conciencia crítica individual, en lugar de anularla en una anestesia videocrática". Desde nuestro punto de vista, esta apreciación es inadecuada por reduccionista y parcial. La idea de libertad en Arendt no se limita a la mera capacidad de crítica, que ciertamente queda implícita en el ámbito de lo político como ocasión para la disidencia, y por tanto no es deconstructiva. Por el contrario, y como la propia Hannah Arendt se encargó de manifestarlo expresamente, la libertad es ante todo actuar, y en este sentido proponer y llevar a cabo lo propuesto. La cita textual se toma de: FLORES, P., Hannah Arendt. Existencia y libertad, op. cit., p. 30.
46. En este caso, nos dice Arendt en un manuscrito de publicación póstuma, cuando el ámbito de las necesidades e intereses recibe una nueva dignidad e irrumpe en forma de sociedad en lo público, "el gobierno, en cuya área de acción se sitúa en adelante lo político, está (sólo) para proteger la libre productividad de la sociedad y la seguridad del individuo en su ámbito privado (...); aquí, libertad y política permanecen separadas en lo decisivo y ser libre en el sentido de una actividad positiva, que se despliega libremente, queda ubicado en el ámbito de la vida y la propiedad, donde de lo que se trata no es de nada común, sino de cosas en su mayoría muy particulares". ARENDT, H., ¿Qué es la política?, Paidós, Barcelona, 1997, p. 89.
47. Cfr., ARENDT, H., La condición humana, cit., p. 346.
48. Como nos explica Margaret Canovan, Hannah Arendt desconfió del modelo moderno de democracia basado en presupuestos liberales, porque entendía que las raíces del totalitarismo, en tanto que antítesis y ruina de la política, estaban profundamente infiltradas en la propia modernidad que sustenta dichos presupuestos. Consecuentemente, dirigió su interés al republicanismo experimentado y expuesto en su forma clásica, y cuya idea central se traduce en que la libertad política es frágil y no se puede adquirir y mantener sin un alto costo, compromiso, esfuerzo y dedicación; pero enfocándolo de una manera propia y peculiar. Frente a la tradición agonal y disciplinaria más característica del republicanismo, nos dice Canovan, Hannah Arendt puso un especial énfasis en la pluralidad humana, como la realidad más importante de su versión republicana de la política. Para Arendt, en la medida en que los hombres son una realidad plural, "la acción política no se limita a la aparición de héroes solitarios, sino que implica la interacción entre pares: porque somos plurales, incluso el líder más carismático no puede hacer más que guiar lo que esencialmente es una empresa común; porque somos plurales, los seres humanos no alcanzan la plenitud política y la admiración cuando pierden su individualidad bajo un mando espartano en el campo de batalla, sino cuando revelan sus identidades únicas en el espacio público". Cfr., CANOVAN, M., Hannah Arendt. A reinterpretation of her political thought, cit., pp. 201 a 208; la cita textual se toma de la página 205. Cabe señalar que, en contraste con esta opinión, Philip Pettit ha situado la aportación de Arendt respecto de la libertad lejos de lo que él mismo define como libertad republicana, o ausencia de dominación arbitraria. En efecto, según Pettit, Arendt pertenecería al grupo de autores que simplemente defienden una idea pre-moderna de libertad, cuyo rasgo clave es la participación pública, y que sencillamente se opone a la libertad moderna o negativa, pero que en sí misma no podría calificarse como libertad republicana. Cfr., PETTIT, P., Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, Paidós, Barcelona, 1999, p. 37.
49. ARENDT, H., La condición humana, cit., p. 221.
50. CORRAL, C., "La natalidad: la persistente derrota de la muerte", op. cit., pp. 224, 225.
51. Como se puede leer en una sinopsis de su tesis doctoral, escrita a finales de la década de 1920 y cuyo tema central fue el concepto de amor en los escritos de San Agustín, Arendt observó una doble relación en el amor al prójimo expuesto por el Obispo de Hipona, que se traducen en la concreción y fundamento de dicha forma de amor: por un lado, la relación mundana entre los hombres, y la relación trascendente del hombre con Dios, por otro. La articulación de esta doble relación, concluyó Arendt en esa ocasión, permite entender la relevancia ética del prójimo: amar a otro es querer que sea, percatándose de que el otro es nuestro prójimo porque es miembro de la raza humana, al compartir el mismo origen y destino. Así, "en el amor al prójimo, los hombres se aman mutuamente porque al hacerlo aman a Cristo, su Salvador; el amor al prójimo es un amor sobre-mundano, trascendente, en el mundo pero no del mundo". La sinopsis de la que se extraen estas ideas se encuentra en: YOUNG-BRUEHL, E., Hannah Arendt, Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1993, pp. 615 a 625; la cita textual se toma de las páginas 622, 623.
52. ARENDT, H., La condición humana, op. cit., p. 222.
53. Cfr., CORRAL, C., "La natalidad: la persistente derrota de la muerte", op. cit., pp. 226, 227. En este mismo orden de ideas acerca de la libertad y su vínculo con la responsabilidad, según Bhikhu Parekh, la política para Arendt no es una actividad coactiva, sino una activi dad cultural que tiene a su cargo la custodia la civilización (del espacio de aparición para los hombres); de ahí que Arendt proponga que la preocupación activa por la comunidad, sea incluida entre las virtudes que sirven para el enjuiciamiento general del hombre. En Arendt, señala el mencionado autor, "la política, lo mismo que la moral y la cultura, forma parte integrante de la existencia humana. Igual que esperamos que un hombre posea una sensibilidad estética o moral, es de esperar también que se interese de forma activa por el estado del mundo en general. Como la cultura, la política surge de un interés activo y de una preocupación por la situación del mundo; por esto, así como el hombre que no tiene intereses culturales es incompleto, lo será también el que sea políticamente apático. Análogamente, si la moral surge de la consideración por el prójimo, otro tanto ocurre con la política. (Para Hannah Arendt), la política es el vehículo de la moral, ya que las decisiones políticas afectan a la vida de millones de personas; y por lo tanto, el hombre políticamente apático es tan culpable como el amoral". PAREKH, B., Pensadores políticos contemporáneos, Alianza, Madrid, 1986, p. 32.
54. ARENDT, H., ¿Qué es la política?, op. cit., p. 87. Como ha observado Maurizio Passerin, Hannah Arendt dejó muestras patentes de su preocupación por la esfera pública, que se pusieron de manifiesto en el reconocimiento de una erosión histórica de ese espacio idóneo para la acción política, lo que ella misma llamó una "alienación moderna del mundo" que viene repercutiendo negativamente en aquellas estructuras formadas por la presencia común de hombres y mujeres, y que dan estabilidad a nuestro sentido de la realidad y a la propia identidad; consciente de tal pérdida, dice Passerin, Arendt insistió en la casi totalidad de sus escritos políticos, sobre la necesidad de una revitalización de la esfera pública y la recuperación del mundo común, a través de la creación de numerosos espacios para la presencia, donde los individuos pudieran revelar su propia identidad y establecer bastas relaciones basadas en la reciprocidad y la solidaridad. Cfr., PASSERIN, M., La teoria della cittadinanza nella filosofía política di Hannah Arendt, lnstitut de Ciencies Polítiques i Socials, Barcelona, 1995, p. 5.
Colabora con Almudi
-
Gaspar Calvo MoralejoEl culto a la Virgen, santa María -
José Carlos Martín de la HozEcumenismo y paz -
Eudaldo FormentVerdad y libertad I -
Benigno BlancoLa razón, bajo sospecha. Panorámica de las corrientes ideológicas dominantes -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis IV -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis III -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis II -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis I -
Benigno BlancoEn torno a la ideología de género -
Augusto SarmientoEl matrimonio, una vocación a la santidad -
Ramón Tamames¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? -
AlmudiIntroducción a la serie sobre “Perdón, la reconciliación y la Justicia Restaurativa” -
Jesús Daniel Ayllón GarcíaLa Justicia Restaurativa en España y en otros ordenamientos jurídicos -
Zuleima Baeza Jiménez y Lenin Méndez PazJusticia Restaurativa: una respuesta democrática a la realidad en Méxicoxico -
Juan Avilés FarréTengo derecho a no perdonar. Testimonios italianos de víctimas del terrorismo
