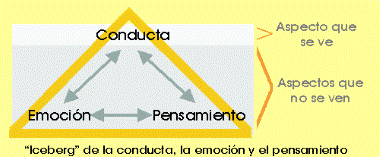1. El ser humano como ‘ser sentiente’
Unamuno se ocupa de todas las dimensiones de la existencia humana con un peculiar estilo que aúna filosofía y literatura, y que se ofrece como una pretensión de superar la rigidez del racionalismo occidental. Invita a sus lectores y lectoras a desplegar una nueva manera de filosofar que hunde sus raíces en lo afectivo y que se centra en los sentimientos de angustia, miedo, amor y compasión que experimenta cada ser humano concreto, cada ‘hombre de carne y hueso’, en lo más profundo de su ser.
La principal tarea de la filosofía es llevar a cabo una hermenéutica de la existencia y de los afectos que ponga de manifiesto cuáles son las inquietudes más profundas del ser humano. Esas inquietudes se viven individualmente, pero también son experimentadas de modo similar por las personas que nos rodean, y esto permite que nos sintamos conectados a toda la humanidad a través de ese repertorio emocional compartido. Sucede entonces que cada ser humano emprende una búsqueda personal para “encontrarse a sí mismo y para encontrar a partir de ahí a todos los seres humanos que a su vera sufren y gozan” (Ferrater Mora, 1985, p. 36). Precisamente es la constatación de que el otro es semejante a mí, y que sufre igual que yo, lo que marca el punto de partida para el surgimiento de la ética [1]. En todo caso, Unamuno insiste en que la reflexión filosófica arranca de la propia subjetividad: el autor indaga en “su yo concreto, personal, viviente y sufriente y se convierte en el espejo en el que el lector puede reconocerse” (Villar, 2007, p. 241) y su pensamiento nunca pierde ese asidero en lo subjetivo.
El ser humano es una síntesis de ‘razón y corazón’ –como dijo Pascal– y todo intento de desentrañar el sentido de lo humano ha de atender a ambas dimensiones y a la interacción que se establece entre ellas. De este modo, la dialéctica es inherente al individuo: somos seres racionales a la vez que sentientes, y estos dos niveles pueden entrar en conflicto o transmitir mensajes contradictorios. Saber gestionar los propios pensamientos y emociones e intentar equilibrar esos dos ámbitos forma parte del proceso de aprendizaje que todo humano ha de realizar mientras vive, afirma Unamuno. Aunque, en el fondo, la contradicción está en el núcleo de la propia existencia y no podemos eludirla por completo, puesto que “es la contradicción íntima precisamente lo que unifica mi vida y le da razón práctica de ser” (Unamuno, 2005, p. 430). El ser humano es un ‘ser agónico’ que está constantemente debatiéndose, agitándose y peleándose con sus propias contradicciones, luchando por ‘ser sí mismo’ y por lograr una coherencia que no está dada de antemano sino que es preciso construirla individualmente y heroicamente, como dirá nuestro autor, siguiendo un modelo ético que él califica de ‘quijotesco’ y que entronca de lleno con la filosofía existencialista.
Unamuno considera que la ciencia y la filosofía occidentales no han prestado suficiente atención a los elementos afectivos que forman parte de la existencia humana, y reivindica una concepción más integral del ser humano que considere esos aspectos emocionales en toda su complejidad y que reflexione sobre el autoconocimiento que estos elementos pueden proporcionar [2]. El aprendizaje no puede basarse en una simple colección de datos almacenados en la memoria, ya que la razón enrigidece la vida y la mata, sino que todo proyecto educativo ha de incluir el despliegue de los afectos y ha de enseñar también a sentir. Sobre esta cuestión, la advertencia es clara: “puede uno tener un gran talento […] y ser un estúpido del sentimiento y hasta un imbécil moral” (Unamuno, 2005, p. 115). No basta con acumular conocimientos, sino que el pensamiento debe ocuparse primordialmente de la vida en su especificidad, centrarse en el ‘hombre de carne y hueso’ y recuperar todas las dimensiones afectivas que han sido olvidadas por los discursos hegemónicos. El gran fallo de esos discursos es que han pretendido elaborar visiones estáticas de algo que es esencialmente dinámico; Unamuno denuncia las carencias de esa perspectiva y sostiene que “la inteligencia, al intentar pensar la vida, la mata y sólo conoce su cadáver inerte” (Marías, 1968, p. 15). La filosofía ha de versar sobre la vida, y toda la obra unamuniana puede entenderse como un intento de realizar ese propósito y llevar a cabo la ‘vitalización del pensar’ (París, 1989, p. 34). La racionalidad convierte a los seres humanos en abstracciones y aborda la existencia como algo genérico, pues “para comprender algo hay que matarlo, enrigidecerlo en la mente” (Unamuno, 2005, p. 220). Sin embargo, la vida no se comprende bien desde ese enfoque, y se concluye que “la ciencia no satisface nuestras necesidades afectivas y volitivas, nuestra hambre de inmortalidad, y lejos de satisfacerla, contradícela” (Unamuno, 2005, p. 238). La razón nos dice que somos mortales y que no podemos eludir esa condición, sin embargo nuestra voluntad se rebela contra esa finitud. Existe en el ser humano un deseo de perdurar, un ansia de vivir eternamente que es central en el planteamiento de este filósofo y que busca satisfacerse a través de distintos cauces: la religiosidad, la fama, etcétera [3].
Para este autor la única forma de entender la vida es partiendo de lo concreto, descendiendo a la existencia individual y reflexionando sobre los acontecimientos cotidianos, pues “la vida es la única maestra de la vida. […] Sólo se aprende a vivir viviendo, y cada hombre tiene que recomenzar el aprendizaje de la vida de nuevo” (Unamuno, 2001a, p. 81). La vida no se deja apresar por el discurso racional sino que es imprescindible pasar por ella personalmente, vivirla en toda su intensidad y aceptar todos los elementos que la conforman, incluidas las contradicciones internas y la dialéctica interior con las que cada ser humano ha de vérselas, puesto que “el sendero nos lo hacemos con los pies según caminamos” (Unamuno, 2001a, p. 54). En este proyecto de auto‐conocimiento el aprendizaje de los afectos es fundamental, hasta el punto de exclamar: “¡Sí, hay que saber llorar! Y acaso ésta es la sabiduría suprema” (2005, p. 116) y también “el dolor es el camino de la conciencia” (2005, p. 283). Es en las emociones, y particularmente en las negativas –angustia, tristeza, dolor–, donde afloran las dimensiones más profundas de la existencia humana, que además son compartidas por toda la humanidad.
Frente a los intentos de explicar la vida partiendo de supuestos racionales, Unamuno –con unas tesis que remiten a Schopenhauer– afirma que el ser humano es básicamente irracional y que su existencia se manifiesta espontáneamente como desordenada y laberíntica; no se deja reducir a los discursos que intentan delimitarla: “El mundo es un caleidoscopio. La lógica la pone el hombre. El supremo arte es el del azar” (Unamuno, 2001a, p. 43) La vida se da como un torbellino complejo y variable, impredecible, compuesto de elementos muy heterogéneos que cada ser humano entreteje desde su singularidad única e irrepetible. La vida no se deja someter a la racionalidad porque todo en ella es dinamismo y diversidad ante la que solo cabe una aproximación múltiple y dialéctica. La existencia es heterogénea y para explicarla adecuadamente es imprescindible desplegar discursos igualmente heterogéneos. De ahí el estilo unamuniano, caracterizado por el encadenamiento de temas aparentemente inconexos y la quiebra de las estructuras narrativas lineales, pues él “desdeñaba cualquier forma de escritura que exhibiera rasgos como el buen equilibrio y la armonía” (Ferrater Mora, 1985, p. 110). En contraposición, se decanta por lo discordante y lo que genera extrañeza, anticipando así algunos elementos que estarán presentes en autores como Deleuze o Derrida.
2. Las necesidades educativas y el aprendizaje emocional
Unamuno desgrana sus ideas acerca de la pedagogía a lo largo de varias de sus obras, fiel al estilo inconexo y asistemático que le caracteriza. Si bien se pueden rastrear sus reflexiones sobre el aprendizaje emocional en muchos de sus textos, es quizás en Amor y pedagogía, su segunda novela, publicada en 1902, donde presenta de una manera más extensa su visión de la educación. Se trata de un relato de ficción escrito en tono satírico donde se traslucen numerosos elementos autobiográficos. El propio autor anuncia en el prólogo que su texto tiene una finalidad crítica, a saber, la de cuestionar la efectividad de los modelos pedagógicos tradicionales: “Late en el fondo de esta obra, en efecto, cierto espíritu agresivo y descontentadizo” (1992, p. 45). La novela cuenta la historia de don Avito Carrascal, un hombre de ciencia que quiere llevar a cabo el proyecto vital de engendrar y educar a un genio. Para ello selecciona cuidadosamente todos los aspectos que tienen que ver con su retoño, Apolodoro: la búsqueda de una madre, la alimentación, los estímulos y juegos, las personas que intervienen en su educación, etcétera, pero aun así no consigue triunfar en su empresa y su hijo acaba siendo un adolescente tremendamente infeliz, debido en gran parte a la carencia de educación afectiva, como se verá.
La dimensión crítica aflora en varios pasajes de la novela, y particularmente cuando el joven protagonista de Amor y pedagogía cuestiona el modelo educativo al que ha sido sometido e inquiere a su padre: “Bueno, pero la ciencia, ¿me enseña a ser querido?” (Unamuno, 1992, p. 150), poniendo de relieve que experimenta una necesidad de reconocimiento y afecto que ha sido desatendida, lo que le origina tristeza y frustración: “¿Y para qué quiero la ciencia si no me hace feliz?” (Unamuno, 1992, p. 147). El personaje de Apolodoro, reflejo del propio Unamuno, reniega de la ciencia y se aproxima al amor, que para él se sitúa en el núcleo de todo proyecto de aprendizaje: “No basta pensar, hay que sentir nuestro destino” (2005, p. 114) y también: “¿Y por qué no hacer del amor mismo pedagogía, padre?” (1992, p. 151), tal y como sugiere Apolodoro. Esta reflexión sobre las limitaciones de la ciencia se repite en otros textos de Unamuno: “Es locura querer encerrar en ecuaciones la infinita complejidad del mundo vivo” (1958, p. 107). La madurez del individuo pasa por aprender a aceptar todas las emociones, tanto las positivas como las negativas, e intentar extraer de ellas conocimientos válidos para la vida: “No tengáis miedo a la podredumbre” (Unamuno, 2001b, p. 118), dirá nuestro autor por boca de uno de sus personajes literarios más conocidos, la tía Tula. No basta con conocer los discursos que otros han escrito sobre la existencia sino que es necesario que cada ser humano recorra y sienta su propia vida y que ejercite intensamente sus afectos, ya que de ahí surge todo lo demás, incluso el conocimiento: “nuestro modo de comprender o de no comprender el mundo y la vida brota de nuestro sentimiento respecto a la vida misma” (Unamuno, 2005, p. 98). La emotividad y los sentimientos son previos a todo acto de conocer, constituyen un horizonte ‘a priori’ que fundamenta todo el conocimiento porque “el amor precede al conocimiento, y éste mata a aquél” (Unamuno, 2001a, p. 39). La comprensión parte de ese espacio primordial de los afectos y de las relaciones interpersonales en las que el individuo está inmerso desde que nace y que van configurando su carácter, sus experiencias o sus gustos. Cada existencia es única e irrepetible, debido en parte a todo ese conjunto de circunstancias, vivencias y conexiones que son impredecibles y que van poco a poco modelando a la persona y confiriéndole sus características específicas, los rasgos que la individualizan.
En Amor y pedagogía abundan las referencias a distintos aspectos educativos; para estructurar el análisis de esos elementos se tomará como referencia la clasificación de las necesidades educativas planteada por Félix López Sánchez, profesor de la Universidad de Salamanca, en su libro Las emociones en la educación (2009). En ese estudio se ofrece una visión integradora del individuo que se ajusta bastante a lo que el propio Unamuno defiende. “El ser humano es una unidad psicosomática, en que todo está interconectado, en su base bioquímica, fisiológica, cerebral y, lo que es más importante aún, mental, verbal y afectivo” (López Sánchez, 2009, p. 10). Partiendo de estas consideraciones sobre la complejidad de la persona se identifican cuatro grandes apartados que aluden a varios tipos de necesidades que deben guiar la educación durante la infancia y la adolescencia:
• Necesidades de carácter físico‐biológico
• Necesidades mentales y culturales
• Necesidades emocionales y afectivas
• Necesidades de participación (López Sánchez, 2009, pp. 31‐32).
En el primer bloque, dedicado a las necesidades físico‐biológicas, López Sánchez menciona nacer en un momento adecuado y planificado por el padre y la madre, recibir cuidados relativos a la alimentación, la higiene y la salud en general, y equilibrar la actividad física y el juego con los periodos de descanso (2009, p. 31). El protagonista de Amor y pedagogía, Apolodoro, recibe una atención adecuada a este tipo de necesidades. Por ejemplo, su nacimiento es el resultado de una meticulosa planificación previa que lleva a cabo don Avito, su padre, que elige a Marina del Valle como madre de su futura descendencia: “Medita, en efecto, Carrascal buscar mujer a él y a su obra adecuada, y con ella casarse para tener de ella un hijo en quien implantar su sistema de pedagogía sociológica y hacerle genio” (Unamuno, 1992, p. 61). Apolodoro es un hijo deseado, y ya desde que está en el seno materno sus progenitores se ocupan de atender sus necesidades nutritivas. Por ejemplo, don Avito realiza indicaciones a su mujer embarazada sobre los alimentos que debe ingerir y los que debe evitar:
− ¡Vamos, Marina, un poco más de alubias!...
− ¡Pero si no me apetecen!...
− No importa, no importa… ahora tienes que comer más con la reflexión que con el instinto, más con la cabeza que con la boca… Vamos, un poco más de alubias, alimento fosforado… fósforo, fósforo, mucho fósforo es lo que necesita… […]
− ¿Carne? No; la carne aviva los instintos atávicos de barbarie… (Unamuno, 1992, p. 71)
La alimentación del bebé también es una cuestión importante durante el periodo de lactancia: “¿Qué tal? ¿Tienes leche suficiente? ¿Te sientes débil?” (Unamuno, 1992, p. 78), pregunta don Avito a su esposa. El padre se sigue ocupando de la alimentación del niño a medida que este crece: “Le hace comer su padre a reloj a tal hora y tantos minutos, pesando la comida que le da, y luego le pesa a él, tres veces por día. La higiene y la educación física ante todo” (Unamuno, 1992, p. 91). Las atenciones a las necesidades de tipo físico se completan con otra serie de actuaciones como el acondicionamiento de una habitación tapizada en la que se disponen algunos objetos a los que el niño pueda sujetarse cuando empieza a caminar (Unamuno, 1992, p. 91).
En el segundo grupo, referido a las necesidades mentales y culturales, se incluyen la estimulación sensorial, la exploración de la realidad física y social, la adquisición de valores y normas, la asimilación de saberes escolares y profesionales y el desarrollo de una interpretación positiva del mundo y del ser humano (López Sánchez, 2009, p. 31). Estos aspectos son centrales en la obra de Unamuno analizada aquí, pues el proyecto de don Avito de educar a su hijo para que sea un genio incluye un amplio programa de estímulos y aprendizajes en el que nada se quiere dejar al azar. A lo largo de la novela abundan las referencias –muchas de ellas en tono jocoso– a las iniciativas que el padre toma para adentrar al joven Apolodoro en la senda de la genialidad. Cuando el feto está todavía en el seno materno, don Avito obliga a su esposa a escuchar ópera, pues le parece que eso puede contribuir a estimular la sensibilidad del bebé. Una vez nacido el niño, el padre también lleva a cabo varias prácticas que él considera apropiadas para acelerar su aprendizaje:
Su padre, sin embargo, se dedica un rato todos los días a frotarle bien la cabeza por encima de la oreja izquierda para excitar así su circulación en la parte correspondiente a la tercera circunvolución frontal izquierda, al centro del lenguaje… […] Y Apolodoro va aprendiendo, bajo la dirección técnica de su padre, el manejo del martillo de su puño, de las palancas de sus brazos, de las tenazas de sus dedos, de los garfios de sus uñas y de las tijeras de los recién brotados dientes (Unamuno, 1992, p. 82).
Don Fulgencio, un filósofo al que don Avito pide consejo sobre la educación de su hijo, recomienda que Apolodoro sea enviado a la escuela para “que se forme en sociedad infantil, que se le mande a que juegue con otros niños” (Unamuno, 1992, p. 99), y el padre accede a regañadientes, pues tiene una visión muy negativa de la escuela: “Decididamente, tengo que intervenir ya, y aunque vaya a la escuela, instruirle yo” (Unamuno, 1992, p. 100), resuelve don Avito después de ver los contenidos y enfoques de lo que el muchacho aprende en el colegio. La visión de este personaje concuerda con la del propio Unamuno, que en sus memorias de infancia escribió: “Nuestras deplorables tradiciones escolásticas […] y la organización detestable de nuestra enseñanza hacen que no se saque sino una fría y mecánica concepción de casillero” (1958, p. 119). La escuela enseña a encorsetarlo todo en función de categorías rígidas y el autor considera que este tipo de conocimiento resulta inútil para explicar la complejidad del mundo, como se ha mencionado anteriormente.
En Amor y pedagogía, don Avito y don Fulgencio comparten su interpretación de la educación como un proceso que “consiste en que lo vea todo, de todo se sature y pase por todo ambiente” (Unamuno, 1992, p. 90) de acuerdo con las ideas de la educación natural descritas por Rousseau en su Emilio (1985). La preferencia por este tipo de formación, muy alejada de la que se impartía en la escuela tradicional, se aprecia de forma clara en la novela. Junto a su padre, el pequeño Apolodoro sale a pasear con una brújula, termómetro, barómetro y lente de aumento, para que pueda satisfacer su curiosidad y percibir el mundo natural desde múltiples perspectivas. También visita un museo de historia natural (Unamuno, 1992, p. 103) y aprende matemáticas, dibujo, gramática y un montón de cuestiones teóricas que su padre se afana en enseñarle con total dedicación.
El tercer grupo de necesidades, las emocionales y afectivas, incluye la protección y el afecto, la red de relaciones sociales y los vínculos de amistad, y la búsqueda de interacción sexual (López Sánchez, 2009, pp. 31‐32). Este grupo de necesidades son las que Apolodoro ve satisfechas de un modo más incompleto, en gran parte debido a la disparidad de criterio que existe entre su padre y su madre acerca de estas cuestiones. Marina, la madre, representa la afectividad y continuamente abraza y besa al niño, mientras que don Avito considera que esas muestras de cariño son un signo de debilidad: “No le beses, no le beses así, Marina, no le beses; esos contactos son semilleros de microbios” (Unamuno, 1992, p. 80). Como resultado, el niño tiene un lazo afectivo más fuerte con la madre que con el padre:
− Di mamá: ¿me quieres?
‐Mucho, mucho, mucho, Luisito, mi Luis, mucho, mucho, mucho, sol, cielo, mi Luis, ¡Luisito!... ¡Luis! (Unamuno, 1992, p. 93)
Se explica en la novela que la mujer bautiza secretamente a su hijo con el nombre de Luis porque el nombre de Apolodoro, elegido por el padre, le disgusta profundamente. No obstante, solo se atreve a usar ese nombre cuando está a solas con el hijo, “y es Luis el nombre prohibido, el vergonzante, el íntimo” (Unamuno, 1992, p. 93). En definitiva, la figura de la madre es cariñosa y afectiva, y funciona para su hijo como una figura de apego que entra en contradicción con la del padre, caracterizado como un hombre frío y metódico y obsesionado con desplegar su proyecto educativo meticulosamente diseñado a priori. Las estrictas reglas que don Avito impone a su familia, y en particular a su hijo, no permiten la expresión explícita de emociones y sentimientos:
¡Qué escenas silenciosas y furtivas cuando en los raros momentos en que el padre los deja coge la madre a su hijo, lo abraza y sin decir palabra le tiene abrazado, mirando al vacío, llenándole de besos la cara! El chico abre los ojos sorprendido; éste es otro mundo tan incomprensible como el otro, un mundo de besos y casi de silencio (Unamuno, 1992, p. 105).
Marina reprime sus afectos ante el esposo y solamente abraza y besa al hijo a escondidas, lo que produce en el niño ideas contradictorias con respecto a la afectividad: es algo malo y que debe ocultarse. Esta identificación del amor abnegado y la afectividad con figuras femeninas es muy recurrente en la obra de Unamuno. Por ejemplo, se percibe en la tía Tula que cuida de este modo a una de las niñas a su cargo: “se acostaba con la niña, a la que daba calor con su cuerpo” (Unamuno, 2001b, p. 98), y se refiere así a su sobrino recién nacido: “En cuanto a éste –y al decirlo apretábalo contra su seno palpitante–, corre ya de mi cuenta, y o poco he de poder o haré de él un hombre” (Unamuno, 2001b, p. 33). También el personaje de Angelita, la narradora de San Manuel Bueno, mártir, confiesa que “empezaba yo a sentir una especie de afecto maternal hacia mi padre espiritual” (Unamuno, 1987, p. 76). Por último puede citarse a Antonia, la esposa de Joaquín en Abel Sánchez, que responde igualmente a esa encarnación del amor maternal que Unamuno atribuye a las mujeres: “Antonia había nacido para madre; era todo ternura, todo compasión” (Unamuno, 1985, p. 78).
Volviendo a Amor y pedagogía, la lectura atenta del relato pone de relieve que los vínculos sociales de Apolodoro están principalmente determinados por el tipo de educación que su padre elige para él, en algunas ocasiones aconsejado por don Fulgencio, el filósofo, que muestra una visión más flexible que don Avito e insiste en las necesidades de socialización del niño. También le advierte con respecto a las personas mediocres, de las que le recomienda apartarse: “No frecuentes mucho el trato con los sensatos” (Unamuno, 1992, p. 113), y le aconseja que recorra su propio camino y que no se deje llevar por el qué dirán, pues “los memos que llaman extravagante al prójimo, ¡cuánto darían por serlo!” (Unamuno, 1992, p. 114). La autenticidad implica transitar por caminos poco trillados y en este sentido es conveniente no guiarse por las opiniones y costumbres de las mayorías, tal y como señala don Fulgencio, auténtico alter ego de Unamuno en este pasaje.
La relación de Apolodoro con sus compañeros de la escuela es conflictiva, los otros niños se burlan de su nombre y además tiene menos fuerza física, lo que hace que sufra agresiones (Unamuno, 1992, p. 100). Llevado por la curiosidad, el joven se hace amigo del poeta Menaguti y comienza él mismo a escribir poemas sin que su padre se entere (Unamuno, 1992, pp. 116 y ss.). Otro personaje llamativo es don Epifanio, el profesor de dibujo, que recomienda a Apolodoro que disfrute de la vida y que busque el bienestar en lugar de perder el tiempo estudiando cosas inútiles. Apolodoro también se hace amigo de Emilio, hijo del maestro de dibujo, como estrategia para frecuentar más la casa y poder ver a la chica de la que está enamorado: “El Amor, como niño que dicen es, enseña a Apolodoro una infantil astucia, y es que se haga amigo de Emilio, el hermano de Clarita, y entre así más dentro de la casa” (Unamuno, 1992, p. 124). La relación que se establece entre ambos muchachos es bastante superficial; no sucederá lo mismo con Clarita, cuya aparición en la vida de Apolodoro tendrá importantes consecuencias para el protagonista de la novela.
El acercamiento a Clarita es la respuesta de Apolodoro a la necesidad de interacción sexual que siente. Entre ambos se entabla una relación amorosa que es novedosa para ambos, aunque cada uno de los personajes la gestionará de un modo distinto. El enamoramiento supone el descubrimiento de un mundo nuevo para Apolodoro, donde los sentimientos y emociones incontrolables se le imponen: “Emprende ahora su corazón un galope, y este galope le echa a la cabeza un ataque de amor. Sí, son ataques, estallidos de amor” (Unamuno, 1992, p. 123). El desarrollo de competencias emocionales es clave para superar el malestar frente a situaciones cotidianas, especialmente aquellas que tienen que ver con la relación con los demás y concretamente el desamor. Eso es lo que le pasa a Apolodoro; aparece otro muchacho, Federico, que también pretende a Clarita y la joven, en parte aconsejada por sus padres, se decide por el nuevo pretendiente y rompe su relación con Apolodoro, lo cual sume al joven en una depresión bastante aguda: “Ayer vio a Clarita, a lo lejos y de paso, y se le encendió el mal extinguido amor, y ahora es cuando comprende que la quería, que la quería con toda el alma” (Unamuno, 1992, p. 146). El muchacho siente la necesidad de ser amado y el rechazo de Clarita le resulta insoportable, hasta el punto de llegar a pensar “Si no me quiere Clarita y no sé hacer cuentos, ¿para qué vivir?” (Unamuno, 1992, p. 148). La situación anímica de Apolodoro se agrava tras el fallecimiento de su hermana Rosa, un acontecimiento que hace sufrir mucho a Marina y a Apolodoro y ante el que don Avito se muestra impertérrito. El joven protagonista de la novela carece de herramientas emocionales que le permitan entender lo que pasa, expresar su dolor y su angustia y buscar consuelo a los problemas que le afectan. La incomunicación con su padre se hace cada vez más acusada a medida que el muchacho crece y se evidencia la diferencia de perspectivas entre los dos personajes, y a partir de ahí se desencadena la tragedia. Apolodoro acaba suicidándose, algo que en la novela de Unamuno se presenta como una ficción pero que tristemente puede recordar casos reales de suicidios de adolescentes que siguen aconteciendo a día de hoy. Algunos de estos casos, si no todos, quizás podrían evitarse a través de una adecuada educación afectivo‐sexual en el ámbito de la familia y la escuela [4].
El cuarto y último bloque de necesidades indicado por López Sánchez alude a la participación y la autonomía, y tiene que ver con el despliegue de la capacidad de tomar decisiones sobre la propia vida (López Sánchez, 2009, p. 32). Don Avito niega este derecho a su hijo, se escuda en la idea de que sabe lo que más conviene al muchacho y le impone todo lo que ha de hacer sin prestar atención a las expectativas y preferencias de este. Por ejemplo, ante la declaración del niño de que quiere ser general, su padre le responde: “No, hombre, no; no puedes querer eso… te equivocas, hijo mío […] mi hijo no puede querer eso…” (Unamuno, 1992, p. 99). Don Avito también desaprueba el interés de Apolodoro por la poesía, y no acepta que su hijo adolescente se ha enamorado: “¿Enamorado? ¿Mi hijo enamorado? No digas disparates” (Unamuno, 1992, p. 120), responde a su esposa cuando esta le insinúa la posibilidad. Cuando finalmente se rinde a la evidencia, don Avito se disgusta enormemente porque considera que los sentimientos de su hijo trastocan los planes que había diseñado para él: “¡Se ha enamorado! No vamos a tener genio” (Unamuno, 1992, p. 121). Hacia el final de la novela, Apolodoro acude a casa del filósofo don Fulgencio y le recrimina el plan formativo tan estricto al que lo han sometido y que ha hecho de él un analfabeto emocional: “Entre usted y mi padre me han hecho un desgraciado, muy desgraciado” (Unamuno, 1992, p. 141), exclama el joven, poniendo así de relieve que es consciente de sus carencias afectivas y de las lagunas en su desarrollo emocional, que le impiden gestionar adecuadamente el desplante de Clarita o las burlas de sus compañeros de escuela.
3. Consideraciones finales
De la mano de Unamuno, la historia trágica y cómica de Apolodoro y de su padre, don Avito, pone de relieve que la vida no puede planificarse excesivamente ni es conveniente acercarse a ella con demasiada rigidez, ya que los elementos inesperados e impredecibles siempre hacen acto de presencia y truncan todas las previsiones y expectativas previamente concebidas. Es lo que le sucede a don Avito; quiere controlar cada detalle relativo a la educación de su hijo y esa obsesión le hace muy infeliz a él y a quienes le rodean: su esposa Marina, que se ve obligada a reprimir sus afectos en presencia del marido; su hija Rosa, que crece sin la atención del padre; y sobre todo a su hijo Apolodoro, cuya malograda existencia es la muestra más evidente del fracaso del proyecto pedagógico de don Avito.
La acumulación de conocimientos teóricos tiene cierta utilidad pero no por ello ha de desatenderse la pedagogía de los afectos, aprender a querer y a ser querido, pues esto es algo que la ciencia no enseña, como dice Apolodoro en uno de los pasajes más entrañables de la novela. La pedagogía es algo incompleto si no incluye esa parte emocional, ese aprendizaje del amor que Apolodoro reivindica: “¿Y por qué no hacer del amor mismo pedagogía, padre?” (Unamuno, 1992, p. 151). Esta pregunta plantea de lleno la necesidad de educar en lo afectivo, de aprender ya desde la infancia y la adolescencia a entender y manejar las emociones para que estas no nos desborden, ya que solo así el ser humano conseguirá alcanzar la felicidad. La cuestión que presenta este texto supone un reto para todas las personas que nos dedicamos actualmente a la docencia, y aunque Unamuno escribió esta novela hace más de un siglo su obra sigue teniendo vigencia porque hace hincapié en aspectos que todavía hoy son difíciles de abordar en el aula y acaban cediendo terreno frente a otros contenidos de tipo más teórico. La propuesta del filósofo, en este sentido, es hacer pedagogía del amor: enseñar a nuestros alumnos y alumnas a querer y a ser queridos, porque esto forma parte de su desarrollo integral y contribuirá a que sean ciudadanas y ciudadanos más autónomos, más inteligentes emocionalmente y, en definitiva, más capaces de encontrar su propio camino en la vida.
Olaya Fernández Guerrero, en unirioja.es/servlet/
Notas:
1 De estas cuestiones me he ocupado de forma más prolija en Fernández Guerrero, Olaya (2012): “Sobre la alteridad y la diferencia sexual”. Logos. Anales del Seminario de Metafísica, vol. 45: 293‐317.
2 De la visión pedagógica desarrollada por Unamuno me he ocupado también en: Goicoechea, Mª Ángeles y Fernández, Olaya (2014): “Filosofía y educación afectiva en Amor y pedagogía, de Unamuno”, Teoría de la educación. Revista interuniversitaria, n. 26: 41-58.
3 Sobre este tema ver Fernández Guerrero, Olaya (2014): “La antropología de Unamuno: el ‘hombre de carne y hueso’”, en Aragüés, Juan Manuel y Ezquerra, Jesús (coords.): De Heidegger al postestructuralismo. Panorama de la ontología y antropología contemporáneas, Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza, pp. 71-87.
4 Para un estudio más detallado sobre los diversos factores de la educación afectivo‐sexual, ver Valdemoros, Mª Ángeles y Goicoechea, Mª Ángeles (2012): Educación para la convivencia. Propuestas didácticas para la promoción de valores. Madrid: Biblioteca Nueva.
Colabora con Almudi
-
Gaspar Calvo MoralejoEl culto a la Virgen, santa María -
José Carlos Martín de la HozEcumenismo y paz -
Eudaldo FormentVerdad y libertad I -
Benigno BlancoLa razón, bajo sospecha. Panorámica de las corrientes ideológicas dominantes -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis IV -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis III -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis II -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis I -
Benigno BlancoEn torno a la ideología de género -
Augusto SarmientoEl matrimonio, una vocación a la santidad -
Ramón Tamames¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? -
AlmudiIntroducción a la serie sobre “Perdón, la reconciliación y la Justicia Restaurativa” -
Jesús Daniel Ayllón GarcíaLa Justicia Restaurativa en España y en otros ordenamientos jurídicos -
Zuleima Baeza Jiménez y Lenin Méndez PazJusticia Restaurativa: una respuesta democrática a la realidad en Méxicoxico -
Juan Avilés FarréTengo derecho a no perdonar. Testimonios italianos de víctimas del terrorismo