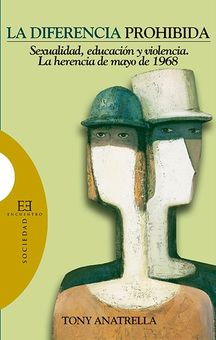La errónea identificación de la libertad con la total ausencia de reglas y límites ha conducido a muchos jóvenes hacia la peor de las esclavitudes: la ausencia de control sobre uno mismo y sobre el mundo circundante
A propósito del libro de Tony Anatrella (psicoanalista y especialista en psiquiatría social) titulado «La diferencia prohibida».
Mayo de 1968. Miles de jóvenes, en su mayoría universitarios, inundan las calles de París. El objetivo: romper con el pasado de forma radical, acabar con el orden establecido, invertir la jerarquía generacional, familiar e interpersonal y, sobre todo, eliminar toda forma de autoridad. La imposición del igualitarismo en todos los ámbitos de la vida será su máxima. «No es una revolución; es una mutación», gritan a coro enaltecidos mientras huyen tratando de evitar los golpes de los policías tras las barricadas callejeras. Una mutación de la escala de valores; una mutación de las relaciones paterno-filiales; una mutación de la maternidad hacia la autocomplacencia y de la paternidad hacia la invisibilidad; una mutación de la feminidad y masculinidad hacia la neutralidad y la pérdida de identidad.
Estas apasionadas manifestaciones juveniles poco a poco se fueron disolviendo, pero nada volvió a ser como antes. Durante los siguientes cuarenta años la sociedad ha ido perdiendo sus dimensiones universales y sus fundamentos antropológicos. Se hizo tabla rasa de la educación, favoreciendo la mediocridad. Se despreció la familia, perdiendo el sentido de futuro. Se eliminaron los ideales que favorecían el vínculo social. El individualismo absoluto se impuso, provocando una crisis de interioridad y, en consecuencia, la desocialización y el imperio del relativismo en el que actualmente nos encontramos sumergidos.
Aquellos adolecentes que se lanzaron a las barricadas deseosos de salvar el mundo de la tiranía, se transformaron en padres que, bajo el disfraz de la «tolerancia», inyectaron a sus hijos el relativismo ideológico, la indolencia y la incapacidad para mover un solo músculo en defensa de algún ideal que no fuese la propia satisfacción personal a la que les han acostumbrado desde su más tierna infancia bajo el lema «prohibido prohibir». La errónea identificación de la libertad con la total ausencia de reglas y límites ha conducido a muchos jóvenes hacia la peor de las esclavitudes: la ausencia de control sobre uno mismo y sobre el mundo circundante.
Las consecuencias de aquella «revolución» en apariencia inocente y pacífica las estamos viviendo hoy y son absolutamente devastadoras. Tony Anatrella, desde sus magníficos y profundos conocimientos y experiencias como psicoanalista y especialista en psiquiatría social, en su libro La diferencia prohibida, tras una labor detallada y minuciosa de análisis e investigación de los acontecimientos de mayo del 68, desvela las claves esenciales de la crisis social, educativa, familiar y existencial, en la que nos hallamos actualmente sumergidos y demuestra cómo aquella reivindicación juvenil constituye el origen de algunos de los fenómenos actuales que nos resultan más desconcertantes, como la asimilación de la homosexualidad a la heterosexualidad, la ruptura de los lazos familiares o la renuncia a la maternidad y la expansión de las prácticas abortivas.
La paternidad escamoteada
Como señala Anatrella, la revolución del 68, en realidad fue una «revuelta contra el padre y contra todo lo que él representaba». La sociedad actual ha desprovisto de valor la función del padre, no les tiene en cuenta, su autoridad ha sido ridiculizada por multitud de absurdas series televisivas que colaboran a que los hijos les pierdan absolutamente el respeto. Se encuentran llenos de confusión respecto al papel que desempeñan. Cualquier elevación del tono de voz puede ser calificada de autoritarismo y el intento de imponer alguna norma como cabeza de familia le puede llevar a ser tachado de tirano, dictador o fascista. En estas circunstancias, cuando el padre no es significativo para la madre, el niño lo percibe y él mismo se coloca en su lugar convirtiendo la función paterna en inexistente.
La devaluación de la paternidad comienza a mostrar actualmente sus perversos efectos sobre el correcto desarrollo de los niños. Y es que la relación madre-hijo, por mucho que algunos quieran, nada tiene que ver con la relación paterno-filial. Aquélla funciona, como señala Anatrella, «como un universo cerrado, en el que, a falta de padre, la madre configura con el hijo una pareja». La función paterna es indispensable para que el niño asuma su propia individualidad, identidad y autonomía psíquica necesaria para realizarse como sujeto. El padre, habiéndose ausentado, física o psíquicamente, no juega ya su papel de «separador» que es el que, precisamente, permite al niño diferenciarse de la madre. El niño que no ha experimentado el conflicto edípico −chocar con el padre y sus corolarios sociales− tiene muchas posibilidades de lanzarse en su juventud a comportamientos asociales, violentos, agresivos e incluso a tendencias homosexuales. Las madres animales parecen conocer de esta necesidad y −en ausencia del macho− para hacer combativos a sus vástagos y para permitirles vivir en una naturaleza profundamente hostil en la que cualquiera se arriesga a ser devorado, no dudan en maltratarlos para alejarlos de ellas mismas. Las madres humanas, por el contrario, luchan por evitar a sus crías todo tipo de sufrimiento y tienden a darles cuanto necesiten; haciéndolas adictas al placer −reproduciendo y prolongando así la placentera vida uterina− y provocándoles a largo plazo la más inmensa de las infelicidades, pues los convierten en seres carentes de la dimensión adulta, niños eternos, en palabras de Savater, «envejecidos niños díscolos» (El valor de educar, 2004). Situación que es del todo antinatural, porque hace perdurar indebidamente la vida pueril impidiendo la realización del deseo inherente a todo niño de incorporarse al universo del adulto.
Este papel fundamental del padre en la educación primaria del hijo, así como en su equilibrio emocional, ha sido reconocido por filósofos y pedagogos de muy diferentes tendencias. Así, García Morente mantenía que es por medio de la intervención paterna cómo el niño choca contra el mundo del adulto y sufre los dolores de tropiezo con una realidad −siquiera sea fragmentaria− que ya no es su propia realidad, la realidad por él creada, sino «la realidad». Lo que sin duda favorece la conducción de la infancia a la hombría, evitando así que el niño vaya creciendo sin incorporarse al mundo del adulto y perdurando indebidamente en la vida pueril (García Morente, Rev. de Pedagogía, 1928).
El pediatra Aldo Naouri considera esencial la figura paterna que rompe la dependencia del niño con la madre, fuente de satisfacción de todos sus deseos desde el útero. Gracias a esa ruptura se permite al niño percibirse plenamente como ser vivo. De este modo, la madre defiende su derecho a rechazar el tiempo. El padre, por su parte, quiere imponer su persona y su consecuencia del transcurso del tiempo ubicando al niño fuera del universo uterino atemporal. Son sobre todo los varones, mucho más que las niñas, los que luchan por permanecer pegados a su madre. Al padre corresponde pues esta esencial función en el desarrollo vital del niño. Lo que en muchas ocasiones provoca en el niño resentimiento. «Es la percepción del transcurso del tiempo, lo que hace de contrapunto al no-tiempo uterino que promueve la satisfacción inmediata del menor de los deseos del niño». La intervención del padre coloca al niño en el tiempo real porque «se trata de una educación que toma abiertamente en cuenta la diferencia generacional y no favorece la ilusión del niño de una igualdad de poderes o prerrogativas. Esto le permite al niño por fin nacer al mundo que le rodea, inscribiéndose en él como un ser deseoso y capaz. Este respeto forzado del tiempo que se deslizará entre madre e hijo pondrá al niño en el tiempo del que tiene una necesidad vital y del que sus congéneres se han visto privados seriamente en estos últimos decenios. Este niño aceptará mejor el límite, la disciplina, no será más el tirano que vemos todos los días y será, por fin, un adolescente más sereno» (Padres permisivos; hijos tiranos, 2005).
Para Anatrella, la negación de la función paterna pone en peligro a toda la sociedad. En ausencia de padre, surge una relación de pareja entre la madre y el hijo que perjudica el equilibrio psíquico de ambos. El niño se convierte en el paño de lágrimas de su madre, en su confidente, en el sostén de sus presiones, situaciones para las que no está en absoluto preparado. Se rompe la jerarquía y se coloca al niño en un plano de igualdad con el adulto, con su madre, y las exigencias de la vida cotidiana pasan a ser negociadas. Una vez adolescentes, muchos de aquellos niños no tienen otro medio de probar su virilidad más que el de oponerse a la mujer-madre, incluso por medio de la violencia: «Cuando el padre está ausente, cuando los símbolos maternales dominan y el niño está solo con mujeres, se engendra violencia». Estos niños, luego en la edad adulta tendrán dificultad para ejercer debidamente la paternidad por falta de ejemplos masculinos.
El psicoanalista Stoller ha demostrado que el niño, sea del sexo femenino o masculino, vive una identificación primera con su madre y, por lo tanto, con la sexualidad femenina. El chico comprometido en esta identificación primitiva conoce un itinerario más difícil que la chica para liberarse de su madre y afirmar su virilidad. Aquí el papel del padre, es fundamental en cuanto referente de masculinidad. Anatrella es contundente al respecto: «Sólo frente al padre el chico será confirmado en su masculinidad y la chica podrá feminizarse».
Si se deprecia al varón, hombre, padre, se deprecia, como dijera G. Devereux, toda la condición humana. Es urgente recuperar la función paterna, que permite al niño resolver el complejo de Edipo, diferenciarse de la madre, recibir la masculinidad y, en definitiva, aceptar la realidad y crecer como un hombre libre.
También en relación con las niñas, la figura paterna es esencial para su desarrollo equilibrado hacia la madurez personal. En este sentido, Meg Meeker, en su libro Padres fuertes; hijas felices (2008) afirma: ningún trabajo de investigación, ni texto sobre diagnósticos o manual de instrucciones puede cambiar la vida de una joven de forma tan profunda como la relación con su padre, con un «padre» auténtico. Nuestras hijas necesitan un apoyo que sólo los padres pueden proporcionarles. La American Journal of Preventive Medicine (30/01/06) explica cómo las hijas que perciben que sus padres se preocupan por ellas tienen menos problemas psicológicos, como la depresión, la baja autoestima, el uso de sustancias nocivas o patologías como la anorexia.
El niño tirano
Los adolescentes del 68, una vez convertidos en padres, partieron del desprecio absoluto hacia todas las adquisiciones generacionales precedentes. Estancados en el rechazo a la sociedad de los adultos, no han sabido luego ser constructivos, educando a sus hijos desde la vaciedad absoluta. La moderna pedagogía, basada en la filosofía del 68, parte de una tolerancia ilimitada y de la ausencia de consecuencias negativas ante los propios actos. Como resultado, estos hijos educados en ausencia total de reglas de conducta, se rigen por sus propias normas subjetivas, lo que conduce a un individualismo narcisista y egocéntrico que dificulta en exceso las relaciones sociales.
Esta no-educación ha dado lugar al, denominado por Anatrella, «niño-rey»; un curioso híbrido entre niño-admirado, en cuanto representa la juventud y niño-abandonado, en la medida en que se le deja crecer sin normas, límites, ni reglas claras. De esta extraña combinación surge finalmente un reyezuelo: el tirano que ocupa la cúspide jerárquica de la estructura familiar, asumiendo todo el poder que ejerce con absoluto despotismo.
Como señala Norbert Elias, el cambio más significativo experimentado por nuestra sociedad en los últimos años ha sido la transferencia de la autoridad de los padres a los hijos (Essays regarding the germans, 1989).
La ausencia total de límites por parte de los progenitores ha producido toda una generación de niños «tiranos» que creen tener todos los derechos y rechazan cualquier tipo de deber u obligación; reaccionando con violencia si no obtienen una satisfacción inmediata de sus deseos. Especialmente a partir de la adolescencia, estos jóvenes consideran el no estar sujeto a reglas prácticamente un derecho democrático. La desaparición de toda forma de autoridad en la familia no predispone a la libertad responsable sino, como acertadamente señala Savater, a una forma de caprichosa inseguridad que con los años se refugia en formas colectivas de autoritarismo (El valor de educar, 2004).
Anatrella, desde su experiencia como psicoanalista, muestra cómo la violencia, lo mismo que las conductas delincuentes, se preparan desde la infancia. Si al niño no se le ponen límites desarrolla su violencia destructora. El papel del adulto es contenerlo hasta que pueda hacerlo por sí mismo. Para ello debe ser retomado e incluso sancionado en las situaciones de desobediencia y transgresión. Sin embargo, el adulto no se atreve a poner límites por un doble temor: miedo a ser tachado de autoritario y miedo a perder el afecto del niño.
Las consecuencias de esta «niñolatría» son verdaderamente penosas cuando el preadolescente empieza a tener que enfrentarse a situaciones de la vida real que le desagradan o le implican cierto esfuerzo personal. Entonces la frustración, la debilidad, la incapacidad les invade. Además, no toleran la autoridad de nadie, pues no tuvieron que aguantar y someterse a la de sus padres. Esto los convierte en seres asociales o, lo que es peor, en sociópatas con conductas inadaptadas que, como señala Bui Trong, son pasos hacia la descomposición social. Según Anatrella, «son personalidades desechas, están dispersadas, son inseguras y volubles, y se quejan de ser incapaces de concentrarse intelectual, relacional o afectivamente…, a veces prefieren simplemente vagar, con ideas suicidas». En las últimas décadas hemos logrado erradicar la mayor parte de las enfermedades que amenazaban a la infancia en el mundo desarrollado. Sin embargo, en la actualidad están proliferando entre los niños nuevos trastornos relativos, sobre todo, a su desarrollo afectivo y desórdenes de conducta.
Para el niño-rey el goce de cualquier tipo es un derecho y ninguna transgresión va acompañada del correspondiente sentimiento de culpa. Como afirma Vicente Garrido, en su libro Los hijos tiranos. El síndrome del emperador: «Los padres de toda una generación han crecido con la idea de que la culpa es mala […] pero esto es un error. La culpa es un sentimiento antropológico […] un auténtico recurso para que el ser humano sea completo». Un niño que crece sin límites, sin sanciones, que cree que todo es posible, carece del sentido de la culpabilidad que es sin embargo inherente al desarrollo correcto de la psicología juvenil. De este modo, la negación de la culpabilidad provoca personalidades desequilibradas que desconocen el sentido de los límites. El efecto de la total permisividad es perverso, pues como dice Platón, el niño sin disciplinar «resulta ser una bestia áspera, astuta y la más insolente de todas».
La solución que propone Anatrella es única y está clara: «Hay que ayudar al niño a encontrar su lugar y, para esto, señalar claramente la diferencia que existe entre sus padres y él. Hay que saber fijar los códigos y las normas que favorecen la vida. Señalarles los límites. Hay que saber decir no. El adolescente necesita saber que existen puntos de referencia para construirse. El bien y el mal deben ser nombrados. Cuando un niño o adolescente sabe decir no comienza a existir separado de los adultos, comienza a madurar. Los padres deben asumir su función educativa. Y por fin, el adolescente, a pesar de sus excentricidades, debe saber que sus padres le aceptan como es. Esta confianza indefectible les ayudará a desarrollarse».
Crisis de interioridad e individualismo
La sociedad actual fruto del 68, al desestimar la identificación con figuras parentales y con las diversas funciones simbólicas, invita a tomarse a sí mismo como objeto, fin y medida de todo. Se desarrolla así un narcisismo invasor que no permite el desarrollo del espacio interior. Este individualismo perturba la vinculación social, trayendo consigo nuevos problemas de inestabilidad sentimental, dependencia de drogas, etc. Para constituir adecuadamente la interioridad hace falta tiempo, años, lo que no resulta favorecido por la actual cultura que valora el placer instantáneo. El individuo se transforma en lo que Anatrella denomina el «sujeto-rey», es decir, una persona que se toma asimismo como modelo de identificación y referencia moral. Cada individuo elabora sus propios valores que en realidad no son más que experiencias subjetivas, sentimientos pasajeros e incluso tendencias psíquicas sin ninguna dimensión universal y por ello rápidamente perecederas.
La vaciedad interior provoca que la persona sólo valga por su aspecto exterior. De ahí la obsesión por la juventud, el miedo a envejecer y el gusto por la exhibición del propio cuerpo como objeto de adulación.
El vacío interior conduce también a los jóvenes a la «medicalización de la vida», al intento de resolución de problemas cotidianos por medio de medicamentos. Pero, pregunta el autor, ¿son personas enfermas o tienen dificultad para soportar las dificultades de la vida? Una vida concebida bajo tranquilizantes para no sentir ni experimentar nada restringe la interioridad. Pero no sólo se medican los padres, sino que éstos a su vez medican a sus hijos a los que difícilmente aguantan, tachándoles muchas veces de hiperactivos y rogando a los facultativos que les proporcionen alguna pastilla que les deje más tranquilos. Esto revela la incompetencia, el fracaso y la incomprensión hacia la psicología infantil.
La indiferencia o el camino hacia la desintegracion social
Mayo del 68 no ha liberado a nadie. Antes al contrario, ha provocado la esclavitud que implica la vaciedad interior, la ausencia de raíces, la ignorancia de las tradiciones generacionales, la pérdida del sentido antropológico de los acontecimientos, de la universalidad del ser humano. Pero no es tiempo de nostalgia. Es urgente reaccionar. Y cuanto antes, pues el coste es demasiado elevado: la deconstrucción de la persona humana; de la sociedad; de la civilización. El gran mérito de Tony Anatrella consiste en haber logrado encontrar el nexo causal entre el movimiento revolucionario de mayo del 68 y los fenómenos actuales y, en consecuencia, permitir vislumbrar una posible solución.
A pesar de ser jesuita y de pertenecer como consultor, nombrado por Benedicto XVI, al consejo pontificio para la familia, Tony Anatrella, en esta magnífica obra, no utiliza ni un solo argumento religioso o ligado a la moral cristiana. Con ello demuestra cómo la situación actual se asienta sobre una crisis de valores universales; de valores humanos esenciales; de valores antropológicos cuyas raíces se hunden en lo más íntimo de la persona humana; valores indispensables para el correcto desarrollo de la sociedad, al margen de la religión, creencia o ideología que tenga cada uno de los individuos que la configuran. Se trata de revalorizar la ley moral objetiva y universal.
La lectura de esta obra logra ubicar al lector cara a cara frente a los problemas actuales, reconocerlos, asumir su origen y, en consecuencia, nos sitúa en un punto de partida correcto desde el cual iniciar la búsqueda de las soluciones adecuadas. No se puede curar una enfermedad sin un previo diagnóstico acertado. Esto es precisamente lo que hace Tony Anatrella, despertar de la sedación y de la indolencia al lector, permitiéndole detectar la podredumbre que nos rodea y que el relativismo reinante ha logrado que identifiquemos con la normalidad. Esta obra es un jarro de agua fría para aquellos que, desubicados, continúan celebrando el mayo del 68.
Es urgente «rehumanizar» la sociedad, resucitar los valores universales y vínculos sociales. Es urgente redescubrir el valor educativo de la autoridad, pues no es posible ningún proceso educativo, ni en la familia, ni en la escuela, sin autoridad, entendida ésta como la obligatoriedad de transmitir unas pautas y valores fundamentales, unos criterios y fijar unos límites que ayuden a construir personalidades equilibradas, capaces de obrar con libertad responsable.
Asimismo resulta indispensable reconocer los límites y marcar la diferencia entre el bien y el mal; dignificar la paternidad y la maternidad que no son en absoluto equivalentes; reinstaurar la jerarquía generacional; reconocer la esencialidad de la diferencia de sexos; celebrar la importancia de la institución familiar como primera «escuela natural de convivencia pacífica» (Juan Pablo II); reconocer que en la alianza entre un hombre y una mujer está el fundamento del vínculo social y que sólo esa relación tiene una dimensión universal a partir de la cual la sociedad puede organizarse y desarrollarse. Necesitamos recobrar los puntos esenciales de referencia. Mayo del 68 no es ya más un fenómeno mítico sino el inicio del camino hacia la depresión social. Ha llegado la hora de despertar y actuar.
Un libro realista, sorprendente y apasionante, escrito desde los amplios conocimientos científicos y la riquísima experiencia práctica del autor, cuya lectura, sin duda, no dejará indiferentes a sus lectores.
María Calvo Charro, en nuevarevista.net.
Colabora con Almudi
-
Mariano FazioEl mensaje y legado social de san Josemaría a 50 años de su paso por América -
Juan Pablo Espinosa ArceEl pecado: Negación consciente, libre y responsable al o(O)tro una interpretación desde la filosofía de Byung-Chul Han -
Gaspar Calvo MoralejoEl culto a la Virgen, santa María -
José Carlos Martín de la HozEcumenismo y paz -
Eudaldo FormentVerdad y libertad I -
Benigno BlancoLa razón, bajo sospecha. Panorámica de las corrientes ideológicas dominantes -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis IV -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis III -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis II -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis I -
Benigno BlancoEn torno a la ideología de género -
Augusto SarmientoEl matrimonio, una vocación a la santidad -
Ramón Tamames¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? -
AlmudiIntroducción a la serie sobre “Perdón, la reconciliación y la Justicia Restaurativa” -
Jesús Daniel Ayllón GarcíaLa Justicia Restaurativa en España y en otros ordenamientos jurídicos