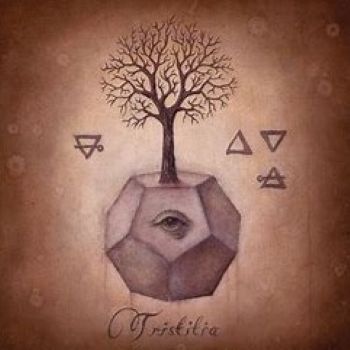Este 23 de octubre se han cumplido cincuenta años de un sobrenatural “descubrimiento” que Dios hizo ver a san Josemaría, como un don especial: aquel día, con gran fuerza y claridad, vió “que la Misa es verdaderamente Opus Dei, trabajo, como fue un trabajo para Jesucristo su primera Misa: la Cruz”. De este modo el Señor seguía enviando a su instrumento dócil luces que, sin ser fundacionales, ponían de manifiesto la profundidad del mensaje que Dios le había hecho ver el 2 de octubre de 1928: que todos los trabajos son aptos para llegar a Dios por ellos (por Cristo), para amar a Dios con ellos (con Cristo) y para encontrar a Dios en ellos (en Cristo). Más que ninguno, y el primero de todos, la Santa Misa.
En cierta ocasión, cuando san Josemaría se disponía a salir de la sacristía para celebrar el santo sacrificio, alguien le escuchó estas palabras: “Hijo mío, voy al encuentro de mi Amor”. Y es que durante toda su vida el fundador del Opus Dei "amó ardientemente a la Santísima Eucaristía, y consideró siempre el Sacrificio de la Misa centro y raíz de la vida cristiana"[1].
En infinidad de lugares y momentos afirmó que de cada cristiano debe poder decirse que no es alter Christus, otro Cristo, sino ipse Christus, el mismo Cristo. Con mayor motivo es ipse Christus el sacerdote, cuando oficia esa acción divina, trinitaria, no humana. El sacerdote que celebra sirve al designio del Señor, prestando su cuerpo y su voz; pero no obra en nombre propio, sino in persona et in nomine Christi, en la Persona de Cristo, y en nombre de Cristo[2]. Por eso llegaba a decir que un sacerdote lo era, por encima de todo, “para la Misa”.
“Esa intensidad, con la que se unía personalmente al Sacrificio de Cristo en la Eucaristía, culminó en algo que no dudó en considerar un peculiar don místico, y que el mismo Padre contó, con gran sencillez, el día 24 de octubre de 1966: “A mis sesenta y cinco años, he hecho un descubrimiento maravilloso. Me encanta celebrar la Santa Misa, pero ayer me costó un trabajo tremendo. ¡Qué esfuerzo! Vi que la Misa es verdaderamente Opus Dei, trabajo, como fue un trabajo para Jesucristo su primera Misa: la Cruz. Vi que el oficio del sacerdote, la celebración de la Santa Misa, es un trabajo para confeccionar la Eucaristía; que se experimenta dolor, y alegría, y cansancio. Sentí en mi carne el agotamiento de un trabajo divino”. No dudo de que este descubrimiento respondía a un ruego que constantemente nos dirigía a quienes estábamos a su alrededor: “pedid al Señor que sepa ser más piadoso en la Santa Misa, que tenga cada día más hambre de renovar el Santo Sacrificio”[3].
Aunque esa locución divina tenga una fecha muy concreta, en realidad la consideración y constatación de la celebración de la Misa como un verdadero trabajo respondía a su modo de vivir desde el principio la Misa y meterse en el misterio eucarístico, si bien esa intensidad de entrega y amor fue creciendo con el paso del tiempo. Un año antes de aquella fecha, por ejemplo, confiaba a sus custodes: “Termino cansado después de decir la Santa Misa: ¡es trabajo de Dios!” Y en otra ocasión, en 1970: “La Santa Misa es Opus Dei, trabajo de Dios. Yo, cada día, mientras celebro, sufro, me canso, me gozo y me lleno de fe, en estos momentos en los que tantos niegan la presencia real del Señor”.
Como en otras ocasiones y locuciones, Dios fue preparando su alma poco a poco para poder recibir ese día concreto aquella moción que, sin nada llamativo ni extraordinario −eso sí, con luces sobrenaturales, fuertes y nuevas-, le hizo ver el sentido de aquello que él iba ya experimentando desde tiempo atrás: que el primer trabajo que un cristiano puede y debe santificar es la Santa Misa. Se trataba de una nueva “misericordia de Dios” con él, para hacerle ver y esculpir el espíritu del Opus Dei. Por eso aquella vez siempre la destacó de un modo especial y dejó gran huella y recuerdo en su alma, tal y como explicaba a sus hijos días más tarde: “A mí nunca me ha costado tanto la celebración del Santo Sacrificio como ese día, cuando sentí que también la Misa es Opus Dei. Me dio mucha alegría, pero quedé hecho migas (…) Esto sólo se ve cuando Dios lo quiere dar”[4].
Hemos de precisar que su relevancia añade un punto muy importante en la doctrina de la que san Josemaría había predicado desde el principio del Opus Dei, y que será el hilo conductor de este artículo. En efecto, el fundador del Opus Dei había hablado constantemente de la necesidad de “hacer del día una Misa”, de que toda nuestra vida −también y sobre todo nuestro trabajo− la viviéramos “como en un altar”, para poder ofrecer a Dios Padre todo lo que hacemos uniéndonos al sacrificio de Cristo en la Cruz. Pero lo que el Señor le hace ver en estos últimos años de su vida es también un corolario lógico y sobrenatural a esa doctrina: que la Misa misma es Trabajo.
¿Qué supone eso? Entre otras cosas, sin querer adelantarnos demasiado al objetivo final de estas páginas, supone que la consideración del trabajo profesional alcanza así la máxima dignidad y valor sobrenatural que pueda tener una obra humana. Si pueden aplicarse a la Santa Misa las características propias de un trabajo, todo trabajo humano encontrará siempre en la celebración del Sacrificio de Cristo el modelo a seguir para que pueda ser considerado un trabajo santificado y santificador.
Para poder profundizar en el sentido de esta locución divina vamos en primer lugar a situarla en el contexto en el que tiene lugar, trayendo a colación dos textos que nos parecen relevantes para ese fin. A continuación entraremos a valorar el significado de lo que san Josemaría comprende a raíz de esa experiencia y las consecuencias que tiene para la dignificación del trabajo profesional.
La locución y su contexto
Para situar el valor y sentido de lo que Dios hizo ver con nueva claridad a san Josemaría hace ahora cincuenta años, nos parecen significativos dos textos suyos, que por el contenido y también por la fecha en que fueron escritos −ambos se publicaron un año justo después, en octubre de 1967− pueden resultar iluminadores. Nos referimos en primer lugar a unas palabras suyas recogidas en la entrevista que Pedro Rodríguez le hizo para la revista Palabra; el segundo texto es el comienzo de su homilía Amar al mundo apasionadamente. En el primer caso el tenor es más histórico-teológico, mientras que la homilía del campus mantiene un estilo y contenido lógicamente más espiritual-pastoral. Ambos aparecerían recogidos en el volumen Conversaciones con Mons. Escrivá de Balaguer[5]. De ellos sacaremos algunas ideas que nos hagan comprender mejor aquel suceso.
Comencemos con el texto de la entrevista. En concreto nos centraremos en unas palabras de san Josemaría a raíz de la pregunta que Pedro Rodríguez le plantea sobre una cuestión que en esos momentos era altamente controvertida: la de los llamados “sacerdotes en el trabajo”[6]. Extraemos lo más significativo de su respuesta: “Pienso que el sacerdocio rectamente ejercido (…), el ministerio propio del sacerdote asegura suficientemente por sí mismo una legítima, sencilla y auténtica presencia del hombre-sacerdote entre los demás miembros de la comunidad humana a los que se dirige. Ordinariamente no será necesario más, para vivir en comunión de vida con el mundo del trabajo, comprender sus problemas y participar de su suerte. (…) Es además el ministerio sacerdotal −y más en estos tiempos de tanta escasez de clero− un trabajo terriblemente absorbente, que no deja tiempo para el doble empleo. Las almas tienen tanta necesidad de nosotros, aunque muchas no lo sepan, que no se da nunca abasto. Faltan brazos, tiempo, fuerzas. Yo suelo por eso decir a mis hijos sacerdotes que, si alguno de ellos llegase a notar un día que le sobraba tiempo, ese día podría estar completamente seguro de que no había vivido bien su sacerdocio. Y fíjese que se trata, en el caso de estos sacerdotes del Opus Dei, de hombres que, antes de recibir las sagradas órdenes, ordinariamente han ejercido durante años una actividad profesional o laboral en la vida civil: son ingenieros-sacerdotes, médicos-sacerdotes, obreros-sacerdotes, etc. Sin embargo, no sé de ninguno que haya considerado necesario −para hacerse escuchar y estimar en la sociedad civil, entre sus antiguos colegas y compañeros− acercarse a las almas con una regla de cálculo, un fonendoscopio o un martillo neumático. (…) En resumen, y conste que con esto no prejuzgo la legitimidad y la rectitud de intención de ninguna iniciativa apostólica, yo entiendo que el intelectual-sacerdote y el obrero-sacerdote, por ejemplo, son figuras más auténticas y más concordes con la doctrina del Vaticano II, que la figura del sacerdote-obrero. Salvo lo que significa de labor pastoral especializada −que será siempre necesaria−, la figura clásica del cura-obrero pertenece ya al pasado: un pasado en el que a muchos se ocultaba la potencialidad maravillosa del apostolado de los laicos”.
Nótese que con estas palabras san Josemaría no sólo sale en contestación de la polémica que en ese tiempo se fraguaba dentro de la Iglesia sobre esa figura o imagen peculiar del sacerdote. Sobre todo lo que más le interesa es incidir en que, precisamente por amar más que nadie el mundo del trabajo por su valor humano y sobrenatural, es precisamente el sacerdote el que más puede y debe encontrar a Cristo en su trabajo profesional (en su ministerio sacerdotal), porque precisamente es ahí donde más se encuentra Dios. Dicho con otras palabras, a san Josemaría no sólo le parece pasada de moda la figura del “cura obrero”, como algo fuera de contexto. Más bien lo que viene a decir es que el sacerdocio, y en concreto la celebración de la Santa Misa, es y será siempre el trabajo más digno y relevante que pueda ejercer una persona, aquello que llena todas las expectativas que alguien pudiera buscar y encontrar en un trabajo profesional.
De este modo, a la luz de este texto, se puede ver con más claridad que san Josemaría considera el oficio sacerdotal como un verdadero trabajo profesional (en el sentido análogo que luego veremos). Y lo ve de tal relevancia que un sacerdote puede y debe hacer de su oficio el eje y el centro de su santidad y de toda su tarea. Esta afirmación, además, no sería sino una aplicación específica (al caso del sacerdocio) y eminente (por tratarse de un sujeto y un objeto sagrado) de lo que san Josemaría venía predicando desde siempre respecto a todos los trabajos profesionales. La profesión que ejerza cada persona debe ser el quicio de su santidad.
Al considerarlo con esa elevadísima perspectiva, el trabajo sacerdotal sería precisamente la mejor vacuna contra la visión que se tiene del trabajo como algo alienante tan propia del tiempo en que vivimos; contra esa manifestación de clericalización que supone que un sacerdote se meta en terrenos profesionales que no le incumben y para los que no ha sido llamado por Dios; y finalmente −y ese es el punto que san Josemaría buscaba destacar por encima de los otros, aunque todos sean relevantes-, eleva la condición del sacerdote a la de un trabajador (en el sentido más digno y grande que se pueda tener de ese término) que ejerce un trabajo que sólo él puede ejercer gracias a su consagración sacramental: el trabajo de Dios, la Santa Misa.
Muchas consecuencias podrían extraerse de lo que hemos leído y comentado antes, pero que excederían el fin de estas páginas que sólo buscan dar luz a la locución de 1966. En este caso nos sitúa en el ambiente que se respiraba en la Iglesia en torno al trabajo y a la identidad sacerdotal, con motivo de los textos del Concilio Vaticano II y sus −a veces no muy correctas− interpretaciones. La claridad doctrinal de san Josemaría en este terreno es también meridiana.
En un plano más pastoral-espiritual se moverá la homilía del campus, Amar al mundo apasionadamente, aunque en el mismo contexto histórico. En este caso destaca el arranque de sus palabras, que van directamente a situar al oyente/lector en el plano que debe primar: la celebración eucarística. “Celebramos la Sagrada Eucaristía, el sacrificio sacramental del Cuerpo y de la Sangre del Señor, ese misterio de fe que anuda en sí todos los misterios del Cristianismo. Celebramos, por tanto, la acción más sagrada y trascendente que los hombres, por la gracia de Dios, podemos realizar en esta vida: comulgar con el Cuerpo y la Sangre del Señor viene a ser, en cierto sentido, como desligarnos de nuestras ataduras de tierra y de tiempo, para estar ya con Dios en el Cielo, donde Cristo mismo enjugará las lágrimas de nuestros ojos y donde no habrá muerte, ni llanto, ni gritos de fatiga, porque el mundo viejo ya habrá terminado (Cfr. Apoc 21, 4)”[7].
Dos elementos parecen destacarse al hilo de las palabras de san Josemaría, que responden a sendos aspectos que acaecen en la Eucaristía y que pueden aplicarse no sólo a la Misa sino en general a todo trabajo que se realice en unión con Cristo. De un modo especial sin duda a la Santa Misa, que es para todo cristiano el momento privilegiado de su unión con Él (y en el caso del sacerdote, de “ser Cristo en el altar”). Esos dos elementos a los que nos queremos referir serían ese “desligarse de las ataduras de tierra y tiempo” del que habla la homilía, y por otro lado “el llanto y la fatiga” que son propios de nuestra condición de criaturas caídas.
En cuanto al separarse de las coordenadas espacio-temporales, se trata precisamente del aspecto que querrá destacar san Josemaría en su homilía, y gráficamente descrito un poco más adelante, en el momento más ascendente de la misma, con estas sentidas palabras: “Os aseguro, hijos míos, que cuando un cristiano desempeña con amor lo más intrascendente de las acciones diarias, aquello rebosa de la trascendencia de Dios. Por eso os he repetido, con un repetido martilleo, que la vocación cristiana consiste en hacer endecasílabos de la prosa de cada día. En la línea del horizonte, hijos míos, parecen unirse el cielo y la tierra. Pero no, donde de verdad se juntan es en vuestros corazones, cuando vivís santamente la vida ordinaria”[8]. De aquí podemos extraer que el trabajo de un cristiano debe tener esa característica: ser siempre espiritual sin ser espiritualista, hacer que la materia que se trabaje se libere de las coordenadas abstractas de espacio y tiempo. Y el trabajo que logra que esa transformación sea posible, y para todos los trabajos que una persona pueda realizar, es el trabajo de la Misa[9].
El segundo aspecto en el que la Misa como trabajo podría iluminar el sentido cristiano de todo trabajo y que puede extraerse de esta homilía, es algo que san Josemaría señalaba siempre como un elemento esencial al traer a su memoria el momento de aquella locución: el cansancio y la fatiga que le había supuesto celebrar la Santa Misa ese día. Y ello en consonancia con lo que se celebraba: el sacrificio de Cristo, la Cruz. “Todo trabajo −tanto manual, como intelectual− está unido, inevitablemente, a la fatiga. El libro del Génesis lo expresa de manera verdaderamente penetrante… El sudor y la fatiga que el trabajo necesariamente lleva en la condición actual de la humanidad, ofrecen al cristiano y a cada hombre, que ha sido llamado a seguir a Cristo, la posibilidad de participar en el amor a la obra que Cristo ha venido a realizar… Soportando la fatiga del trabajo en unión con Cristo crucificado por nosotros, el hombre colabora, en cierto modo, con el Hijo de Dios en la redención de la humanidad”[10]. Así se entiende que el recuerdo de aquel momento le llevara siempre a señalar la lógica sobrenatural de lo que Dios le había hecho ver: la Misa es trabajo “como fue un trabajo para Jesucristo su primera Misa: la Cruz”.
Después de situar en su contexto el pasaje que aquí comentamos, y antes de desarrollar algunos aspectos del contenido y de las consecuencias de la iluminación que recibió san Josemaría en aquella jornada, vamos a dedicar unos párrafos a lo que aquí denomino “círculo hermenéutico Santa Misa-Trabajo” en el que san Josemaría se mueve (por inspiración divina). Hacer del trabajo una Misa le lleva a descubrir en la Misa un trabajo, podríamos decir de modo sintético. Todo su mensaje se centrará sin duda en predicar la santificación del trabajo. Pero al final de su vida y con las luces de Dios, san Josemaría en definitiva ya está en condiciones de comprender plenamente lo que siempre sintió y que ya atisbaba: que dentro de todos los trabajos que han de llevarse a Cristo, el primero es y será la Misa (por ser el principal trabajo del mismo Cristo, impersonado en el sacerdote cada vez que celebra la Eucaristía). Eso fue lo que Dios quiso hacerle ver y destacar como algo suyo en esa ocasión tan señalada.
El círculo hermenéutico Santa Misa-Trabajo
Empleo la expresión círculo hermenéutico aplicado a este tema en un sentido bastante lato. Me refiero con ello a la posibilidad de que una realidad (el trabajo en este caso) pueda llegar a ser también ella misma una clave de interpretación para la realidad que la comprende (la Santa Misa). Hemos de partir para esto de una idea esencial: Los misterios de la fe no están para ser entendidos, ni siquiera para ser comprendidos, sino sobre todo para que nosotros y todo lo que hacemos sea comprendido a su luz. No son profundidades oscuras, sino abismos de luz que dan claridad[11]. Sólo situándose en el misterio es posible abarcar de verdad toda la realidad con toda su profundidad.
En el caso de la relación Misa-Trabajo, el valor del misterio de la Eucaristía consistiría por un lado en la capacidad que tiene este sacramento de asumir toda la realidad material, y en concreto todo trabajo humano, por ser la Misa la fuente y la cúspide de toda la vida cristiana. Pero por otro lado, si queremos comprender el valor del trabajo profesional como camino de santidad, comprender que la Misa es trabajo nos lleva a aplicar a todo trabajo ese mismo valor infinito que habíamos considerado en la Eucaristía. De este modo, ambas realidades participan del misterio de Dios, son Obra de Dios. Profundicemos en primer lugar en la primera parte de ese círculo de comprensión (hacer de la vida ordinaria una Misa) para dedicar otro apartado entero al segundo término (la Misa como trabajo), núcleo de este artículo.
Me atrevería a decir que es patente que san Josemaría vió siempre (al menos en lo más fundamental de su mensaje) el contenido esencial de la espiritualidad del Opus Dei, en torno a la celebración de la Santa Misa. Pero entre esos momentos quisiera destacar una fecha, también de inspiración divina, que tiene que ver directamente con ese aspecto nuclear del espíritu del Opus Dei que supone llevar el mundo del trabajo a Dios. Me refiero a la locución de 7 de agosto de 1931, tan fundamental[12]. De hecho cabría decir que la inspiración de la Misa como trabajo puede ser considerada como una prolongación de esa última, como su complemento necesario. Dicho de otro modo más breve: si el Opus Dei nació de la Misa, parece lógico que el contenido material del mensaje de la Obra (poner a Cristo en la cumbre de las actividades humanas −año 1931− y descubrir que la santa Misa es el primer trabajo en el que Cristo triunfa y es elevado sobre la tierra, el primer trabajo de Dios −año 1966−) también surgiera de ella (dentro de ella).
“Hacer del día una Misa”, “Hacer del trabajo una Misa” o expresiones parecidas, eran frecuentes en el lenguaje de san Josemaría Escrivá, quien dedicó su vida a explicar la espiritualidad del Opus Dei[13]. La materia del sacrificio que el cristiano ofrece en unión con la única víctima, Cristo, es la propia existencia. El cristiano es así en cuanto incorporado a Cristo y en cuanto partícipe del único sacrificio salvífico, el de la Cruz, sacerdote y víctima; oferente de una ofrenda que no es algo exterior sino la propia vida; en este sentido la Misa aparece calificada como «nuestra Misa»: no es una ceremonia a la que se asiste, sino un encuentro en el que quien participa recibe el don que Cristo hace de sí mismo y queda comprometido así a convertirse él mismo en don.
“Todos en la Obra tenemos alma sacerdotal: altare Dei est cor nostrum (San Gregorio Magno, Moral, 25, 7, 15), altar de Dios es nuestro corazón”. En ese “altar” el cristiano ofrece su Misa que dura tanto como su jornada. Lo cotidiano, la vida ordinaria se convierte en el lugar del culto: “Servirle no sólo en el altar, sino en el mundo entero que es altar para nosotros”[14]. Todo fiel cristiano, laico o sacerdote, está llamado a ofrecer como sacrificio espiritual todo aquello que constituye su vida ordinaria; de esa manera ordena a Dios las realidades temporales de las que se ocupa codo a codo con los demás ciudadanos sus iguales; tal sacrificio cobra su último valor en su radicación sacramental: la incorporación a Cristo por el bautismo y la participación en la Eucaristía. Los sacramentos no son sólo el presupuesto del alma sacerdotal sino que ésta crece y se desarrolla a través de la participación en la Eucaristía que permite entrar en comunión con los sentimientos y la vida de Cristo[15].
Comentada brevemente la primera parte de ese círculo hermenéutico, pasamos a la parte tal vez más importante en cuanto que como indicábamos se acerca al núcleo del significado y valor de la locución que recibió san Josemaría en aquella jornada. Para profundizar en la idea de que la Misa es trabajo actuaremos de un doble modo que marcará el contenido de los dos últimos apartados de este artículo. Por un lado nos centraremos en la primera parte de la terna con la que el fundador del Opus Dei explicaba el sentido del espíritu de la Obra: santificar el trabajo. En segundo lugar los otros dos términos de esa terna que son consecuencias de esa primera afirmación: santificarse en el trabajo y santificar a los demás en el trabajo.
La Santa Misa como trabajo profesional en sentido análogo [16]
San Josemaría consideraba como “profesional” la labor del sacerdote[17]. Él mismo enseña tanto a laicos como a sacerdotes ese espíritu de santificación en medio del mundo, cuyo eje es el trabajo profesional, que había recibido como mensaje fundacional en 1928. «Naturalmente se trata de un trabajo singular, al ser en sí misma una tarea (por su objeto) sagrada, no profana. Pero puede entenderse como trabajo e incluso “trabajo profesional” en sentido análogo»[18].
La profunda experiencia de unión con Cristo en el Sacrificio que san Josemaría deja entrever en su descripción de lo que Dios le hizo ver aquel día, con los sentimientos que le acompañaron (dolor, alegría, cansancio…), le lleva a ver de un modo diáfano que la Misa es trabajo, trabajo de Cristo, “trabajo del sacerdote que la celebra in persona Christi (y, podríamos añadir, trabajo también de los fieles que participan en ella). Un “trabajo” que da origen a una singular transformación espiritual del mundo, su “consagración a Dios”, y que representa un excepcional servicio a los hombres. Esta experiencia confirma de algún modo que el espíritu de santificación del trabajo que venía predicando desde 1928, es apto también para los sacerdotes seculares y no está reservado a los laicos”[19]. La noción de trabajo se aplica sin dificultad también a los demás aspectos propios del ministerio sacerdotal aunque ahora nos centremos en la celebración de la Santa Misa (“confeccionar la Misa”, llega a decir él mismo al hablar de este tema)[20].
Podríamos ahora dar un paso más y preguntarnos: entonces, ¿qué tipo de trabajo es la Santa Misa, manual o intelectual? Por un lado parecería que más intelectual que manual, pues la Liturgia, el Misterio, la Consagración y la Epíclesis… todo lo esencial de la Misa es labor de Dios que se sirve de instrumentos y medios humanos para “bajar a la Tierra”. Pero al mismo tiempo, es patente que si el sacerdote impersona a Cristo, lo hace prestándole su voz, su cuerpo, sus manos… Tal vez la respuesta sería: ¿Por qué ha de primar una de las dos? O mejor aún: ¿No será quizá la Eucaristía, precisamente como trabajo profesional privilegiado, un modo de acabar con la falaz y falsa disyuntiva de dos tipos inconexos de trabajo (manual o intelectual) que tanto daño han hecho (y me atrevería a decir que hacen aún hoy) en nuestra sociedad?
El sacerdote ha de elaborar la Eucaristía con toda la precisión y el cariño del mejor artesano: Cristo. Y basta recordar, por poner un ejemplo gráfico, con qué afán por ejemplo el propio san Josemaría aprendía −ya avanzada su edad− las nuevas disposiciones litúrgicas que surgieron con motivo del Concilio Vaticano II. Ponía todo su esfuerzo para hacerlo según lo prescrito, al mismo tiempo que no quería perder nada de todo lo que a lo largo de los años anteriores le había ayudado a llenar de amor cada gesto y cada rúbrica del antiguo ritual.
¿Manual o intelectual? Manual e intelectual: Trabajo profesional, trabajo de Cristo, perfecto Dios y perfecto hombre, para confeccionar el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Jesús. ¿Tarea sagrada o profana? Sagrada sin duda porque es Cristo el Sacerdote, la Víctima y el Altar. Pero, ¿cómo considerar profano algún trabajo que se una a la Misa que un sacerdote celebre? Deja de ser profano en ese momento. ¿Y qué trabajo lo convierte en sagrado si no es precisamente el trabajo profesional de Cristo en el sacerdote? Recordemos la escena del éxtasis de San Pedro que recoge el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Es necesaria una intervención divina para que san Pedro comprenda que la división entre alimentos puros e impuros es propio de los tiempos pretéritos, que para Dios son aceptables tanto unos como otros porque Dios no hace acepción de personas (Dt 10,17); le interesa el corazón. De un modo análogo, el misterio de la Eucaristía nos ayuda a dar unidad al trabajo humano, a luchar contra esa visión dualista que tiende a dividir y separar los hombres, los trabajos, la vida… y por tanto a alejarnos de la persona como imagen de Cristo.
Esta sería la primera transformación que recibiría el trabajo, siguiendo el primer término de la terna que propone el propio san Josemaría: santificar el trabajo como tal. A ello se refería san Juan Pablo II en un importante discurso que dio en un Congreso dedicado al pensamiento de san Josemaría en el año 2002: “Las actividades diarias se presentan como un valioso medio de unión con Cristo, pudiendo transformarse en ámbito y materia de santificación, en terreno de ejercicio de las virtudes y en diálogo de amor que se realiza en las obras. El espíritu de oración transfigura el trabajo y así es posible permanecer en la contemplación de Dios, incluso mientras se realizan diversas ocupaciones. Para cada bautizado que quiere seguir fielmente a Cristo, la fábrica, la oficina, la biblioteca, el laboratorio, el taller y el hogar pueden transformarse en lugares de encuentro con el Señor, que eligió vivir durante treinta años una vida oculta. ¿Se podría poner en duda que el período que Jesús pasó en Nazaret ya formaba parte de su misión salvífica? Por tanto, también para nosotros la vida diaria, en apariencia gris, con su monotonía hecha de gestos que parecen repetirse siempre iguales, puede adquirir el relieve de una dimensión sobrenatural, transfigurándose así”[21].
Tiempo más tarde, el Papa Benedicto XVI, empleará de nuevo el término transformación en el caso de la Eucaristía, y dirá algo parecido. En un primer momento la Eucaristía supone una transformación sobrenatural que tiene lugar en el altar (sería ese “santificar el trabajo de la Misa”); a partir de ahí esa primera transformación llevará a sucesivas transformaciones (“la santificación del sacerdote en el trabajo de la Misa” y “la santificación de los demás con el trabajo de la Misa”). Así se expresaba en aquella ocasión a la que nos referimos, en la homilía de la Jornada Mundial de la Juventud en Colonia: “Haciendo del pan su Cuerpo y del vino su Sangre, anticipa su muerte, la acepta en lo más íntimo y la transforma en una acción de amor… Esta es la transformación sustancial que se realizó en el Cenáculo y que estaba destinada a suscitar un proceso de transformaciones cuyo último fin es la transformación del mundo hasta que Dios sea todo en todos (cf. 1 Co 15, 28). Desde siempre todos los hombres esperan en su corazón, de algún modo, un cambio, una transformación del mundo. Este es, ahora, el acto central de transformación capaz de renovar verdaderamente el mundo… Solamente esta íntima explosión del bien que vence al mal puede suscitar después la cadena de transformaciones que poco a poco cambiarán el mundo. Todos los demás cambios son superficiales y no salvan. (…). Esta primera transformación fundamental de la violencia en amor, de la muerte en vida lleva consigo las demás transformaciones. Pan y vino se convierten en su Cuerpo y su Sangre. Llegados a este punto la transformación no puede detenerse, antes bien, es aquí donde debe comenzar plenamente. El Cuerpo y la Sangre de Cristo se nos dan para que también nosotros mismos seamos transformados”[22].
Pasemos ahora a los otros dos términos de esa terna: santificarse en el trabajo (en la Misa) y santificar a los demás con el trabajo (con la Misa). Sería una prolongación lógica y necesaria de esa segunda transformación de la que habla el Papa Benedicto XVI en su homilía de Colonia.
Santificarse en la Misa y santificar a los demás con la Misa
“El oficio del sacerdote se puede considerar trabajo profesional en cuanto tarea pública que contribuye de modo específico al bien común como servicio integral ofrecido a todas las personas y, en particular, a los fieles en el desempeño de las demás profesiones, para su santificación y la edificación cristiana de la sociedad: el trabajo −por decirlo así− profesional de los sacerdotes es un ministerio divino y público[23]. Por otra parte aunque se trate de una tarea en sí misma santa que, por tanto, no necesita ser santificada, el sacerdote sí que ha de santificarse en su ejercicio”[24].
Al calificar de trabajo profesional la labor del presbítero, san Josemaría muestra, sin rebajar la dignidad del ministerio sacerdotal, la alta estima que le inspira el adjetivo “profesional”. Realizar una tarea de modo “profesional” requiere poner en juego todas las capacidades y llevarla a cabo con perfección, con la máxima seriedad, atención y empeño, con la mentalidad de quien se encuentra ante un deber propio, y no con la actitud superficial del diletante ni con la rutina del burócrata que se preocupa sólo de observar unas reglas. La profesionalidad no es compatible con limitarse a cumplir una función o a prestar unos servicios mínimos; exige una formación permanente y una apertura continua a la posibilidad de mejorar[25].
Al mismo tiempo, sin quitar valor al sentido analógico que aquí destacamos, “está claro que al mismo tiempo hay diferencias importantes con los trabajos profanos. Por ejemplo no está ligado a la remuneración del mismo modo que los otros trabajos, pues aunque es justo que el presbítero reciba estipendio por su ministerio, como recuerda san Pablo (cfr 1 Cor 9,14) no puede negarse a prestar gratuitamente su servicio (cfr Mt 10,8; 2 Cor 11,7)”[26].
Respecto al santificar a los demás con la Misa, lo primero sería recordar, también con san Josemaría, que la presencia y participación del cristiano en la Misa debe ser amorosamente participativa, de modo que propicie un encuentro personal de cada uno con el sacrificio redentor de Cristo; y así, “mientras tomamos parte en la Misa, adoramos, alabamos, pedimos, damos gracias, reparamos por nuestros pecados, nos purificamos, nos sentimos una sola cosa en Cristo con todos los cristianos”[27]. Hemos de buscar pues una sintonía lo más perfecta posible entre la objetividad de los textos y ritos y la subjetividad de los participantes. “El cristiano que se aísla −decía san Josemaría por los años treinta− en una piedad privada, no participa como conviene de la corriente santificadora de la Iglesia (vid y sarmientos). El sacrificio es ofrecido a Dios juntamente por el sacerdote y los fieles (…). Los fieles son oferentes y ofrendas al mismo tiempo: ofrecen a Dios el sacrificio de Cristo, y se ofrecen con Cristo, de modo que es el sacrificio de Cristo y de todos”[28].
Entonces ocurre que la Misa, y la liturgia en general −y con ellas el trato de Jesús en el Sagrario−, alimentan la oración, y se derrama en la vida: la meta ha de ser convertir cada día en una Misa ininterrumpida: “Hemos de amar la Santa Misa que debe ser el centro de nuestro día. Si vivimos bien la Misa, ¿cómo no continuar luego el resto de la jornada con el pensamiento en el Señor, con la comezón de no apartarnos de su presencia, para trabajar como Él trabajaba y amar como Él amaba?”[29] Ese “trabajar y amar como Él” comporta “que nuestros pensamientos sean sinceros: de paz, de entrega, de servicio. Que nuestras palabras sean verdaderas, claras, oportunas; que sepan consolar y ayudar, que sepan, sobre todo, llevar a otros la luz de Dios, Que nuestras acciones sean coherentes, eficaces, acertadas; que tengan ese bonus odor Chrísti (2 Co 2,15), el buen olor de Cristo, porque recuerden su modo de comportarse y de vivir”[30].
Conclusiones
Hemos intentado a lo largo de estas páginas recordar el acontecimiento sobrenatural que tuvo lugar el 23 de octubre de 1966, y que llevó a san Josemaría a descubrir con una nueva claridad que también la Santa Misa es Opus Dei, trabajo de Dios. La Eucaristía fue para él, durante toda su vida, un cauce −el principal− para que Dios fuera desvelando su designio a ese instrumento dócil que fue el fundador del Opus Dei.
No podía ser de otro modo, pues la Eucaristía, como misterio de Dios, cumple esa función de iluminar todo aquello que el hombre no pueda alcanzar con sólo su entendimiento. Entre esas realidades que deben ser vistas con nueva luz se encuentra la relevancia que puede y debe tener el trabajo profesional, su sentido santificado y santificador. Ese aspecto, tan propio del Opus Dei, era especialmente necesario que san Josemaría lo tuviera en la mente y en el corazón en un contexto socio-histórico del mundo y de la Iglesia que tal vez no comprendía bien el contenido de ese novedoso mensaje. Hemos ilustrado a este fin aquel momento con otros dos textos que nos parecían relevantes.
A partir de ahí, hemos sacado algunas consecuencias de lo que supone entender la Santa Misa como un verdadero trabajo; la labor más relevante tanto por su sujeto (Cristo-sacerdote) como por su objeto (Cristo-víctima). Un trabajo que responde a lo que cualquier tarea necesita para poder ser encuentro con Cristo y medio de santificación: que se santifique (hacerlo de un modo “profesional”); que santifique a quien lo realiza (la santificación del sacerdote que celebra la Misa) y finalmente que santifique a los demás (a quienes participan directa o indirectamente en cada Misa; en realidad, como el trabajo mismo, al mundo entero).
De este modo se puede decir que la Santa Misa sería el primer Opus Dei. Fue esa expresión la que empleó a veces san Juan Pablo II hablando de la Virgen en algunas conversaciones que tuvo con el beato Álvaro del Portillo. Venía a decir el Santo Padre que tan importante como que en el Opus Dei (y en la Iglesia) miremos y tratemos a la Virgen, es más necesario ser muy marianos en el sentido de que mirarla a Ella nos ayude a saber cómo hemos de vivir, y nos ayude también a comprender el Opus Dei y, en general, las obras de Dios. Es lo que hemos intentado desarrollar en estas páginas aplicado no a nuestra Madre, sino a la Santa Misa. Tal vez sea otro modo de decir que María es mujer eucarística con toda su vida, pero especialmente con su trabajo en el hogar de Nazareth.
Antonio Schlatter Navarro
[1] Decreto de la Congregación para las Causas de los Santos sobre las virtudes heroicas de Josemaría Escrivá de Balaguer.
[2] Es Cristo que pasa, 86.
[3] Beato Álvaro del Portillo, Discurso pronunciado en la sesión de clausura del XI Simposio Internacional de Teología, Pamplona, 24-IV.1990, recogido en Escritos sobre el sacerdocio, ed. Palabra, Madrid 1990, p.197. Con palabras parecidas quedará recogido también ese momento en un punto de meditación de la XI estación de su Via Crucis: “Después de tantos años, aquel sacerdote hizo un descubrimiento maravilloso: comprendió que la Santa Misa es verdadero trabajo: operatio Dei, trabajo de Dios. Y ese día, al celebrarla, experimentó dolor, alegría y cansancio. Sintió en su carne el agotamiento de una labor divina. A Cristo también le costó esfuerzo la primera Misa: la Cruz”.
[4] Tertulia, 9.XI.1966.
[5] Hemos empleado el texto y los comentarios de la reciente edición crítico-histórica preparada por el Instituto Histórico San Josemaría Escrivá de Balaguer, bajo la dirección de D. José Luis Illanes, ed. Rialp. Madrid 2012. La entrevista de Pedro Rodriguez apareció en Palabra con el título Espontaneidad y pluralismo en el pueblo de Dios.
[6] La pregunta en concreto es esta: “Existe una inquietud en algunos sectores del clero por la presencia del sacerdote en la sociedad que busca −apoyándose en la doctrina del Concilio (Const. Lumen Gentium, n.31; Decr. Presbyterorum Ordinis, n.8)− expresarse mediante una actividad profesional o laboral del sacerdote en la vida civil −"sacerdotes en el trabajo", etc.−. Nos gustaría conocer su opinión ante este asunto”. Como señala la edición crítica, la expresión sacerdotes en el trabajo se acuñó ya entrada la década de 1960 para sustituir a otra precedente, sacerdotes obreros, que había dado origen a una fuerte polémica. La experiencia de los sacerdotes obreros, es decir, de sacerdotes que, a fin de hacer presente a la Iglesia en el mundo obrero, ejercían una actividad laboral, nació en 1945 en el seno de la Misión de París, que había sido promovida por el cardenal Suhard, arzobispo de Paris, con el objeto de cristianizar ese ámbito social. Esta experiencia fue saludada con singular interés, pero suscitó pronto discusión, tanto en sí misma como por el acercamiento al marxismo que provocó en varios de los sacerdotes que emprendieron ese camino. En 1945, a instancias de la Santa Sede, la experiencia fue detenida. Posteriormente, aunque con cambios, se reemprendió, y el Concilio Vaticano II admitió genéricamente la posibilidad de que los presbíteros realicen trabajos manuales, participando, con la conveniente aprobación del ordinario, de la condición de los mismos obreros (Decr. Presbyterorum Ordinis, n.8). En años sucesivos esa figura fue decayendo”. (Conversaciones, ed. crítica, p.158).
[7] Conversaciones, n.113b.
[8] Conversaciones, n.116b.
[9] Sobre este aspecto puede leerse el artículo de María Pía Chirinos, “Humanismo cristiano y trabajo”, en Trabajo y espíritu, IV Simposio Internacional fe cristiana y cultura contemporánea, EUNSA, Pamplona 2004.
[10] San Juan Pablo II, Enc. Laborem exercens n.27. En el plano magisterial, el texto quizá más relevante para profundizar en lo que aquí decimos pueda ser ese capítulo V de la Encíclica Laborem Excercens, “Elementos para una espiritualidad del trabajo”. Más en concreto el apartado titulado “El trabajo humano a la luz de la Cruz y la Resurrección de Cristo”.
[11] Esta idea se encuentra muy bien desarrollada por el cardenal Ratzinger en el primer capítulo de su Introducción al Cristianismo, que culmina con este aparente juego de palabras: “podemos hablar con rigor del misterio como fundamento que nos precede, que siempre nos supera, que nunca podemos alcanzar ni superar. Pero precisamente en el ser comprehendidos por lo que no puede ser comprendido está la responsabilidad de la comprensión, sin la que la fe sería cosa despreciable y quedaría destruida”. Introducción al Cristianismo, ed. Cristiandad, Salamanca, p.70. El subrayado es mío. En ese mismo sentido, aunque en un plano más fenomenológico, es también muy iluminante el último apartado del libro de Edith Stein, La estructura de la persona humana, titulado “Relevancia pedagógica de las verdades eucarísticas”, donde desarrolla la idea de la acción eucarística como acto pedagógico. (vid. E. Stein, La estructura de la persona humana, BAC, Madrid 1998, pp. 297 ss).
[12] La parte nuclear de esa locución serían estas palabras: “(...) en el momento de alzar la Sagrada Hostia, sin perder el debido recogimiento, sin distraerme −acababa de hacer in mente la ofrenda del Amor Misericordioso−, vino a mi pensamiento, con fuerza y claridad extraordinarias, aquello de la Escritura: 'et si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad me ipsum' (Ioann. 12, 32). Ordinariamente, ante lo sobrenatural, tengo miedo. Después viene el ne timeas!, soy Yo. Y comprendí que serán los hombres y mujeres de Dios, quienes levantarán la Cruz con las doctrinas de Cristo sobre el pináculo de toda actividad humana... Y vi triunfar al Señor, atrayendo a Sí todas las cosas. (…) Pensando años más tarde en esta experiencia, el Fundador del Opus Dei explicó que Nuestro Señor le dijo esas palabras “no en el sentido en que lo dice la Escritura; te lo digo en el sentido de que me pongáis en lo alto de todas las actividades humanas; que, en todos los lugares del mundo, haya cristianos con una dedicación personal y libérrima, que sean otros Cristos”. (Apuntes íntimos, nn. 217 y 218, recogidos en Vázquez de Prada, El Fundador del Opus Dei, Tomo I, ed. Rialp, Madrid 1997, p.380-1).
[13] Puede leerse entre otros textos: Cruz González Ayesta, “El trabajo como una Misa”, Romana 26 2010, y E. Burkhart-J. López, Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría. Tomo I, pp.542-568 (especialmente las pp. 564-568).
[14] San Josemaría, Homilía 19.III.1968.
[15] Para profundizar más en el sentido y en la relación Eucaristía y trabajo, puede leerse J. Echevarría, Eucaristía y vida cristiana, ed. Rialp, Madrid 2005 (en concreto el cap. V: “La Eucaristía y el trabajo de los hijos de Dios”, pp.153-182).
[16] Tomo el título de este apartado del que emplean E. Burkhart y J. López para hablar del mismo tema en su libro Vida cotidiana y santidad en la enseñanza de san Josemaría, Tomo III p. 163-5. Saco de ahí el hilo conductor de estos párrafos.
[17] Así lo repitió en muchas ocasiones. P. ej. Conversaciones, nn. 4 y 69; o en Amigos de Dios, n.265.
[18] Vida cotidiana… p.163. cfr P. Rodriguez, Opus Dei. Estructura y misión. Su realidad eclesiológica. Madrid 2011, pp. 141-146.
[19] Vida cotidiana… p.164.
[20] En este sentido, es bonito e ilustrativo el deseo y la ilusión inmensa que san Josemaría tenía de que algún día sus propios hijos e hijas se encargaran de todo el proceso de elaboración del pan y del vino que luego se consagrara en la Eucaristía. Desde la misma raíz material, desde el mismo comienzo del proceso, todo debía estar hecho conforme al espíritu del Opus Dei, con sentido sobrenatural. Todo debía ser obra de Dios.
[21] San Juan Pablo II, Discurso 12.I.2002.
[22] Benedicto XVI, Homilía en la explanada de Marienfeld, 21.VIII.2005.
[23] Amigos de Dios, n.265.
[24] Vida cotidiana… p.164.
[25] Vida cotidiana… p.164-5.
[26] Vida cotidiana… p.165.
[27] Es Cristo que pasa, n.88.
[28] Archivo General de la Prelatura, sec A, leg 50-4, carp 5, exp 4, ficha 35. Cit. En Camino, edición crítico-histórica, ed. Rialp, Madrid 2002, p.657.
[29] Es Cristo que pasa, n.154.
[30] Es Cristo que pasa, n.156.
Noticias y opinión
Rafael Domingo Oslé
Por tu defensa sin fisuras de la vida humana, por enseñarnos que cada uno de nosotros es una historia de amor, por haber declarado inadmisible la pena de muerte, y por tu firme condena del aborto y la eutanasia
Mariano Fazio
En estos momentos de dolor, pongo por escrito mi testimonio, confiando en que podemos aprender, a través de estas anécdotas, la catequesis de Francisco sobre la amistad.
Juan Luis Selma
No fue un Papa estándar, ninguno lo es, pero con su sencillez y cercanía nos guio hacia el amor de Cristo
Bryan Lawrence Gonsalves
En un mundo en el que los embarazos no deseados siguen suscitando profundos debates éticos, emocionales y políticos, la adopción ha surgido como una alternativa significativa para quienes buscan ofrecer un futuro viable a un niño
Juan Luis Selma
Todo lo que hemos vivido en Semana Santa no tendría sentido sin la resurrección de Cristo; sería solo un bello ejemplo de aceptación del sufrimiento
Enrique García-Máiquez
Moro lo escribió en la Torre de Londres, justo antes de su ejecución por oponerse al Cisma de Inglaterra, con lo que los reflejos mutuos entre la agonía del Maestro y la del discípulo resultan conmovedores
Colabora con Almudi
-
Benedictus.XVIUna nueva primavera para la Iglesia -
Mariano FazioEl mensaje y legado social de san Josemaría a 50 años de su paso por América -
Juan Pablo Espinosa ArceEl pecado: Negación consciente, libre y responsable al o(O)tro una interpretación desde la filosofía de Byung-Chul Han -
Gaspar Calvo MoralejoEl culto a la Virgen, santa María -
José Carlos Martín de la HozEcumenismo y paz -
Eudaldo FormentVerdad y libertad I -
Benigno BlancoLa razón, bajo sospecha. Panorámica de las corrientes ideológicas dominantes -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis IV -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis III -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis II -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis I -
Benigno BlancoEn torno a la ideología de género -
Augusto SarmientoEl matrimonio, una vocación a la santidad -
Ramón Tamames¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? -
AlmudiIntroducción a la serie sobre “Perdón, la reconciliación y la Justicia Restaurativa”