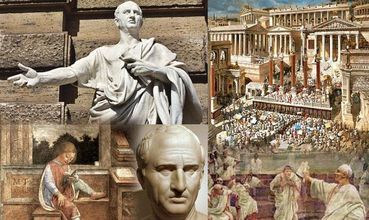El siguiente trabajo fue publicado inicialmente por la revista "First Things", dedicada a la investigación y a la educación, que está considerada la publicación de religión y vida pública más influyente de los Estados Unidos
Más raros aún que los deportistas que han jugado tanto al béisbol como al fútbol en las grandes ligas son aquellos individuos que han conseguido alcanzar una gran distinción tanto en la política como en la filosofía, las vocaciones que Aristóteles consideraba más dignas de ser elegidas. Sin embargo, Marco Tulio Cicerón ocuparía un lugar de honor en cualquier lista de superestrellas políticas y filosóficas. Si nunca hubiera llegado a la excelencia como orador, senador y cónsul romano, se le recordaría por sus aportaciones a la gran filosofía grecorromana sobre la que se asienta la civilización occidental. Y si nunca hubiera escrito sobre filosofía, seguiría siendo honrado por sus valientes esfuerzos por preservar el Estado de derecho en los últimos años de la República Romana.
Cicerón compartía la opinión de Aristóteles
de que el arte de gobernar y la búsqueda del conocimiento
eran las más elevadas vocaciones para aquellos
que tuvieran talento y coraje para seguirlas
Cicerón compartía la opinión de Aristóteles de que el arte de gobernar y la búsqueda del conocimiento eran las más elevadas vocaciones para aquellos que tuvieran talento y coraje para seguirlas. Sin embargo, se separó del autor de la Política al considerar cuál era la opción superior. Como verdadero romano, nunca perdió su deseo de obtener el honor público y nunca renunció a su convicción de que una vida de servicio público era «el camino que siempre han seguido los mejores hombres».
Ningún discurso filosófico es tan excelente, sostenía, «que merezca ser puesto por encima del derecho público y las costumbres de un Estado bien ordenado». Siguiendo a Aristóteles, sostenía que la excelencia moral es una cuestión de práctica, pero le parecía evidente que su campo de pruebas más importante era el gobierno del Estado. Los filósofos, decía, elaboran teorías sobre la justicia, la decencia, la moderación y la fortaleza, pero los estadistas son los que realmente deben establecer las condiciones para fomentar las virtudes que son necesarias para el buen funcionamiento de la política. «No cabe duda», sostenía, «de que la vida del hombre de Estado es más admirable y más ilustre, aunque algunos piensen que una vida sosegada dedicada al estudio de las artes más elevadas es más feliz».
Para Cicerón el hombre de Estado ideal era aquel cuyas acciones estaban iluminadas por la filosofía, con lo que se refería principalmente a la ética y la teoría política. El mejor estadista de todos, al menos para Roma, sería así alguien empapado de la historia de la ciudad, alguien que combinara los valores civilizados con «el conocimiento íntimo de las instituciones y tradiciones romanas y el conocimiento teórico por el que estamos en deuda con los griegos». En otras palabras, alguien como Marco Tulio Cicerón.
Aunque la filosofía, como le dijo a su hijo, era «indispensable para todo aquel que se proponga hacer una buena carrera», esta siempre fue, para Cicerón, una servidora de la política. Incluso los filósofos, decía, tienen la obligación de ocuparse de los asuntos públicos, no solo por deber cívico, sino también por el bien de la propia filosofía, que requiere ciertas condiciones para prosperar.
En los momentos en los que se veía excluido de la vida política o superado por el dolor personal, Cicerón se sumergía en sus estudios filosóficos con una energía prodigiosa. En esas ocasiones, no podía evitar echar una mirada al camino que no había elegido. «Ahora que el poder ha pasado a manos de tres individuos incontrolados», escribió a su amigo Ático durante el Triunvirato de Julio César, Pompeyo y Craso, «estoy deseando dedicar toda mi atención a la filosofía. Ojalá lo hubiera hecho desde el principio». Y en su diálogo De Republica, el protagonista reflexiona: «¿Qué valor tiene, por favor, vuestra gloria humana, que apenas puede durar una mínima parte de un solo año? Si quisierais apuntar más alto… no os pondríais a merced de las habladurías de las masas ni mediríais vuestro destino a largo plazo por las recompensas que pudieras obtener de los hombres. La bondad misma debe atraeros por sus propios atractivos a la verdadera gloria. En ningún caso la reputación de una persona dura para siempre; se esfuma con la muerte de los oradores, y se desvanece cuando la posteridad olvida».
Para un joven ambicioso cuyo nacimiento no le garantizaba la entrada en los círculos de poder de la época, y que no sentía inclinación por la carrera militar, el camino hacia la excelencia pasaba por el derecho y la oratoria. Y los tribunales de justicia eran un campo de pruebas. Cicerón era el precoz hijo primogénito de un próspero terrateniente de la ciudad de Arpinum, a unas setenta millas al sureste de Roma. La familia pertenecía a la clase de los équites, formada por agricultores y comerciantes acomodados que aspiraban cada vez más a tener influencia política en la capital. Según Plutarco, el joven Marco Tulio adquirió fama de inteligente en cuanto empezó a recibir clases, hasta el punto de que los padres de otros niños acudían a la escuela para oírle recitar. Cuando tuvo la edad suficiente para cursar estudios superiores, su padre gozaba ya de la riqueza y los contactos suficientes como para “colocar” al talentoso niño con los mejores maestros de Roma.
Allí Cicerón estudió retórica, filosofía y derecho. Roma era una ciudad bulliciosa de unos cuatrocientos mil habitantes y estaba llena de distracciones para un joven. Una mala salud digestiva mantenía alejado a Cicerón de los excesos de comida y bebida y, aunque hacía ejercicio por el bien de su salud, no tenía ningún interés por los juegos y los deportes. En cuanto a la compañía de las cortesanas, escribió a un amigo en años posteriores que, «como sabes, incluso en mi juventud, no me atraían este tipo de cosas». Lo que sí excitaba su imaginación era la idea de una vida llena de honores. Tomó su lema de una línea de la Ilíada en la que Glauco recuerda la exhortación de su padre: «Ser siempre el mejor y superar con creces a todos los demás». Sin embargo, el joven Cicerón no podía ser calificado de “empollón rarito”. Tenía un don para la amistad y era, según Plutarco, «por naturaleza muy dispuesto a la alegría y a la diversión».
Salud quebradiza
Al igual que muchos estudiantes de Derecho de la actualidad, Cicerón se quejaba de las largas horas que tenía que dedicar a una materia que, a menudo, era poco interesante. Lo que prefería era visitar los tribunales de justicia, donde las multitudes acudían a ver las actuaciones de los grandes oradores de la época. A los veintipocos años emprendió su propia carrera de abogado. Disfrutó de un éxito considerable a pesar de los graves ataques de miedo escénico y de cierta tendencia pedante que le valió los apodos de «el griego» y «el erudito». Por esta época −la fecha es incierta− se casó con Terencia, una rica mujer romana cuya dote y conexiones familiares favorecieron, en gran medida, sus intentos de introducirse en la política. Sin embargo, cuando parecía haber avanzado en el camino elegido, su salud se quebró por el estrés que se había impuesto a sí mismo. Como contó más tarde:
«En aquella época yo estaba muy delgado y no tenía un cuerpo fuerte, y esa constitución, combinada con el trabajo duro y el desgaste de los pulmones, se pensaba que era casi una amenaza para la vida. Cuando los amigos y los médicos me rogaron que dejara de hablar en los tribunales, pensé que correría cualquier riesgo antes que abandonar mi esperanza de alcanzar la fama como orador. Pensé que con un uso más comedido y moderado de la voz y una forma diferente de hablar podría tanto evitar el riesgo, como adquirir más variedad en mi estilo. Y, así, cuando ya tenía dos años de experiencia en la defensa de casos y mi nombre era ya bien conocido en el Foro, dejé Roma».
Cicerón viajó a Grecia y Rodas. Allí, junto con un grupo que incluía a su hermano menor Quinto y a su amigo Ático, estudió con los más famosos filósofos y oradores de la época. Cuando regresó a Roma dos años después, era, según él, «casi otro hombre». Había aprendido a controlar su voz, su estilo había mejorado y su salud se había recuperado.
La carrera política
Ahora Cicerón estaba preparado para emprender las primeras etapas de su carrera política. En dos años fue elegido cuestor, un cargo oficial que le permitía ser miembro del Senado. El cargo de cuestor implicaba un período de servicio en Sicilia, donde se ganó el respeto por su honestidad y diligencia. A su regreso a la capital, se ganó también con rapidez la fama de ser el abogado más brillante de Roma, demostrando que su estancia en Grecia y Rodas había sido bien aprovechada. El punto álgido de su carrera jurídica fue su victoria sobre otro célebre orador, Hortensio, en un caso en el que Cicerón procesó con éxito a un tal Cayo Verres por corrupción en el cargo, mientras este ejercía de gobernador en Sicilia. La energía de Cicerón en la recopilación de pruebas, su ingenio y elocuencia en la argumentación, así como su valentía al exponer las fechorías de un hombre poderoso le valieron una amplia admiración. Siglos más tarde, el estadista, economista y filósofo Edmund Burke tomó el discurso de Cicerón Contra Verres como modelo para su propio proceso contra Warren Hastings por altos delitos y faltas como gobernador general de la India.
Durante su mandato como cónsul, prestó lo que él
consideraba su servicio más importante a Roma
al liderar la represión de la conspiración de Catilina,
un intento de golpe de Estado por parte de
un joven aristócrata con gran tirón popular
A la edad de cuarenta y tres años, Cicerón alcanzó la cima de la jerarquía política romana al conseguir la elección como cónsul en el año 63 a.C. Se trataba de un logro extraordinario para un hombre procedente de una familia de provincias de la que nunca había salido ningún senador. Durante su mandato como cónsul, prestó lo que él consideraba su servicio más importante a Roma al liderar la represión de la conspiración de Catilina, un intento de golpe de Estado por parte de un joven aristócrata con gran tirón popular. Sin embargo, en el transcurso del restablecimiento del orden, Cicerón tomó una medida que podría considerarse una violación de sus propios principios y de las tradiciones romanas. Ordenó que cinco de los conspiradores fueran ejecutados sin juicio. Las ejecuciones tenían una apariencia de legalidad, ya que habían sido aprobadas de antemano por el Senado y justificadas como necesarias para preservar el orden público en tiempos de emergencia. Pero la decisión de Cicerón le granjeó la enemistad duradera de los partidarios de Catilina, entre los que había algunos hombres poderosos.
El escenario estaba preparado para que tres líderes patricios −Julio César, Pompeyo y Craso− se hicieran con el poder, presentándose como abanderados del pueblo. En el año 60 a.C. formaron un triunvirato y comenzaron a reducir el poder del Senado, los cónsules y los tribunos. El prestigio de Cicerón era tal que los tres le invitaron a unirse a ellos como cuarto, pero este declinó formar parte de un acuerdo tan claramente inconstitucional. El Triunvirato, a su vez, se negó a apoyar a Cicerón cuando los compinches de Catilina se vengaron consiguiendo la aprobación de una ley, dirigida a Cicerón, que condenaba de forma retroactiva a la muerte o al exilio a cualquiera que hubiera condenado a muerte a un ciudadano romano sin juicio. Cicerón huyó a Grecia, sus bienes fueron confiscados y su hermosa casa de la colina del Palatino, destruida.
Pompeyo acabó indultando a Cicerón e hizo posible su vuelta a Roma, pero sus oportunidades de expresión política bajo el Triunvirato fueron restringidas. Fue en este periodo cuando escribió sus diálogos De Republica y De Legibus, inspirados en los dos diálogos platónicos que más admiraba. En el primero, Cicerón rechazaba la república ideal de Platón por ser imaginaria y poco práctica y presentó su propia visión del Estado ideal: el Estado romano, basado en una constitución no escrita desarrollada durante siglos a través de la práctica y la experiencia, con mejoras graduales realizadas como resultado de la reflexión sobre lo que había acontecido en épocas anteriores. A diferencia de las leyes de las ciudades griegas, de las que se decía que eran creaciones de legisladores legendarios como Solón y Licurgo, el sistema jurídico romano era un logro colectivo. Estaba «basado en el genio, no de un hombre, sino de muchos; fue fundado no en el trascurso de una generación, sino en un largo período de varios siglos y muchas generaciones de hombres». Prudentemente, Cicerón evitó cualquier discusión sobre el estado del régimen en aquella época; se limitó a expresiones generales de pesar por las desaparecidas virtudes y costumbres de tiempos pasados.
Ese fructífero periodo de escritura y reflexión llegó a su fin cuando el Triunvirato decretó que todos los exfuncionarios cualificados que aún no hubieran gobernado una provincia debían hacerlo. Como antiguo cónsul, Cicerón no tenía elección y hubo de aceptar un destino en el extranjero. Para su disgusto, fue enviado a la remota Cilicia, en el sur de la actual Turquía. Sin embargo, aprovechó la situación de la mejor manera posible, aplicándose concienzudamente a las tareas administrativas y consolándose con la idea de que el destino era solo por un año.
Un perfil bajo
Mientras tanto, Roma se encaminaba hacia la guerra civil. César y Pompeyo se habían enemistado, ya que Pompeyo se alineaba con el Senado mientras César defendía la causa del pueblo. Cicerón tenía más aprecio personal por César, con el que compartía intereses intelectuales, pero prefería a Pompeyo pues veía en él a alguien con más posibilidades de restaurar la República y evitar el enfrentamiento abierto con su rival. Cuando, dos años después, César salió victorioso, volvió a solicitar el apoyo de Cicerón. Pero Cicerón seguía sin poder cooperar en lo que consideraba la destrucción de las instituciones republicanas.
Durante la dictadura de César, Cicerón continuó con su labor literaria, aunque manteniendo un perfil bajo. Sin embargo, echaba de menos su antigua vida. A uno de sus interlocutores le dijo: «Ahora que el Senado ha sido abolido y los tribunales aniquilados, ¿qué trabajo acorde con mi posición podría desempeñar en el Senado o en el Foro? Antes vivía rodeado de grandes multitudes a mi alrededor, en el primer plano de la opinión pública romana. Pero ahora rehúyo la vista de los canallas que pululan por todas partes». A su hermano Quinto, Cicerón le dio rienda suelta a sus sentimientos de arrepentimiento y frustración:
«Me atormenta, querido hermano, y me tortura el hecho de que ya no tengamos una constitución en el Estado ni justicia en los tribunales, y que a mi edad, cuando debería estar en la cima de mi influencia en el Senado, me tenga que entretener con el trabajo jurídico o me sostenga el estudio privado. Y la ansiada esperanza que he tenido desde que era un niño –«ser siempre el mejor y superar con creces a todos los demás»– ha sido destruida. A algunos de mis enemigos no he podido atacarlos, a otros los he defendido. No puedo dar rienda suelta ni a mis opiniones ni a mis odios».
Aunque Cicerón no participó en la conspiración para asesinar a Julio César en los idus de marzo del 44 a.C., aprobó el golpe por considerarlo necesario. En el tumulto que siguió a ese acontecimiento, se convirtió en un anciano estadista popular y ampliamente respetado y fue elegido como portavoz del Senado. Junto con Marco Antonio, el cónsul superviviente, Cicerón fue brevemente uno de los dos hombres más poderosos de Roma. Pero cuando el heredero e hijo adoptivo de César, Octavio, empezó a desafiar a Antonio, Cicerón se vio de nuevo en la tesitura de elegir a qué hombre apoyar cuando ninguno de los dos ofrecía muchas esperanzas de preservar las instituciones republicanas. Cuanto más se revelaban las ambiciones de Antonio, más lamentaba Cicerón que los asesinos no se hubieran desecho de Antonio al igual que habían hecho con César. Pero Octavio era un desconocido, un joven de diecinueve años. Al final, Cicerón se puso del lado de Octavio y comenzó a azuzar el sentimiento contra Antonio en una serie de discursos conocidos como Las Filípicas.
Perseguido, capturado y asesinado
En un giro de los acontecimientos que resultó fatal para Cicerón, Octavio llegó a un entendimiento con Marco Antonio. Como relata Plutarco, «el joven, una vez establecido y en posesión del cargo de cónsul, se despidió de Cicerón, y reconciliándose con Marco Antonio y Lépido, unió su poder al de ellos y entre los tres se repartieron el gobierno como si fuera una propiedad». Uno de los primeros actos de Antonio fue ordenar la muerte de Cicerón. Cicerón se preparó para abandonar Roma, pero no se movió con la suficiente rapidez. Fue perseguido, capturado y asesinado en diciembre del 43 a.C. Su cabeza y, por orden de Marco Antonio, las manos que habían escrito Las Filípicas fueron cortadas y expuestas en el Foro.
El rico fondo epistolar de Cicerón −compuesto por más
de 800 cartas− sigue siendo una de las fuentes
de información más importantes sobre la vida
romana en el turbulento siglo I antes de Cristo
El rico fondo epistolar de Cicerón −compuesto por más de 800 cartas, la mayoría de ellas nunca destinadas a la publicación− sigue siendo una de las fuentes de información más importantes sobre la vida romana en el turbulento siglo I antes de Cristo. Junto con los escritos de Cicerón sobre política, estas cartas también proporcionan una visión fascinante de cómo este ambicioso «hombre nuevo» pensaba sobre muchas de las cuestiones que los jóvenes con aspiraciones políticas todavía se siguen planteando hoy día.
¿Cómo debo «presentarme» para hacer carrera? Cada otoño se produce una llamativa transformación en las facultades de Derecho estadounidenses, cuando los estudiantes de segundo y tercer año se preparan para el mercado laboral. A medida que el follaje otoñal alcanza su máximo color, el atuendo de los futuros abogados se vuelve azul marino, gris marengo y negro básico. Los cambios en el modo de vestir, los peinados y, a veces, incluso en los dientes y la nariz pueden ser tan drásticos que hacen difícil reconocer a los jóvenes que uno conoció. En ocasiones, un chico o una chica con un apellido común, como Smith, o un nombre étnico inusual, adopta un nuevo nombre a tiempo para que aparezca en su título.
Capacidad de autocrítica
En el caso de Cicerón, muchos de sus amigos le instaron a que cambiara su apellido, ya que no lo consideraban lo suficientemente digno para un político en ascenso. Al parecer, el nombre derivaba de un antepasado que tenía una protuberancia como un garbanzo (cicer) en la punta de la nariz. El hecho de que el joven Marco Tulio rechazara los consejos de sus amigos y afirmara que pensaba hacer el nombre de Cicerón más famoso que los del célebre estadista Scaurus (tobillos rechonchos) y el comandante militar Catulus (cachorro) es un indicio de la confianza que tenía en sí mismo.
Lo que Cicerón sí decidió cambiar fue su forma de hablar. No fue solo el delicado estado de su salud, sino también una capacidad de autocrítica muy desarrollada, lo que le impulsó, tras un comienzo prometedor, a interrumpir su carrera jurídica y dedicar dos años completos a perfeccionar sus técnicas y agudizar su intelecto.
La política es un negocio sucio. En la Roma tardorrepublicana, al igual que en la América actual, muchos de los ciudadanos más capaces declinaron entrar en la vida pública. Algunos lo hacían por disgusto con el estado de la política; otros porque deseaban aprovechar las oportunidades de vivir una vida privada en la comodidad y el lujo. La filosofía epicúrea, con su enseñanza de que un hombre sabio preserva mejor su libertad evitando involucrarse en los asuntos públicos, estaba muy en boga entre los miembros de la clase dirigente tradicional de Roma. Cicerón no rebatió −de hecho, no podía hacerlo− a quienes afirmaban que la plaza pública romana estaba llena de personajes corruptos. Lo que les dijo fue lo siguiente: «¿Qué razón más poderosa podrían tener los hombres valientes y de gran altura para entrar en la política que la determinación de no ceder a los malvados, y no permitir que el Estado sea destrozado por tales personas?».
El amigo más cercano de Cicerón, Ático, fue uno de los que optó por una vida en la esfera privada. Ático era el heredero de una gran fortuna, un hombre cuya riqueza, inteligencia, amabilidad y linaje le habrían asegurado una fácil entrada en la carrera política. Estaba vivamente interesado por la política y era lo suficientemente astuto como para ser un valioso consejero de Cicerón, pero se mantuvo al margen de la participación personal en las controversias de la época, describiéndose a sí mismo como «amigo de todos y aliado de ninguno». Sobrevivió con su riqueza intacta a las guerras civiles y a los cambiantes regímenes de la Roma tardorrepublicana. Como anciano, citó las desventuras de Cicerón como ejemplos principales de la ingratitud, las traiciones y las decepciones que un hombre honesto podía encontrar en la política. Sin embargo, para el propio Cicerón, si podemos creer lo que dijo en el prefacio de De Republica, todas esas desventajas eran superadas por el honor y la satisfacción de una vida dedicada a la patria y a sus semejantes.
¿Es compatible la vida de un político con una vida privada satisfactoria? En el caso de Cicerón, la respuesta parece haber sido afirmativa, en el sentido de que tanto las satisfacciones como las decepciones de su vida personal fueron del tipo que cualquiera podría experimentar, dentro o fuera de la plaza pública. Su matrimonio de tres décadas con Terencia no parece haber sido especialmente sólido y al final terminó en divorcio. Su hijo Marco era una especie de inútil, pero Cicerón hizo todo lo posible por apoyarlo. Su mayor alegría era su hija Tulia («en el rostro, en la forma de hablar y en la mente, mi viva imagen»). Cicerón disfrutaba de su compañía y de su conversación, y estuvo a punto de volverse loco de dolor cuando murió a los treinta años por complicaciones en el parto. Cuando ocurrió esta tragedia, rechazó a su segunda esposa, Publilia, con la que llevaba casado solo unas semanas, porque al parecer no compartía su angustia.
Cicerón lamentaba la soledad de una vida vivida bajo el ojo público y se apoyaba mucho en su hermano Quinto y en su amigo Ático para obtener consejo y compañía. La carta de Cicerón a Ático en una ocasión en la que ambos confidentes estaban fuera de Roma recuerda el famoso dicho de Harry Truman: «Si quieres un amigo en Washington, consíguete un perro»:
«No hay nada que necesite tanto en este momento como el único hombre con el que puedo compartir todos los problemas que me causan alguna preocupación, ese amigo afectuoso y sabio con el que puedo conversar sin hipocresía, pretensión o reserva. Mi hermano está fuera, ¿y tú dónde estás? Estoy tan abandonado por todos que el único descanso que tengo lo paso con mi mujer, mi querida hija y mi querido hijo Cicerón, pues esas falsas amistades mías existen a la luz de la vida pública, pero carecen de las recompensas que otorga mi casa. Bajo al Foro rodeado de montones de amigos, pero en toda la muchedumbre no encuentro a nadie con quien pueda hacer una broma desprevenida o soltar un suspiro amistoso».
En su ensayo “De Officiis” («Sobre los deberes») reflexionó
sobre la dificultad de decidir qué hacer cuando lo aparentemente
correcto choca con lo aparentemente ventajoso
¿Perderé de vista mis más altas metas, traicionaré mis principios, llegaré incluso a perder mi alma al esforzarme por conseguir y mantener un cargo público? A lo largo de su carrera, Cicerón se debatió y sufrió con estas preocupaciones que impiden a muchos de los jóvenes con más principios dar el paso y entrar en política en la actualidad. Se cuestionaba constantemente si debía transigir, cuándo y hasta dónde, siempre en aras de defender su causa más preciada: la preservación del sistema tradicional que él llamaba republicano. En su ensayo De Officiis («Sobre los deberes») reflexionó sobre la dificultad de decidir qué hacer cuando lo aparentemente correcto choca con lo aparentemente ventajoso. Algunas situaciones, decía, son desconcertantes y muy difíciles de evaluar. A veces, una acción considerada generalmente como incorrecta resulta ser correcta. A veces, un paso que parece natural y correcto puede resultar no serlo después de todo.
Siguiendo a Aristóteles, que enseñaba que, en el ámbito de lo humano, por lo general, solo nos es dado llegar a conocer de forma parcial, Cicerón dice pertenecer a una escuela de pensamiento que busca el mayor grado posible de probabilidad, reconociendo que las limitaciones inherentes a la vida política hacen imposibles las certezas. El estadista, a diferencia del filósofo, debe actuar, y debe hacerlo dentro del rango de lo posible, aspirando a lo mejor pero siendo consciente de que, a menudo, debe conformarse con menos.
La carrera de Cicerón fue testigo de muchos cambios de rumbo. Algunos quisieron ver en ellos respuestas prudentes a los cambios en el entorno político y otros los tacharon de oportunistas, cobardes o hipócritas. Según su propio relato, hubo ocasiones en las que no estuvo a la altura de sus propias normas públicamentprofesadas, y en su correspondencia privada se reprochaba a menudo no estar a la altura de sus propios ideales. Pero nunca abandonó sus esfuerzos por preservar los principios republicanos tanto de las invasiones de la dictadura, por un lado, como del gobierno de la muchedumbre, por otro. A menudo lo hizo con gran riesgo personal. Al final, su oposición a Antonio le costó la vida.
Mary Ann Glendon
Fuente: nuevarevista.net
Traducción: Pilar Gómez
Colabora con Almudi
-
Benedictus.XVIUna nueva primavera para la Iglesia -
Mariano FazioEl mensaje y legado social de san Josemaría a 50 años de su paso por América -
Juan Pablo Espinosa ArceEl pecado: Negación consciente, libre y responsable al o(O)tro una interpretación desde la filosofía de Byung-Chul Han -
Gaspar Calvo MoralejoEl culto a la Virgen, santa María -
José Carlos Martín de la HozEcumenismo y paz -
Eudaldo FormentVerdad y libertad I -
Benigno BlancoLa razón, bajo sospecha. Panorámica de las corrientes ideológicas dominantes -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis IV -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis III -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis II -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis I -
Benigno BlancoEn torno a la ideología de género -
Augusto SarmientoEl matrimonio, una vocación a la santidad -
Ramón Tamames¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? -
AlmudiIntroducción a la serie sobre “Perdón, la reconciliación y la Justicia Restaurativa”