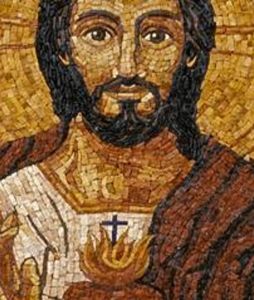Ser amados y amar, vocación y misión, culto y ética, érös y agapë, encuentran su unidad más profunda en Jesucristo, la primera y originaria fuente del amor de Dios
La caridad, colocada en el corazón, en el centro de la fe cristiana, constituye para la Encíclica ‘Deus caritas est’ como la clave de bóveda para comprender simultáneamente quién es Dios, quiénes somos nosotros y nuestro caminar hacia Dios
Texto tomado de La Vía del Amor. Reflexiones sobre la Encíclica Deus caritas est, de Benedicto XVI.
1. Introducción: El camino hacia el amor originario
«Ves la Trinidad si ves la caridad» (S. Agustín, CCL 50, 287). Esta sentencia de S. Agustín, que entrelaza estrechamente al hombre, el misterio trinitario y el don de la caridad, se encuentra en el corazón de la encíclica, estableciendo como el lazo de unión entre los dos hemistiquios del díptico que la componen. Captar la correspondencia y la unidad de las dos partes del documento es esencial para descubrir el significado último del mismo. Ya el versículo con el que se abre la encíclica, tomado de la primera epístola de S. Juan, apunta a esa mutua y dinámica relación entre Dios y los hombres por el lazo de la caridad a través del verbo permanecer. La permanencia, la durabilidad en el tiempo, es nota propia de la caridad como un nexo de unión que implica la mutua permanencia de aquellos a quienes une. El agapë que une a los hombres entre sí y con Dios se encuentra, para el obispo de Hipona, en íntima relación con el Espíritu Santo (J. Granados, 2002). La clave para esta afirmación la encuentra Agustín en la Escritura, más concretamente en el Evangelio y la primera carta de S. Juan. La obra propia del Espíritu Santo es realizar, hacer posible esta permanencia de la caridad.
Es por ello que Agustín va a engarzar el versículo con el que se inaugura la encíclica: “Dios es caridad, y quien permanece en la caridad permanece en Dios” (1 Jn 4, 16) con la mencionada sentencia cuando afirma: “Pero dirás: veo la caridad y la contemplo en cuanto puedo, con los ojos de mi inteligencia, y doy fe a la Escritura, que dice: Dios es caridad y el que permanece en la caridad, en Dios permanece, mas cuando en el amor reflexiono, no descubro la Trinidad. Ves la Trinidad, si ves la caridad” (S. Agustín, CCL 50, 287).
Con ello, el obispo de Hipona apunta a que Dios en su insondable misterio no es objeto directo de nuestro conocimiento. Pero esto, sin embargo, no significa que sea totalmente inaccesible. La intuición agustiniana es que el amor grabado en el alma humana es el camino que nos conduce hacia Dios. Ahora bien, no es suficiente con conocer el amor, pues cuando reflexionamos sobre el amor tampoco descubrimos la Trinidad. Para conocer a Dios es preciso no tanto conocer el amor cuanto amar. El que ama a una persona la conoce de un modo original. Si conocemos en la medida que amamos, el amor se convierte en una fuente singular de conocimiento. Esta circularidad entre amor y conocimiento es expresada por S. Gregorio Magno en fórmula lapidaria: “cuando amamos lo que oímos de las cosas celestiales, ya conocemos lo que amamos, porque el mismo amor es conocimiento” (ipse amor notitia est) (S. Gregorio Magno, CCL 141, 232; Catry 1975).
La caridad, colocada en el corazón, en el centro de la fe cristiana, constituye para la encíclica como la clave de bóveda para comprender simultáneamente quién es Dios (la imagen de Dios), quiénes somos nosotros (la imagen del hombre) y nuestro caminar hacia Dios (DCE, 4).
Para situar de modo conveniente la intrínseca relación entre el amor de Dios y el amor humano, es preciso acudir a lo que Juan Pablo II denominó “el misterio del Principio” (Juan Pablo II, 2000, 61). La importancia de remontarse al Principio radica en descubrir que la caridad divina no procede de ninguna otra realidad previa. La absoluta precedencia del amor divino hace ser a todo lo que existe. La gratuidad e incondicionalidad como notas exclusivas del amor creador de Dios permiten profundizar en el significado de la afirmación de S. Juan según la cual Él nos ha amado primero (1Jn 4, 10) y sigue amándonos primero. El amor originario, el érös de Dios, no es únicamente una fuerza cósmica primordial, sino que es el amor creador que se dirige, en primer lugar, al hombre como varón y mujer. Ellos son creados por amor y para amar; he aquí la vocación fundamental e innata de todo ser humano (FC, 11).
S. Agustín ha descrito maravillosamente el camino de búsqueda hacia el amor originario como una peregrinación por la vía de la interioridad y simultáneamente por la vía de la altura de la trascendencia (intimior intimo meo et superior summo meo) (S. Agustín, CCL 27, 32; DCE, 17). El misterio del Principio se halla escondido para el hombre, velado a sus ojos, y de ahí que no deje de buscarlo. El deseo se presenta en Agustín bajo el símbolo de la experiencia de la sed (Debbasch, 2001, 4–75). La centralidad del deseo en las sociedades occidentales contemporáneas es patente. Pero cuando la relación del que desea con lo deseado aparece en forma de exterioridad, la satisfacción del deseo toma la forma del consumo que se alimenta de su constante repetición. El fenómeno del consumismo como la consumición reiterada e insaciable de bienes materiales afecta de modo significativo a la sexualidad humana. La cultura del pansexualismo que reduce la sexualidad a genitalidad, erotizándola y convirtiéndola en un producto de consumo es un desafío cultural para la evangelización. Para superarla es preciso dar respuesta a la paradoja del deseo, del érös, que es imposible de satisfacer plenamente y que tampoco se puede extinguir. Ya Platón conoció esta ambigüedad del érös al concebirlo como el hijo de un dios (poros) y una mortal (penía) (Platón, 199c-212b).
Para Agustín, el deseo de felicidad se convierte en deseo de salvación gracias a su vinculación con el deseo amoroso por el que va a descubrir que Dios no solamente le atrae sino que le ama profundamente. Por ello, la realidad del deseo se va a poner para él en íntima conexión con la oración: orar es ejercitarse en el deseo. Juan Pablo II en el poemario Tríptico Romano, siguiendo la estela agustiniana, formula el deseo suplicante de este hermoso modo: “Déjame mojar los labios en el agua de la fuente...” (Juan Pablo II, 2003, 23). La imagen agustiniana del deseo como una sed del alma (S. Agustín, CCL 39, 796) evoca el salmo 41, de evidente carácter bautismal. El deseo de salvación impulsa al hombre a buscar esa agua viva, que sea capaz de apagar su sed de amor. De este modo, lo que el hombre anhela, Dios se lo dona en el bautismo, como el primer don, como el más hermoso y magnífico de los dones de Dios. Esta es la gran intuición que el santo de Hipona vivirá en la experiencia de su conversión y que, más adelante, Tomás de Aquino formulará magistralmente gracias a su visión más unitaria del amor del siguiente modo: “amor praecedit desiderium” (Sto. Tomás de Aquino, S. Th., I-II, q. 25, a. 2; Melina, 1998). Esta precedencia del amor dirige el deseo hacia su plenitud, salvando su insaciabilidad y transformándolo en esperanza.
En efecto, si el deseo está dirigido a un futuro trascendente, transmundano, porque descansa en último término en el deseo de una eterna vida feliz, para Agustín, de manera análoga, la rememoración, el recogimiento de la dispersión lo guía también a un pasado trascendente y premundano. Este movimiento de la memoria hacia el misterio del Principio no está gobernado por un amor desiderativo sino por “el amor de Tu amor”, que no es ni podría ser objeto de deseo (S. Agustín, CCL 27, 18).
La vida no es, por consiguiente, un teatro en el que cada uno elige, antes de entrar en ella, qué papel desea recitar. Que el hombre se encuentre en constitutiva relación amorosa con su Creador hace que la gratitud por todo lo recibido, comenzando por el don de la vida, se convierta en la primigenia forma de amor humano (Schwarz, 1968; Hildebrand, 1980). Con el agradecimiento actualizamos la fuente más original de la felicidad: el ser amados por Dios. El reconocimiento de los bienes recibidos que implica la gratitud, está profundamente vinculada a la virtud de la humildad. En efecto, el que agradece es consciente del hecho de que es un mendigo de Dios. La estrecha relación entre humildad y caridad es un aspecto central de la moral agustiniana que encuentra un fundamento claramente cristológico. Cristo es el maestro de la humildad; de este modo, únicamente los humildes pueden recorrer la vía de la caridad (S. Agustín, CCL 40, 2050; PL 35, 1977). La encíclica relaciona la humildad (“que reconoce el misterio de Dios y se fía de Él incluso en la oscuridad” DCE 39) y la paciencia (“que no desfallece ni siquiera ante el fracaso aparente” DCE 39) con la virtud teologal de la esperanza, que aparece unida, a su vez, a la fe y a la caridad. De este modo, las virtudes se presentan en su íntima conexión mutua, tanto entre las virtudes teologales como entre ellas y las virtudes morales. La unidad del organismo virtuoso tiene su fuente en el corazón de Cristo. Él es la fuente de todas las virtudes. La kénosis, el despojamiento y las privaciones del Señor se han convertido para nosotros en la fuente de nuestros hábitos virtuosos (héxeis) (S. Máximo Confesor, PG 90, 793B). En el intercambio y reciprocidad de la amistad, Él nos invita a progresar en las virtudes que tienen su vértice en la caridad, pues cuando no vivimos del amor genuino nos refugiamos en los amores.
En este marco, podemos comprender mejor la afirmación de la encíclica de que el amor ya no es sólo un “mandamiento”, sino la respuesta al don del amor con el cual Dios viene a nuestro encuentro (DCE 1). El amor puede ser mandado, ordenado, porque previamente es ofrecido, dado (DCE 14). San Agustín se pregunta a este respecto: “¿Es el amor el que nos hace observar los mandamientos, o bien es la observancia de los mandamientos la que hace nacer el amor?». Y responde: «Pero ¿quién puede dudar de que el amor precede a la observancia? En efecto, quien no ama está sin motivaciones para guardar los mandamientos” (S. Agustín, CCL 36, 533; VS 22).
La novedad de la creación desde la fe cristiana se encuentra en que se trata de una donación fundamental (Schmitz, 1982). Dios no es solamente el principio creativo de todas las cosas, el Logos como razón primordial, sino que al mismo tiempo es un amante con toda la pasión de un verdadero amor (DCE 10). La racionalidad, la lógica divina no es otra sino la del amor mutuo. La luz y el amor son una sola cosa en el amor creador de Dios. Amar y ser amado, donar y acoger el don son los momentos propios de esta lógica de la reciprocidad que está llamada siempre a crecer porque es asimétrica. En este sentido, afirma la encíclica: “quien quiere dar amor, debe a su vez recibirlo como don” (DCE 7). El amor mutuo es, de este modo, superior al amor puramente oblativo.
Conviene notar, además, que esta lógica contempla la diferencia no como sinónimo de discriminación sino como aquella que posibilita la unidad propia del amor. Desde esta perspectiva, la encíclica afirma que la unificación amorosa nunca se identifica con una fusión anónima con un principio (DCE 10) y que quien va hacia Dios no se aleja de los hombres, sino que se hace realmente cercano a ellos (DCE 42).
2. La manifestación suprema del amor trinitario
Dios nos ha amado primero y este amor de Dios se hace presente, se hace visible para nosotros de diversos modos (DCE 17). El acabamiento o culminación de la obra creadora necesita de tiempo. La revelación del amor originario es, por ello, toda una progresiva y creciente historia de amor por la que Dios desea atraer al hombre hacia sí. Esta historia encuentra su punto culminante en el misterio de Cristo. La novedad del cristianismo se concentra en el rostro humano de Cristo, en el corazón humano de Jesús de Nazaret. De este modo, creación y redención encuentran en la encíclica una delicada y fina integración.
En Cristo y por Cristo, Dios se hace realmente concreto: Cristo es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Podemos decir que la estructura de la Encarnación es que viendo a Dios visiblemente, lleguemos al amor de lo invisible (S. Gregorio Magno, PL 78, 31). Cristo como camino no sólo nos ha ofrecido el amor, sino que lo ha vivido y recorrido primero, y toca a la puerta de nuestro corazón en muchos modos para suscitar nuestra respuesta de amor y de seguimiento. Él nos hace experimentar el amor del Padre hasta el punto que quien le ve, ve al Padre (Jn 14, 9), fuente arcana del amor trinitario. Nuestro amor como respuesta al amor primero supone, como afirma la encíclica, que no se comienza a ser cristiano por una voluntad ética o una gran opinión, sino por el encuentro con una Persona (DCE 1). Dios abre un marco interpersonal en el que nuestro amor es siempre respuesta a la caridad divina, es decir, se trata de un amor de correspondencia al amor originario que proviene de Dios. El Padre se complace en la acción humana de Cristo pues en ella encuentra la respuesta plena a su iniciativa amorosa.
La humanidad de Jesús es, indudablemente, fruto de la acción del Espíritu. La acción del Espíritu en y sobre Jesús afecta al Hijo en cuanto encarnado. El Espíritu de Dios obra sobre Jesús en cuanto es susceptible de ser santificado y de progresar en un camino histórico, en su naturaleza humana que no existe más que en cuanto asumida por el Hijo.
Ahora bien, si por un lado el Espíritu mueve a Jesús, por otro también Jesús obra en el Espíritu, en cuanto que es un poder del que dispone, por ejemplo, para expulsar demonios. De este modo, Jesús en cuanto es el Hijo hecho hombre es no solamente el lugar de la presencia del Espíritu en el mundo, sino también el principio de su efusión, tras su glorificación. Desde la Encarnación hasta la Resurrección el camino filial de la vida de Jesús en cuanto hombre es jalonado totalmente por el Espíritu. Cristo vive bajo su constante influjo o como afirma el gran S. Basilio: “toda la actividad de Cristo se realizó bajo la presencia del Espíritu Santo” (S. Basilio Magno, PG 32, 157 A). Esta docilidad al Espíritu es prueba de su filiación divina, “porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado” (Jn 6, 38; cf. También Jn 5, 30).
La acción del Espíritu en la humanidad de Cristo consiste en una habilitación dinámica de un principio nuevo de operación para que la voluntad humana del Señor pueda cumplir de un modo connatural el designio de salvación originario del Padre. El Espíritu, infundiendo sus dones en la humanidad de Jesús, le impulsa interiormente a llevar a cabo la misión y la obra que el Padre le ha encomendado. Queda claro que los recibió en cuanto hombre, porque sólo en cuanto hombre podía salvar a los hombres y los podía santificar “connaturalmente”. De este modo, la donación del Espíritu de la que nosotros somos destinatarios depende de la unción que recibe en su humanidad el Verbo hecho carne. Se pone, así, de relieve la necesidad de la mediación de la humanidad de Cristo para que nuestra comunión con Dios pueda realizarse.
En su actuación imprevisible e inaudita, el propio Dios en la persona de Jesucristo se acerca al hombre para manifestarle en la forma más dramática y radical el misterio de su amor. No se trata solamente de palabras sino de la acción humana de Cristo que se entrega dándose a sí mismo a sus discípulos y perpetuando esta entrega en el sacramento de la Eucaristía. En ella, el don divino y la acción humana encuentran su reciprocidad más perfecta. En efecto, Cristo se sabe amado con un amor inefable, viviendo en un intercambio incesante y total con el Padre. Su respuesta a este amor del Padre es su entrega corporal por los hombres. En la acción del sacrificio eucarístico se nos muestra que el don del amor se recibe máximamente cuando es plenamente comunicado.
Para penetrar en el sentido de la sentencia agustiniana “Ves la Trinidad si ves la caridad” y por tanto, también, en el punto de partida de la encíclica, es necesario poner la mirada en el costado traspasado de Cristo (Jn 19, 37) (DCE 12). El aforismo agustiniano podría ser reformulado ahora del siguiente modo: “Ves la Trinidad, si ves el corazón de Cristo”. La verdad más profunda, más radical del amor de Dios puede contemplarse en la cruz: “Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en él tengan vida eterna” (Jn 3, 16). Fijar la mirada en el Crucificado hace posible reconocer el designio del Padre, el motivo por el que ha enviado a su Hijo unigénito al mundo por obra del Espíritu Santo para redimir al hombre (DCE 19). Ahora bien, este mirar encierra una novedad irreducible a la observación de los astrólogos paganos o a la contemplación de los filósofos griegos; el cristiano no mira al pasado con la melancolía de la ausencia, ni mira a lo eterno como ideal inalcanzable, sino que mira hacia delante con verdadera esperanza. Este mirar le mueve a actuar porque se siente interpelado por la llamada de Jesús: ¡Sígueme! que en la gran invitación del corazón de Jesús se expresa en la forma: ¡Venid a mí!... (Mt 11, 28). “Ven y verás” es la fórmula que emplean los discípulos para comunicar a los demás su encuentro con Jesús (Jn 1, 46). La respuesta a la llamada se realiza en el modo de vivir del seguimiento, y seguir a Cristo significa vivir donde Jesús mora (Ratzinger 2003, 11-30). De este modo, únicamente el que sigue a Jesús se convierte en vidente. En este sentido, como afirma S. Gregorio de Nisa: “Ver a Dios es seguirle dondequiera Él nos conduzca” (S. Gregorio de Nisa, PG 44, 408 D).
Fijar la mirada sobre el Traspasado capacita al hombre para reconocer el designio del Padre que, movido por el amor (Jn 3, 16), ha enviado al Hijo unigénito al mundo para redimir al hombre. La profecía de Zacarías (Za 12, 10) a la que alude Jn 19, 37 comienza literalmente en primera persona: “Me mirarán a mí a quien traspasaron”. Ello acentúa la relación personal con Cristo de cada creyente que ha de conducirle al dolor y al deseo de reparación por amor.
Al morir en la cruz, Jesús “entregó el espíritu” (Jn 19, 30), como preludio del don del Espíritu Santo que otorgaría después de su resurrección (Jn 20, 22). Se cumpliría así la promesa de los “torrentes de agua viva” que, por la efusión del Espíritu, manarían de las entrañas de los creyentes (cf. Jn 7, 38-39). De este modo, a través de su misterio pascual, Cristo se convierte en la fuente de agua viva que fecunda el mundo. Se verifica así una lógica de la sobreabundancia en la comunicación del don recibido y entregado: Cristo que ha recibido el Espíritu sin medida se convierte en la fuente del mismo para todo hombre, de tal modo que nosotros recibimos el Espíritu a la medida de Cristo. El Corazón abierto de Cristo es el símbolo de que Él se ha convertido en la revelación plena del amor trinitario y en la fuente originaria de todo amor humano.
De este modo, como afirma la encíclica, el Espíritu es esa potencia interior que armoniza, que sintoniza el corazón de cada creyente con el corazón de Cristo y le mueve a amar a los hermanos como Él nos ha amado. Este amor de Cristo ha alcanzado su plenitud cuando se ha puesto a lavar los pies de sus discípulos (cf. Jn 13, 1-13) y, sobre todo, cuando ha entregado su vida por todos (cf. Jn 13, 1; 15, 13) (DCE 19). La Eucaristía genera la comunión de la Iglesia, enviada a comunicar el don de sí de Cristo a todos los hombres de todos los tiempos.
Es en el misterio pascual de Cristo donde se revela de un modo inaudito que el érMs de Dios para con el hombre es al mismo tiempo agapë. El amor gratuito de Dios por el hombre se manifiesta ahora de un modo nuevo como amor que perdona, amor misericordioso. El texto de la encíclica acude aquí a este texto de Oseas: “¿Cómo voy a dejarte, Efraím, cómo entregarte, Israel?... Se me revuelve el corazón, se me conmueven las entrañas. No cederé al ardor de mi cólera, no volveré a destruir a Efraím; que yo soy Dios y no hombre, santo en medio de ti” (Os 11, 8-9) que vislumbra proféticamente el misterio del Gólgota (DCE 10). El corazón de Dios da aquí un vuelco bajo el impulso de la misericordia cambiando la línea de castigo que parecía lógica al inicio.
En los Ejercicios Espirituales predicados a la curia romana al inicio de la Cuaresma del año 1983 el entonces cardenal J. Ratzinger comentaba respecto a este pasaje del profeta Oseas: “En este texto se dibuja ya el misterio de Dios que, en el Hijo, carga sobre sí la maldición de la ley para liberar y justificar a su criatura. No es exagerado decir que estas palabras que nos hablan del corazón de Dios constituyen un primer fundamento de la devoción al Sagrado Corazón” (Ratzinger 1990, 52-53).
El símbolo del corazón como centro de la vida anímica fue un motivo de diálogo para la tradición bíblica con las filosofías paganas, principalmente con la concepción antropológica de origen platónico que situaba lo principal del alma en la cabeza (Pozo, 1994). J. Ratzinger ha mostrado el papel de puente que ofrecieron en este diálogo las ideas estoicas que al centro del universo lo llamaron “corazón del cosmos” y el “pneuma” que tiene su sede en el corazón del hombre, es el sol del cuerpo (Ratzinger 1984, 55-59). Tanto Orígenes como Agustín (Maxsein, 1966), que en muchos aspectos fueron influidos por ideas platónicas, tienen huellas de la antropología estoica. Según el ideal moral estoico, sin embargo, la persona no ha de tener en cuenta de ningún modo sus afectos. Este olvido del afecto reaparece en la moral moderna y desencadenará, por reacción, el movimiento romántico. Algunos autores contemporáneos se han esforzado por elaborar una nueva síntesis que recupere la dimensión afectiva, evitando el superficial emotivismo (Hildebrand 1977). El símbolo del corazón apunta, en efecto, a la importancia de la afectividad y su carácter dispositivo en el dinamismo de la acción. La dimensión unitiva (simbólica) del afecto permite, además, profundizar en la relación entre el don divino de la gracia y la acción humana, de modo que el don activa la acción humana desde el interior de su dinamismo. La gracia, descrita en términos de una presencia personal, genera una unión afectiva entre el amante y el amado. La acción humana es la modalidad específica de recibir y hacer crecer el don divino. Desde esta perspectiva, resulta posible situar la afirmación de la encíclica que el momento del ágape se inserta en el érös inicial (DCE 9).
El corazón de Cristo que nos revela la profundidad del amor de Dios es un corazón herido. El detalle del costado traspasado por la lanza es enormemente simbólico para el evangelista S. Juan. Con el término costado (pleurá) se evoca el pasaje Gn 2, 21ss. en el que se narra cómo Eva es formada de Adán. De modo semejante, el costado abierto del nuevo Adán da comienzo a una nueva creación. El amor que Cristo nos revela no es impasible sino un amor que sabe sufrir. El corazón de Cristo, herido por la lanza es abierto para convertirse en la fuente inagotable de la fecundidad del amor. El símbolo del corazón es el símbolo del centro; del costado del Nuevo Adán brota la vida nueva, capaz de integrar érös y agapë. En el misterio nupcial de Cristo, el modo de amar de Dios se convierte en la medida del amor humano. De este modo, tanto el amor conyugal cuanto el amor virginal encuentran en el don de sí de Cristo su luz y reciprocidad definitivas.
3. Conclusión: Un corazón que ve
En el famoso relato de El Principito, el zorro le dice a su amigo antes de separarse: “He aquí mi secreto. Es muy simple: no se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos” (Saint-Exupéry, 1949). El secreto escondido, la fuente del amor divino se encuentra en el corazón humano de Cristo. Para reconocerlo es preciso como pide S. Pablo que “el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os conceda espíritu de sabiduría y de revelación para conocerle perfectamente; iluminando los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por él; cuál la riqueza de la gloria otorgada por él en herencia a los santos” (Ef 1, 17-18). Los ojos del corazón iluminados son capacitados de este modo para vivir la caridad, a fin de que como afirma un poco más adelante el Apóstol: “Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y cimentados en el amor, podamos comprender con todos los santos cuál es la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que os vayáis llenando hasta la total Plenitud de Dios” (Ef 3, 18-19).
La visión a la que nos invitaba la sentencia de S. Agustín y con la que se inauguraba la segunda parte de la encíclica es totalmente singular. El mismo Doctor de la gracia lo va a explicar en el siguiente pasaje: “Nadie ha visto nunca a Dios (Jn 1, 18); es cosa invisible. No debe ser buscado con los ojos, sino con el corazón. Así como si quisiéramos ver el sol, purificaríamos los ojos del cuerpo para poder ver la luz, así, si queremos ver a Dios, purifiquemos el ojo con el cual puede ser visto. ¿Cuál es el ojo? Oye el Evangelio: “Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios” (Mt 5, 8)...Todo lo ve a un tiempo con el entendimiento el que tiene caridad. Llévala de continuo y te llevará; permanece y permanecerá en ti” (S. Agustín, PL 35, 2033-2034). Frente a la dureza de corazón que representa la indocilidad al Espíritu, el colirio de la fe ha de purificar el corazón para que llegue a ver a Dios tal cual es (1Jn 3, 2). La mirada del corazón es la mirada del amor (“ubi amor, ibi oculus” decían los teólogos medievales): No se trata, por tanto, de una visión parcial, superficial, que banaliza u objetiva cuanto le rodea, sino una mirada sintética y abarcadora, capaz de penetrar en el misterio de la unidad en la diferencia.
La encíclica nos indica, en este sentido, que el programa del cristiano (que no es otro que el programa de Jesús) es un “corazón que ve” (DCE 31), un corazón capaz de reconocer dónde se necesita amor y actúa movido permanentemente por su luz. El paradigma de este corazón que ve son los santos, pues en ellos brilla de modo eminente la llama del amor. Entre ellos destaca la Virgen María que ha dado al mundo la Luz verdadera y la refleja como el astro lunar, entregándose a la llamada de Dios y convirtiéndose así en fuente de la bondad divina. Como señala la encíclica en su conclusión (DCE 42), Ella derrama, desde lo más profundo de su corazón, el amor inagotable y de este modo nos enseña qué es el amor y dónde tiene su origen, su fuerza siempre nueva.
La finalidad de la carta de Benedicto XVI es diáfanamente enunciada por el mismo autor: “hablar del amor del cual Dios nos colma y ofrece de manera misteriosa y gratuita, y que a su vez nosotros debemos comunicar a los demás” (DCE 1). Este doble e inseparable movimiento, descendente y ascendente, va a ser como una constante a lo largo del documento. La imagen de la escala de Jacob y el simbolismo que los Padres han visto en ella, es como la imagen gráfica de este doble movimiento (DCE 7).
La vida y la acción del cristiano es invitada a ser movida y unificada permanentemente por esta doble actividad que tiene su inspiración en el corazón de Cristo. La atracción de su persona nos invita a la intimidad con Él; la difusividad de su amor salvador nos envía a anunciarlo y a comunicarlo a los hermanos. La inseparabilidad y mutua reciprocidad de estos dos momentos se podrían reflejar en la imagen del doble movimiento de sístole y diástole del corazón. Ser amados y amar, vocación y misión, culto y ética, érös y agapë, encuentran su unidad más profunda en Jesucristo, la primera y originaria fuente del amor de Dios (DCE 7).
La caridad cristiana tiene, de este modo, su manantial inagotable en el árbol de la cruz, de donde brota una incesante vida nueva. Tomás de Aquino, al comentar el versículo Ef 3, 19, que hemos mencionado un poco más arriba, afirma:
“Hay que saber aquí que Cristo, en cuya potestad estuvo elegir el género de muerte que quería, porque sufrió la muerte por caridad, eligió la muerte de cruz, en la que se predicen cuatro dimensiones. Allí está la largura, en el leño transversal, por la que se fijan las manos, porque nuestras obras deben dilatarse por la caridad hasta nuestros enemigos. Sal 17, 20: Condúceme hacia la latitud del Señor. Allí está la longitud en el leño vertical, en el que se extiende todo el cuerpo, porque la caridad debe ser perseverante, que sostiene y salva al hombre. Mt 10, 22: El que persevere hasta el fin se salvará. Allí está la altura en el leño superior en el que apoya la cabeza, porque nuestra esperanza debe ser elevada a eterna y divina. 1Co 11, 3: La cabeza de todo varón es Cristo. Allí está también la profundidad en el leño que se hunde bajo tierra y sostiene la cruz, y sin embargo no se ve, porque lo profundo del amor divino nos sostiene, aunque no se vea; porque la razón de la predestinación (como hemos dicho) excede nuestro entendimiento” (Sto. Tomás de Aquino, Ad Eph., III, V, n. 180).
Bibliografía
P. CATRY, “Désir et amour de Dieu chez Grégoire le Grand”, Récherches Augustiniennes 10 (1975) 269 – 303.
H. DEBBASCH, L’homme de désir, icône de Dieu, Beauchesne, Paris 2001.
JUAN PABLO II, Hombre y mujer los creó. El amor humano en el plan divino, Cristiandad, Madrid 2000.
________, Tríptico romano, UCAM, Murcia 2003.
J. GRANADOS, “’Vides Trinitatem si caritatem vides’. Vía del amor y Espíritu Santo en el De Trinitate de San Agustín”, Revista Agustiniana 43 (2002) 23–61.
D. VON HILDEBRAND, Über die Dankbarkeit, Eos Verlag, Gesellschaft St. Ottilien 1980.
________, The Heart. An analysis of Human and Divine Affectivity, Franciscan Herald Press, Chicago 1977.
A. MAXSEIN, Philosophia cordis. Das Wesen der Personalität bei Augustinus, Otto Müller Verlag, Salzburg 1966.
L. MELINA, “Amore, desiderio e azione”, en L. MELINA - J. NORIEGA, Domanda sul bene e domanda su Dio, Pul-Mursia, Roma, 1999, 91–108.
C. POZO, “Simbología del corazón en la Biblia y en la Tradición cristiana” (I), (II) y (III), Reino de Cristo (1994) nn. 382-384.
PLATÓN, El Banquete, Discurso de Sócrates, 199c-212b
J. RATZINGER, Schauen auf den Durchbohrten. Verusche zu einer spirituellen Christologie, Johannes Verlag, Einsiedeln 1984.
________, El camino pascual, BAC, Madrid 1990.
________, Unterwegs zu JESUS CHRISTUS, Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2003.
A. DE SAINT-EXUPÉRY, Le petit prince, Gallimard, Paris 1949.
K.L. SCHMITZ, The Gift: Creation, Marquette University Press, Milwaukee 1982.
B. SCHWARZ, “Über die Dankbarkeit”, en Wirklichkeit der Mitte, Bieträge zu einer Strukturanthropologie, Festgabe für August Vetter, Karl Alber, Freiburg/München 1968, 697–704.
Juan de Dios Larrú
Fuente: jp2madrid.es.
Colabora con Almudi
-
Mariano FazioEl mensaje y legado social de san Josemaría a 50 años de su paso por América -
Juan Pablo Espinosa ArceEl pecado: Negación consciente, libre y responsable al o(O)tro una interpretación desde la filosofía de Byung-Chul Han -
Gaspar Calvo MoralejoEl culto a la Virgen, santa María -
José Carlos Martín de la HozEcumenismo y paz -
Eudaldo FormentVerdad y libertad I -
Benigno BlancoLa razón, bajo sospecha. Panorámica de las corrientes ideológicas dominantes -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis IV -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis III -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis II -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis I -
Benigno BlancoEn torno a la ideología de género -
Augusto SarmientoEl matrimonio, una vocación a la santidad -
Ramón Tamames¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? -
AlmudiIntroducción a la serie sobre “Perdón, la reconciliación y la Justicia Restaurativa” -
Jesús Daniel Ayllón GarcíaLa Justicia Restaurativa en España y en otros ordenamientos jurídicos