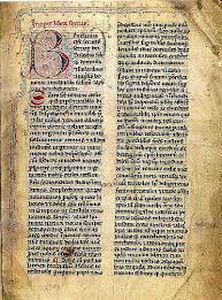El Papa Francisco ha llevado a cabo varias reformas en el derecho canónico, para adecuarlo a las necesidades actuales de la Iglesia
Se trata de una “puesta a punto” legislativa, en la que el autor de este artículo señala también las ideas de fondo.
La aplicación de la normativa posterior a los códigos y a la constitución ‘Pastor Bonus’ ha puesto de manifiesto algunas insuficiencias que merecían ser subsanadas. El derecho canónico es un saber eminentemente práctico, que necesita verificarse en su ejercicio real.
El Papa ha establecido nuevos caminos en la elaboración de las reformas: bien a través de comisiones específica bajo su directa supervisión, bien con la institución del Consejo de Cardenales, como órgano de ayuda y consejo.
* * *
El opus magnum de renovar el derecho canónico bajo la inspiración de la doctrina del Concilio Vaticano II quedó terminado con la promulgación en 1990 del Código de Cánones de las Iglesias Orientales. San Juan Pablo II pudo hablar entonces de un nuevo Corpus Iuris Canonici, compuesto por los códigos latino y oriental y por la constitución apostólica Pastor Bonus, que regulaba la actividad de la Curia Romana.
La aplicación de la nueva normativa ha puesto de manifiesto algunas insuficiencias que merecían ser subsanadas. Es natural, al ser el derecho canónico un saber eminentemente práctico, que necesita verificarse en su ejercicio real. Como las aplicaciones de los dispositivos electrónicos, continuamente actualizados al detectarse errores en la práctica que son invisibles en los laboratorios, así necesita el derecho canónico pasar por el crisol de su aplicación concreta.
En el camino emprendido por el Papa Francisco para adecuar la legislación canónica a las necesidades de la Iglesia son tan importantes sus realizaciones concretas como sus principios inspiradores. Éstos, en efecto, iluminan tanto el modo de proceder a la reforma como sus mismos contenidos.
La existencia de estos “principios inspiradores” o “ideas de fondo” resulta perfectamente comprensible. El derecho canónico es el derecho propio de una realidad mistérica llamada Iglesia; depende, por tanto, de la conciencia que Ésta tenga de su propio misterio. Por eso caracterizaba Juan Pablo II el código latino como un esfuerzo por traducir al lenguaje jurídico la doctrina eclesiológica del último concilio. También en la actual renovación del derecho canónico, el designio de Dios sobre la Iglesia resulta el elemento primero y esencial, que da razón de cada una de las reformas concretas que se han ido produciendo.
En estas páginas excluyo lo referido a la legislación sobre los procesos canónicos de declaración de nulidad del matrimonio, de lo que ya se habló el año pasado (cfr. Palabra, noviembre 2015), así como la reforma de la vida religiosa contemplativa femenina (que merecería un atento comentario), afrontada en la constitución apostólica Vultum Dei quaerere del pasado mes de junio. Me centraré en las restantes reformas.
La sinodalidad como principio inspirador
Decía el Papa en octubre del año pasado que “el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio” (Discurso con ocasión del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, 24 de octubre de 2015). Esta es la categoría principal para comprender la finalidad, el estilo y el contenido de las reformas que estamos comentando.
La finalidad, porque buscan como resultado una organización eclesiástica “más sinodal”; reflejando mejor esa “dimensión constitutiva de la Iglesia” (son también palabras del Papa en la misma ocasión). El estilo, porque su elaboración ha estado presidida por un espíritu de escucha a instancias diversas, introduciendo en el gobierno de la Iglesia instituciones nuevas o modificando, al menos por vía de hecho, otras ya existentes. Finalmente, el contenido, puesto que muchas de las reformas se han servido de elementos tomados de una visión sinodal de la Iglesia como criterios inmediatos para la nueva configuración de las instituciones.
Ahora bien, ¿qué se entiende por sinodalidad? Es una noción fundamentalmente teológica, que encierra una pluralidad de significados, pluralidad que le concede una considerable fuerza inspiradora. La etimología la reconduce al hecho de “caminar juntos” hacia una meta que juntos hay que alcanzar y descubrir. El sujeto que camina es primariamente todo el Pueblo de Dios, en el que la igualdad fundamental por el bautismo es compatible con la diferencia esencial y no sólo de grado que causa la recepción del orden sagrado. El recurso a la sinodalidad permite aquí huir de un esquema excesivamente simplificado, que distingue entre una “Iglesia docente” y una “Iglesia discente”.
“Sinodalidad” se refiere también a una característica del episcopado, que es de naturaleza personal y a la vez comunitaria. Con este término designaríamos todas aquellas manifestaciones que expresan lo comunitario sin ser expresión de la colegialidad (que es una manifestación fundante de esa dimensión colectiva o comunitaria del episcopado).
Finalmente, “sinodalidad” puede identificarse con modos concretos de ejercer el gobierno eclesiástico en las Iglesias orientales católicas.
Las reformas principales
La obra legislativa de Francisco se está centrando de modo preponderante en la Curia Romana, que hasta ahora ha sido objeto de más de diez documentos, entre los motu proprio y sus desarrollos estatutarios.
Además, el Papa ha modificado el pasado mes de septiembre once cánones del código latino para adecuarlos al código oriental, subsanando así unas diferencias que hacían notar su peso en la praxis.
En las dos últimas asambleas del Sínodo de Obispos no se ha modificado la estructura de este órgano consultivo, aunque aparece como una institución renovada tanto en su desarrollo como en las declaraciones posteriores del Papa. No es fácil saber si acabará por transformarse también su actual fisonomía jurídica.
Hablaba antes de un estilo profundamente marcado por la “sinodalidad”. Para ello, además de utilizar los mecanismos ya existentes el Papa ha dado vida a nuevas figuras.
Al menos desde la promulgación del código de 1983, los Papas han buscado que las normas legislativas de ámbito universal vieran la luz después de un fatigoso proceso de elaboración, que recogía el parecer de numerosos obispos e instituciones académicas de la Iglesia. Esta pretensión se articulaba a través de la formación de distintas comisiones y la consulta previa de sus resultados. El Pontificio Consejo de Textos Legislativos representaba un papel relevante en el proceso por las funciones que le otorga la Pastor Bonus. Este camino “más tradicional” ha sido el utilizado por el Papa para la adecuación de la disciplina latina a la oriental, tal y como explica el proemio del motu proprio De concordia inter Codices. Las ventajas de esta praxis son que se garantiza una mayor precisión en el resultado final y que se logra una implicación “casi universal” en el proceso de elaboración de las normas; pero los procesos se pueden prolongar excesivamente en el tiempo y dificultarían una respuesta ágil a las necesidades más urgentes.
Quizás por ello el Papa ha establecido nuevos caminos para vivir la dimensión sinodal de la Iglesia en la elaboración de las reformas. Bien a través de comisiones específicas bajo su directa supervisión, como para la reforma de los procesos matrimoniales, bien con la institución del Consejo de Cardenales, como órgano permanente de ayuda y consejo al Sucesor de Pedro en las cuestiones más importantes para la vida de la Iglesia. Si nos atenemos a las informaciones oficiales, se trata de un sólido órgano de asesoramiento y colaboración para la reforma de la Curia.
Junto al estilo sinodal, encauzado de los modos señalados, la reforma en curso de la Curia se caracteriza también por otros dos factores. Su carácter parcial y su, me atrevería decir, asumida perfectibilidad.
El carácter parcial es la consecuencia de haber decidido no esperar a que la reforma estuviera completa para promulgarla en un único acto y proceder, en cambio, por pasos sucesivos. Así, en la actualidad la constitución apostólica Pastor Bonus sigue en vigor… excepto en lo que ha sido abrogado por las distintas reformas parciales.
Con asumida perfectibilidad señalo el carácter poco técnico y en ocasiones impreciso de algunas de las nuevas disposiciones. A veces se han erigido organismos sin aprobar simultáneamente los estatutos que definen sus competencias, o se han descuidado determinados aspectos de técnica jurídica que habrían facilitado la correcta interpretación del texto. De este modo, volviendo al símil de los dispositivos electrónicos, será la puesta en práctica de estas disposiciones la que permitirá llegar a su determinación última.
Hacia una nueva Curia
Desde un punto de vista estrictamente teológico, la Curia se explica en estrecha relación con la función universal del Primado. Por eso, cuando la función del Primado se ha querido articular con las funciones también universales del Colegio y con el respeto al carácter de Vicario de Cristo en su diócesis que corresponde al obispo, la finalidad y la estructura interna de la Curia debieron renovarse en profundidad. Un primer resultado en esa dirección fue la Pastor Bonus.
No hay que olvidar que la Curia es también una entidad que, desde el punto de vista organizativo, debe buscar prioritariamente la eficacia en el cumplimiento de sus funciones y que ésta solo puede medirse a la luz de su funcionamiento concreto durante estos años.
Si nos atenemos de nuevo a las informaciones oficiales, las congregaciones de cardenales previas a la elección de Francisco habían puesto de manifiesto un descontento con la Curia relativamente generalizado tanto en sus aspectos funcionales como de concepto.
Por lo que se refiere al “concepto”, la reforma actuada hasta ahora parece moverse en una sola de las dos direcciones posibles. Se percibe con claridad, en efecto, un gran empeño en dar mayor peso a los laicos. Así la Curia se enriquecerá con la específica aportación de los laicos a la vida de la Iglesia, junto a la índole secular que les lleva a vivir habitualmente fuera de las estructuras eclesiásticas: su competencia profesional. No se trata pues de un criterio asumido para “clericalizar” a los laicos −una tentación permanentemente denunciada por Francisco−, como tampoco principalmente de erigir la condición laical como un requisito de idoneidad para determinados oficios, pues la idoneidad se verifica por la competencia profesional de cada uno.
La otra gran cuestión de fondo, que era la que preocupaba a algunos cardenales, es el excesivo intervencionismo y control curial sobre los obispos diocesanos y sus asambleas territoriales. Esta preocupación, compartida por el Papa, se afrontará probablemente cuando les llegue el turno a las Iglesias particulares y a las conferencias episcopales (que ciertamente están en la agenda, como señala la Evangelii Gaudium).
Desde el punto de vista organizativo los criterios más evidentes de racionalización están siendo el sectorial y el agregativo.
Dos grandes núcleos temáticos han sufrido una reorganización prácticamente ex novo: lo referido a las finanzas y a la comunicación. En el caso de las finanzas, la creación de la Secretaría para la Economía, con la introducción de nuevos mecanismos de control y la modificación de entidades anteriores, ha sido uno de los ejemplos más claros de “perfectibilidad asumida”; pero también de agilidad deliberada en responder a uno de los campos que más afecta a la credibilidad de la Iglesia. Con la creación de la Secretaría para la Comunicación se está buscando racionalizar la gestión de las distintas entidades vaticanas que trabajan en este ámbito.
El criterio agregativo ha comenzado a utilizarse para la unificación de distintos dicasterios de la Curia también ratione materiae, aunque sin proceder a una transformación tan radical como las anteriores. Los primeros frutos han sido los nuevos dicasterios de “Laicos, Familia y Vida”, y “Para el servicio del desarrollo humano integral”. La aplicación del criterio parece buscar tanto disminuir el peso de la Curia en la composición del Colegio cardenalicio como ofrecer un servicio menos burocratizado. Si lo primero sería un resultado fácilmente lograble, el segundo deberá pasar la prueba de la praxis.
Dos pulmones que se enriquecen mutuamente
“Caminar juntos” significa también estimar más las experiencias canónicas de las Iglesias orientales. Con la expresión felizmente popularizada por san Juan Pablo II, se percibe que la Iglesia quiere cada vez más respirar con los dos pulmones.
El derecho canónico de las Iglesias orientales tiene al menos dos particularidades que Francisco ha querido extender a la Iglesia latina. La primera es que está entre sus finalidades proteger el patrimonio espiritual de dichas Iglesias. Algo que, en el actual contexto de tanta movilidad, debía comprometer también a los latinos. Así, los recientes cambios en el Código de 1983 en relación con los orientales buscan proteger mejor su herencia espiritual, que es un bien para todos, allí donde viven entre latinos o son incluso atendidos pastoralmente por ellos.
La segunda particularidad es su carácter ecuménico. Para la Iglesia católica, la existencia de Iglesias orientales en su seno no es un obstáculo para el ecumenismo sino una oportunidad. Por eso y por la permanente relación en sus territorios originarios entre cristianos orientales católicos y no católicos, el código de las Iglesias orientales concedía a los ministros mayores posibilidades en cuestiones sacramentales. Ahora estas posibilidades se conceden también a los de rito latino.
¿Un nuevo Sínodo de los obispos?
La sinodalidad como categoría para afrontar también el papel activo de los laicos en el munus regendi ha encontrado siempre, junto a problemas de índole teológica, la dificultad de individuar instrumentos concretos para expresarla. Se comprende fácilmente que “sinodalidad” en este campo no tiene que ver en absoluto con “democratizar” la vida de la Iglesia. Pero también sigue siendo verdad que, incluso superando los escollos doctrinales fruto de una mala comprensión del problema, queda siempre el “práctico” de cómo articularla.
En este sentido, el Papa ha interpretado las dos últimas asambleas del sínodo de los obispos como un “laboratorio” para que sea lugar de escucha no solo de los obispos, sino también de todo el Pueblo de Dios. Se comprende así el valor de las encuestas previas, como “ensayo” de un posible modo de articular una presencia significativa de los laicos, en este caso, en un órgano de naturaleza consultiva pero de notable relevancia.
“Laboratorio”, “ensayo”, “posible modo”. Son expresiones deliberadamente ambiguas en la redacción del párrafo anterior para dejar constancia de la enorme distancia entre la pretensión (mayor participación de todos los fieles, laicos y pastores, en la reflexión sobre las cuestiones importantes de la vida de la Iglesia) y el medio (unas encuestas). Desproporción expresamente reconocida por el Papa, que no se llama al engaño de pensar que un medio de este tipo sea idóneo para identificar el sentir genuino del Pueblo de Dios (cfr. una vez más el discurso con ocasión de los 50 años del Sínodo de Obispos).
Parece que nos encontramos ante un uso diverso de una institución, el Sínodo de Obispos, que está canónicamente regulada con unas funciones precisas y una composición determinada. Este uso diverso se explica a la luz de una idea inspiradora, la sinodalidad, y de una dificultad práctica, como es la inexistencia de mecanismos para articularla en su acepción de corresponsabilidad de todo el Pueblo de Dios. La solución se encuentra en un “comenzar a caminar con lo que se tiene”. Estaríamos de nuevo ante el criterio de la “perfectibilidad asumida”, que permite no detenerse antes de haber echado andar por miedo a las dificultades que se prevén. Se trata también de una de las claves profundas de comprensión del modus operandi en campo canónico en el pontificado actual.
Conclusión: acta et agenda
Francisco ha asumido con valentía la reforma de las instituciones eclesiásticas para adecuarlas a las necesidades reales de la Iglesia y de las almas, a cuyo bien se ordenan. Son muchas las acciones emprendidas –algunas ya culminadas– en estos poco más de tres años de pontificado.
El recurso amplio a la noción de sinodalidad como criterio inspirador está llamado a garantizar que la reforma se comprende y actúa como profundización en la doctrina eclesiológica del Concilio Vaticano II. Adoptar entre los criterios para su ejecución el que he bautizado con el nombre de “perfectibilidad asumida” permite avanzar con buen ritmo y, a la vez, esperar que la praxis vaya dando lugar a sucesivas aclaraciones y precisiones de mucho de lo ya realizado.
Nicolás Álvarez de las Asturias
Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid)
Fuente: Revista Palabra.
Colabora con Almudi
-
Mariano FazioEl mensaje y legado social de san Josemaría a 50 años de su paso por América -
Juan Pablo Espinosa ArceEl pecado: Negación consciente, libre y responsable al o(O)tro una interpretación desde la filosofía de Byung-Chul Han -
Gaspar Calvo MoralejoEl culto a la Virgen, santa María -
José Carlos Martín de la HozEcumenismo y paz -
Eudaldo FormentVerdad y libertad I -
Benigno BlancoLa razón, bajo sospecha. Panorámica de las corrientes ideológicas dominantes -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis IV -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis III -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis II -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis I -
Benigno BlancoEn torno a la ideología de género -
Augusto SarmientoEl matrimonio, una vocación a la santidad -
Ramón Tamames¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? -
AlmudiIntroducción a la serie sobre “Perdón, la reconciliación y la Justicia Restaurativa” -
Jesús Daniel Ayllón GarcíaLa Justicia Restaurativa en España y en otros ordenamientos jurídicos