- Escrito por Conferencia Episcopal Española. CVII Asamblea plenaria
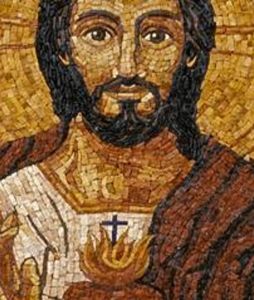
Instrucción pastoral sobre la persona de Cristo y su misión
La Conferencia Episcopal Española presenta la instrucción pastoral “Jesucristo, salvador del hombre y esperanza del mundo”, aprobada en la última Asamblea Plenaria, el pasado 21 de abril.
El documento hace una presentación positiva de la persona y la misión de Jesucristo en el mundo, en relación con el momento presente, con el objetivo de “confirmar a los creyentes en Cristo en la fe de la Iglesia”. Este documento recoge las aportaciones que han ido ofreciendo los obispos en las diferentes Asambleas Plenarias.
Con esta instrucción pastoral, los obispos españoles quieren exhortar a los cristianos a mantenerse “firmes en la esperanza” que han puesto en Jesucristo y se proponen afirmar la fe de la Iglesia sobre la persona y misión de Jesucristo, su condición divina y humana y su obra redentora.
Índice
Introducción
Un camino de renovación postconciliar [nn. 1-4]
Guías fraternos del Pueblo de Dios y custodios de la fe en Jesucristo [nn. 5-6]
I. Anunciamos a Jesús, Hijo de Dios encarnado, revelador del origen y destino del ser humano
1. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús (Heb 12, 2) [n. 7]
2. Jesucristo, viniendo de Dios y nacido de la Virgen María desvela el misterio de Dios y del hombre [nn. 8-9]
3. Limitaciones de la exégesis crítica para dar razón del “dogma de Cristo” [n. 10]
4. Un único Jesús, Cristo de Dios [nn. 11-12]
5. Una cultura que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público [n. 13]
6. Llevamos a todos el anuncio gozoso de Jesucristo imposible de privatizar [nn. 14-15]
II. Jesucristo revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
1. El Padre es “el origen, hogar y patria” de Jesús, Unigénito de Dios
1.1. Conocer al Padre en el Hijo por el Espíritu Santo [nn. 16-17]
1.2. La fe en la divinidad de Jesucristo es contenido de la predicación y testimonio apostólico transmitidos por la Iglesia [nn. 18-19]
1.3. Unidad del Hijo con el Padre [nn. 20-21]
2. La alegría exultante de Jesús en el Espíritu Santo acompaña la revelación del Padre
2.1. La íntima vivencia de la filiación divina, contenido de la oración jubilosa de Jesús [n. 22]
2.2. Revelación otorgada a los “pequeños” [n. 23]
3. Participar del amor del Padre permaneciendo en el amor de Jesús [n. 24]
III. Jesucristo, Salvador universal
1. «No se nos ha dado otro Nombre bajo el cielo en el que podamos salvarnos» [n. 25]
1.1. Señor de todos [n. 26]
1.2. Él es el primero y el último [n. 27]
2. En Jesucristo, Mediador universal, se ha manifestado la plenitud de la salvación
2.1. Mediador único por su muerte y resurrección redentoras [n. 28]
2.2. Jesucristo, revelación plena y definitiva de Dios [nn. 29-30]
2.3. En él se cumple el designio único y universal de salvación [nn. 31-33]
3. La Iglesia, sacramento universal de salvación
3.1. Misión de proclamar la mediación universal de la salvación en Jesucristo [n. 34]
3.2. Administradora de la gracia de la redención universal de Cristo [n. 35]
IV. El encuentro con Jesucristo Redentor, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico
1. Testigos de la cruz y de la gloria de Jesús
1.1. Testigos de Cristo resucitado por Dios, Señor de la entera realidad creada [n. 36-38]
1.2. Creados en Cristo y redimidos por su sangre [nn. 39-40]
2. La muerte de Jesús, causa de nuestra vida [nn. 41-42]
3. Jesús resucitado, esperanza de la humanidad
3.1. La resurrección, acontecimiento trascendente y al mismo tiempo histórico [n. 43]
3.2. El anuncio de la resurrección por la Iglesia abre a la esperanza de la humanidad [nn. 44-45]
3.3. En el 160º aniversario de la Solemnidad del Corazón de Jesús [n. 46]
Conclusión [n. 47]
Siglas
Glosario
Siglas (Glosario)
Introducción
Un camino de renovación postconciliar
1. La Conferencia Episcopal Española cumple cincuenta años de su existencia, desde su creación por la Congregación Consistorial el 3 de octubre de 1966, poco después de la clausura del Concilio Vaticano II el 7 de diciembre de 1965. Después de medio siglo de existencia es llegada la hora de mirar hacia atrás con agradecimiento al contemplar el trecho histórico recorrido. La Conferencia Episcopal es un organismo eclesial concebido como instrumento útil al ejercicio del ministerio pastoral de los obispos, «para promover el mayor bien que la Iglesia proporciona a los hombres»[1], ofreciéndoles la salvación que Dios Padre dispuso llevar a cabo por medio de Jesucristo, «convocando a los creyentes en Cristo en la santa Iglesia»[2]. Los obispos españoles con todo el Pueblo de Dios que nos ha sido confiado por Jesucristo, «pastor y guardián de nuestras almas» (1 Pe 2, 25), damos gracias a Dios por este medio siglo de historia de la fe cristiana. Somos conscientes de que en el recorrido histórico de la Iglesia todo es orientado y dirigido por la divina Providencia del «Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo» (2 Cor 1, 3).
2. La Iglesia en España, en el seno de la comunión de la Iglesia universal, de la cual forma parte bajo la guía del sucesor de Pedro, ha llevado a cabo a lo largo de estas cinco décadas transcurridas una profunda renovación de mente y acción evangelizadora y pastoral. Continuando la obra de renovación de nuestros predecesores, los obispos nos sentimos hondamente motivados por la urgencia de comunicar la salvación al hombre de hoy y salir a su encuentro, respondiendo con la predicación y la actividad apostólica y pastoral a los retos de nuestro tiempo.
Con palabras del santo padre Francisco, podemos decir con humildad que la Iglesia en España, desde el primer postconcilio a nuestros días, ha procurado la «conversión pastoral y misionera»[3], que ha ido produciendo numerosos frutos. La purificación de la vida cristiana que ha supuesto la trayectoria recorrida en el último medio siglo ha acarreado a veces dificultades y sufrimientos a la Iglesia, por causa de las tensiones y dificultades padecidas en algunos momentos. En parte, estas tensiones han sido el resultado de la aceptación por muchos en la Iglesia del espíritu del mundo y las formas secularizadas de vida que, en años pasados, prendieron en el interior de la comunidad eclesial, sembrando «la agitación y la zozobra en el corazón de muchos fieles»[4].
3. Desde su creación la Conferencia Episcopal ha afrontado con voluntad y esperanzada apertura a los signos de los tiempos la renovación de la vida de la Iglesia, sin que hayan dejado de manifestarse fallos humanos y deficiencias que han constituido un verdadero desafío para la aplicación acertada del Concilio. Nuestro deseo hoy, como ayer lo fue de nuestros predecesores, es cumplir en todo momento la misión que el Señor les confió a los Apóstoles, conscientes de que esta misión de la Iglesia se prolonga de modo propio en el ministerio pastoral de sus sucesores. Esta misión, que a nosotros toca orientar como pastores, es también misión común de todos los bautizados, y con ellos compartimos la andadura de la Iglesia, sabiendo que esta la lleva a cabo bajo el signo de la contradicción. Así fue la peregrinación histórica de Jesús, puesto por Dios para ser «como un signo de contradicción» (Lc 2, 34). En efecto, como enseña san Agustín y el Concilio reitera: «La Iglesia continúa su peregrinación “en medio de las persecuciones del mundo y de los consuelos de Dios”[5], anunciando la cruz y la muerte del Señor hasta que vuelva[6]. Se siente fortalecida con la fuerza del Señor resucitado para poder superar con paciencia y amor los sufrimientos y dificultades, tanto interiores como exteriores, y revelar en el mundo el misterio de Cristo, aunque bajo sombras, sin embargo, con fidelidad hasta que al final se manifieste a plena luz»[7].
4. La comunidad eclesial ha hecho propias y ha interiorizado estas palabras del Concilio, y convencidos como estamos de poder ofrecer el horizonte de sentido en el que se ilumina la vida humana a la luz de la palabra de Dios, queremos repetir una vez más con el Concilio: «Realmente, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Pues Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, de Cristo, el Señor. Cristo, el nuevo Adán, en la nueva revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación»[8].
A la luz de la revelación en Cristo se esclarece el origen y el destino del ser humano, que la Iglesia anuncia siguiendo el mandato de Cristo, comprendiendo su ministerio en favor de la humanidad como prolongación del ministerio de Cristo Jesús. Se comprende así que, lejos de los intereses que mueven el mundo, del mismo modo que «Cristo fue enviado por el Padre a anunciar la buena nueva a los pobres… sanar a los de corazón destrozado (Lc 4, 18), a buscar y salvar lo que estaba perdido (Lc 9, 10); así también la Iglesia abraza con amor a todos los que sufren bajo el peso de la debilidad humana»[9]. La Iglesia, en efecto, ha propuesto al hombre de todos los tiempos, amenazado por el mal y el sinsentido y tentado de abandonar la fe, volver los ojos a Cristo muerto y resucitado, para poner en él toda esperanza. En el misterio pascual de Cristo se le ha manifestado al hombre el amor de Dios por el mundo, de suerte que podemos poner en Jesucristo nuestra esperanza con la certeza de afianzar en Dios el anhelo más hondo del corazón, que es la vida feliz para siempre. Lo decía Benedicto XVI: «La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar de todas las desilusiones, solo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando “hasta el extremo”, “hasta el total cumplimiento” (cf. Jn 13, 1; 19, 30)»[10]. Lo ha repetido el santo padre Francisco con convicción que nos afianza en la fe, evocando la esperanzada certeza de Abrahán, para quien la fe en Dios «ilumina las raíces más profundas de su ser, le permite reconocer la fuente de bondad que hay en el origen de todas las cosas, y confirmar que su vida no procede de la nada o de la casualidad, sino de una llamada y de un amor personal. El Dios misterioso que lo ha llamado no es un Dios extraño, sino aquel que es origen de todo y que todo lo sostiene»[11].
Guías fraternos del Pueblo de Dios y custodios de la fe en Jesucristo
5. Hace ahora una década, cuando se cumplían cuarenta años de la clausura del Concilio, sintiéndonos responsables de la custodia fiel de la Revelación confiada por Cristo a los Apóstoles y a sus sucesores, quisimos confesar la fe en Cristo Jesús. Lo hacíamos conscientes de la misión que hemos recibido del Señor de sostener la fe de los hermanos, como maestros que han de enseñar «la fe que hay que creer», y como «testigos de la verdad divina y católica»[12]. No dudamos entonces en denunciar aquellas desviaciones a que ha dado lugar la honda secularización de nuestra cultura, llevando a algunos a una interpretación racionalista del misterio de Cristo que los aparta de la verdad que nos ha sido revelada sobre nuestra salvación, y que Dios dispuso realizar por medio de Cristo. Con las palabras de Pedro, que, hablando en nombre de los Doce, confesó que Jesús es «el Cristo, Hijo del Dios vivo» (Mt 16, 16), nos propusimos reafirmar la fe de la Iglesia, llamada a evangelizar proponiendo a Jesucristo como Redentor y Salvador de toda la humanidad[13]. Salíamos así al paso de algunas propuestas teológicas deficientes, fruto de una concepción racionalista de la persona y de la misión de Cristo. Llamábamos la atención sobre una interpretación del misterio de Cristo desviada de la fe de la Iglesia, que suele ir acompañada de una interpretación meramente sociológica de la Iglesia y de una concepción subjetivista y relativista de la moral católica[14].
En aquella ocasión, aunque movidos por la preocupación de las desviaciones de la doctrina recta de la fe, nuestro propósito era exhortar a la fidelidad a la fe recibida de la predicación apostólica. La peor tentación a la que podemos sucumbir no viene de fuera de la comunidad eclesial, sino de dentro de la misma; y tiene lugar cuando el espíritu del mundo se apodera de sus miembros. Manifestábamos entonces cómo lo importante es superar la secularización interna de la Iglesia, alentando los frutos positivos de la renovación eclesial impulsada por el Concilio. Ahora, prestos a secundar las mociones del Espíritu Santo que alienta la vida de la Iglesia y sostiene la fe que infunde en los corazones de los bautizados, queremos proclamar la fe en Jesucristo, Hijo de Dios, Redentor del hombre y Salvador de la humanidad, exhortando a todos a mantenernos «firmes en la esperanza que profesamos, porque es fiel quien hizo la promesa» (Heb 10, 23).
Al hacerlo así, nos dirigimos a los hombres y mujeres con quienes compartimos la sociedad que nos es común, en el contexto de una cultura más plural que en tiempos pasados, aunque mayoritariamente heredera de una tradición cultural cristiana. No ignoramos que la mayoría católica convive con las nuevas minorías religiosas y, sobre todo, con una amplia franja de la población compuesta por personas bautizadas y hoy alejadas de la vida de la Iglesia, muchas de las cuales no dejan de tener, sin embargo, una referencia a Jesús y al Evangelio. A todos queremos decir que Dios nos ha revelado en Jesucristo el amor que da fundamento a toda esperanza, pues Jesús vino para que nosotros tengamos vida en abundancia[15], dándonos a conocer que esta vida es la vida de Dios, origen y razón de ser de nuestra propia vida. Dios nos la ofrece en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, por medio del cual hemos llegado a conocer a Dios como vida definitiva, que será «vida eterna» para quien cree en él.
6. La fe en Cristo nos arranca del individualismo religioso, nos aparta de la ilusión de albergar una esperanza sin relación alguna con aquellos que con nosotros viven la empresa histórica de lograr una sociedad fraternamente solidaria y reconciliada. No sería verdadera una esperanza de vida eterna que lo fuera solo para cada uno descuidando la relación ineludible en que se encuentra con los demás. El Concilio Vaticano II, clausurado ahora hace cincuenta años, recordaba el designio de Dios para los hombres, a los cuales «quiso santificar y salvar no individualmente y aislados, sin conexión entre sí, sino hacer de ellos un pueblo para que le conociera de verdad y le sirviera con una vida santa»[16]. Por esto Dios eligió como pueblo suyo a los israelitas nuestros padres, y esta elección prefiguró y preparó la congregación de la Iglesia, «pueblo mesiánico que tiene por Cabeza a Cristo, “que se entregó por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación” (Rom 4, 25); y ahora reina glorioso en el cielo Después de conseguir el nombre sobre todo nombre»[17].
Anunciamos, pues, a Jesucristo, porque la fe nos descubre que nuestra salvación lleva consigo este anuncio por nuestra parte a los demás hombres y mujeres, con los que estamos en el mundo. Es Jesús mismo quien ha hecho de la evangelización misión irrenunciable de sus discípulos, porque la relación con Dios se establece en la comunión con el mismo Jesús, que es «una relación con Aquel que se entregó a sí mismo en rescate por nosotros (cf. 1 Tim 2, 6). Estar en comunión con Jesús nos hace participar en su “ser para todos”, hace que este sea nuestro modo de ser. Nos compromete en favor de los demás, pero solo estando en comunión con Él podemos realmente llegar a ser para los demás, para todos»[18]. Toda la acción evangelizadora de la Iglesia tiene su razón de ser en la obediencia al mandado del mismo Cristo de anunciar el Evangelio que el Padre nos ha ofrecido en Jesús. Los Apóstoles a la luz de la Resurrección comprendieron que el reino de Dios se había manifestado a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo; y, sobre todo, «en la propia persona de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, que vino a servir y dar su vida en rescate por muchos (Mc 10, 45)»[19]. Por eso no dudaron en anunciarlo: «Eso que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que estéis en comunión con nosotros y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo» (1 Jn 1, 3).
Nos lo ha recordado el papa Francisco: «La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más… Puestos ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael el día que Jesús se hizo presente y le dijo: “Cuando estabas debajo de la higuera, te vi” (Jn 1, 48). ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y nos lance a comunicar su vida nueva! Entonces, lo que ocurre es que, en definitiva, “lo que hemos visto y oído es lo que os anunciamos” (1 Jn 1, 3)»[20].
I. Anunciamos a Jesús, Hijo de Dios encarnado, revelador del origen y destino del ser humano
1. Fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe, Jesús (Heb 12, 2)
7. Lo creemos así y por ello nos sentimos urgidos a comunicar la Buena Nueva de la salvación que ha llegado en Jesús. Como sucesores de los Apóstoles hemos recibido de Jesús la misión de anunciar la misericordia de Dios y el perdón de los pecados, invitando a la conversión sin la cual no es posible entrar en el reino de Dios[21]. Los Apóstoles fueron llamados por Jesús para hacer de ellos “pescadores de hombres” (Mc 1, 17 y par.). Como ellos, nosotros queremos dejarnos instruir por él y ser fortalecidos con la experiencia de su persona y de su palabra, y ponernos en estado permanente de misión. Si Jesús llamó a los Doce fue «para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar» (Mc 3, 14-15): «a proclamar el reino de Dios y a curar» (Lc 9, 2).
Nuestra misión es llamar a todos al seguimiento de Jesús: a los cristianos tibios o no practicantes para recordarles que, en verdad, con Jesucristo siempre nace y renace la alegría[22]; y a los no creyentes y alejados de él para anunciarles que Dios nos ha manifestado su amor en Jesucristo muerto y resucitado[23]. Como hemos dicho recientemente, a los primeros queremos ayudarles a retomar su fe cristiana y a ser coherentes con ella. A los que se han apartado de él después de haber conocido a Jesús y a los que nunca han llegado de verdad a conocerlo, les invitamos a no rechazar la luz que viene de Cristo para iluminar el sentido de la vida y la vocación del hombre, y desvelar el misterio de nuestra existencia[24].
Dirigiéndonos a todos los creyentes en Cristo, les decimos que es nuestro propósito responder a la llamada vigorosa del santo padre a poner la Iglesia entera en estado permanente de misión, invitando al Pueblo de Dios que nos ha sido confiado a renovar el encuentro con Jesucristo como condición previa para poder darlo a conocer. Como nos ha dicho el papa, conviene no olvidar nuestra historia, porque, en verdad, «de ella aprendemos que la gracia divina nunca se extingue y que el Espíritu Santo continúa obrando en la realidad actual con generosidad»[25]. Queremos fiarnos siempre del Señor, conscientes de que «el substrato cristiano de algunos pueblos −sobre todo occidentales− es una realidad viva… Una mirada de fe sobre la realidad no puede dejar de reconocer lo que siembra el Espíritu Santo»[26].
La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, pues «¿qué amor es ese que no siente la necesidad de hablar del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer?»[27]. Porque Dios nos ha ofrecido el perdón y la salvación en Jesús, estamos llamados a comunicar a todos el amor misericordioso de Dios; y, como Felipe a Natanael, no podemos menos de decir: «Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado: Jesús, hijo de José, de Nazaret» (Jn 1, 45). A todos renovamos este anuncio: a los que estáis con nosotros en la comunión de la Iglesia, deseando que reavivéis la fe en Cristo Jesús y el “amor primero” (Ap 2, 4); también a quienes se alejaron de la Iglesia y a los que están fuera de ella. A todos queremos decirles que sentimos la urgencia de proclamar con renovada alegría la fe que hemos recibido y profesamos: Creemos en Dios Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra; y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso; y desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos[28].
2. Jesucristo, viniendo de Dios y nacido de la Virgen María desvela el misterio de Dios y del hombre
8. Toda la vida de Jesús habla a la propia vida, y «cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconozcan»[29]. En verdad, quienes hemos experimentado la gracia inmensa de haber conocido a Jesús no podemos menos que darlo a conocer, porque sabemos que en él está la razón de ser de nuestra vida. En Jesucristo se ilumina nuestro origen y nuestro destino transcendente. Dios se nos ha acercado en Jesús en nuestra propia carne y humana realidad, pues «el Hijo de Dios, con su Encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante a nosotros excepto en el pecado (Heb 4, 15)»[30].
Nacido de las entrañas virginales de María, el Hijo de Dios no nació «de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino de Dios» (Jn 1, 13)[31]. Lo afirmamos con los evangelistas[32] y con la tradición de fe de la Iglesia ininterrumpida desde los Apóstoles. Esta tradición es recogida en las formulaciones orientales y occidentales antiguas del símbolo de la fe, testimoniada por los Padres[33], contenida en las confesiones de fe, constituciones y cánones de las Iglesias orientales antiguas[34], en los concilios de la Iglesia indivisa y en los misales y sacramentarios de la liturgia de las Iglesias[35]. Testigo de esta tradición afirmada por toda la Iglesia antigua, san Ildefonso de Toledo dirá en el siglo VII de la concepción virginal por María de aquel que es Dios y hombre: «esta concepción es más admirable que todo milagro, más poderosa que todo poder, más augusta que toda otra señal, porque de tal manera sobrepasa todo, de tal manera sobresale sobre todo, de tal manera supera la excelencia de todas las cosas, que hasta los ángeles sirven a ese Dios de doble naturaleza»[36].
El Magisterio ha apelado a esta fe apostólica de la Iglesia contra quienes han negado en nuestro tiempo esta verdad que es parte del dogma de Cristo. Hijo de Dios e hijo de María, «siendo de condición divina» (Fil 2, 6), porque «el Verbo estaba junto a Dios y el Verbo era Dios» (cf. Jn 1, 1), por nosotros los hombres y por nuestra salvación «por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre»[37]. Con toda justicia invocamos a la bienaventurada Virgen María, junto con la tradición secular de la fe eclesial, como verdadera Madre de Dios (Theotókos), tal como fue proclamada por el Concilio de Éfeso (431). María concibió virginalmente a Jesús por obra del Espíritu Santo, y es madre de aquel que es Dios como Hijo, coeterno con el Padre e igual que el Espíritu Santo[38]. Con toda justicia afirma el Catecismo de la Iglesia Católica: «La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana: “Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios: todo espíritu que confiese a Jesucristo, venido en carne, es de Dios” (1 Jn 4, 2). Esta es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos cuando canta “el gran misterio de la piedad”: “Él ha sido manifestado en la carne” (1 Tim 3, 16)»[39].
9. Cuando afirmamos la concepción virginal de Jesús, confesamos la coeternidad del Verbo, y afirmamos que el Hijo de Dios, preexistente en el seno de Dios Padre, se ha hecho carne en las entrañas de la Virgen María. «Nacido de mujer» (Gál 4, 4), Jesucristo es el «nuevo Adán» (Rom 5, 14), que ha dado comienzo a una nueva humanidad; y en él Dios ha anticipado el destino de la humanidad redimida y salvada por su muerte y resurrección. En los evangelios de la infancia de Jesús, «se nos relata una historia muy humilde y, sin embargo, precisamente por ello de una grandeza impresionante. Es la obediencia de María la que abre la puerta a Dios. La Palabra de Dios, su Espíritu crea en ella al niño. Lo crea a través de la puerta de su obediencia. Así, pues, Jesús, es el nuevo Adán, un nuevo comienzo “ab integro”, de la Virgen que está totalmente a disposición de Dios»[40].
En el acontecimiento de salvación de Jesucristo, nacido del Padre por obra del Espíritu Santo, Dios se nos ha revelado en su insondable misterio de amor como Dios uno y trino, como reza la confesión occidental antigua conocida como Símbolo Quicumque: «la fe católica es que veneramos un solo Dios en la Trinidad en la unidad… Cual el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo… Porque una es la persona del Padre, otra la persona del Hijo y otra la persona del Espíritu Santo; pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad»[41]. Por ello, cuando afirmamos la preexistencia de Cristo, expresamos mediante un concepto fundado en las afirmaciones bíblicas la identidad trascendente y divina del Hijo de Dios hecho carne. Al confesar esta fe trinitaria, decimos que Jesús tiene su origen en Dios, afirmación que recibe plena luz de la resurrección y glorificación de Jesús. Es del misterio pascual de donde emana la luz que ilumina la realidad histórica y el sentido teológico del nacimiento virginal de Jesús.
En efecto, una vez consumada su existencia terrena, en su exaltación por el Padre, «resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a su derecha en el cielo» (Ef 1, 20; cf. Col 3, 1)[42], Dios glorificó a Jesús como él se lo había pedido en la oración de despedida de la última Cena: «Padre, glorifícame junto a ti, con la gloria que yo tenía junto a ti antes que el mundo existiese» (Jn 17, 5). En la glorificación de Jesús, Dios ha revelado el misterio del Hijo manifestando que preexiste junto a Dios ya “desde el principio” y antes de su venida al mundo. Desde su resurrección y glorificación, acontecimiento escatológico que culmina la obra de Cristo, se desvela el misterio de su origen en Dios y de su nacimiento en la carne, y también viceversa. Se comprende de este modo cómo la singular misión del Hijo de Dios encarnado «es inseparable de la persona de Jesucristo, el cual no ha recibido del Padre solo una tarea profética, temporal y limitada, sino su origen coeterno. El Hijo de Dios ha recibido de Dios Padre todo desde la eternidad»[43].
Asistida por el Espíritu Santo, la Iglesia confiesa de modo unánime la divinidad de Jesucristo y la Santa Trinidad de Dios, de forma que «la verdadera cristología debe ser trinitaria, y la teología trinitaria ha de ser entendida cristológicamente»[44]. Al decirlo así, se trata de hacer comprensible a quienes se anuncia el Evangelio que el Hijo en la vida eterna de Dios y el Hijo encarnado en la vida terrena y temporal de Jesús de Nazaret es uno y el mismo. Esta unidad se nutre del origen divino de Jesús, que recibe del Padre su divinidad desde antes de la existencia del mundo universo, desde toda la eternidad. Jesús manifiesta en su palabra y en su vida y acción esta real unidad y comunión filial con Dios, y la autoridad que solo él tiene: «Yo y el Padre somos uno… Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre… Quien me ha visto a mí ha visto al Padre» (Jn 10, 30; 14, 7.9b).
3. Limitaciones de la exégesis crítica para dar razón del “dogma de Cristo”
10. La proclamación del Evangelio se lleva a cabo cuando se anuncia la verdad de Cristo Jesús, en quien tenemos acceso al misterio insondable de Dios. Los teólogos racionalistas y liberales negaron la divinidad de Jesucristo desde el siglo XVIII al siglo XX, consideraron las confesiones de fe de la Iglesia antigua como lenguaje simbólico y atribuyeron a la influencia de la mitología helenista la «divinización» de Jesús. En su programa teológico se trataba de conciliar el racionalismo de la Ilustración con la fe eclesial, lo cual condujo a la reducción de la confesión de fe de la Iglesia a mero mensaje moral. No solo fracasó la tentativa de elaborar una historia de Jesús al modo de las biografías modernas, sino también el intento de la convertir la cristología en un discurso sobre la ejemplaridad moral de Jesús. Durante los siglos XIX y XX algunas corrientes de teología trataron de reinterpretar el “dogma de Cristo” presentando la imagen de Jesucristo despojada de cuanto no pudiera compadecerse con la razón filosófica de la modernidad, y de cuanto pudiera resultar extraño a la mentalidad del hombre contemporáneo. Para ello aplicaron a la lectura del Nuevo Testamento una metodología crítica, en parte heredera de la Ilustración y en parte condicionada por prejuicios filosóficos e ideológicos de diverso género, en clara oposición a la lectura que la Iglesia hace de la Biblia.
La Iglesia tiene plena conciencia de interpretar la Biblia comprendiendo su contenido a la luz de la fe en la divinidad de Cristo. La Iglesia cree que las Escrituras hablan de Cristo, pero lo hace investigando críticamente el origen y desarrollo de la tradición de la fe eclesial. Sostiene de este modo que su fe está fundada en el testimonio apostólico acerca de Jesús y los hechos históricos que acreditan dicho testimonio, porque su «primera preocupación es la fidelidad a la revelación testimoniada por la Biblia… El exegeta católico aborda los escritos bíblicos con una pre-comprensión que une estrechamente la cultura moderna científica y la tradición religiosa proveniente de Israel y de la comunidad primitiva cristiana. Su interpretación se encuentra así en continuidad con el dinamismo de la interpretación que se manifiesta en el interior mismo de la Biblia y que se prolonga después en la vida de la Iglesia»[45].
Benedicto XVI lo expresó haciendo justicia a la realidad que es objeto de la investigación sobre Jesús. No se trata, en efecto, de renunciar a las aportaciones de los métodos histórico-críticos, pues si el acontecimiento de Jesucristo no es mito, sino historia real, tiene que ser históricamente accesible. Lo necesario para no caer en aquello mismo que se pretende evitar, al rechazar un discurso sobre Jesús por falta de racionalidad crítica, es reconocer los límites de la razón histórica y tener en cuenta el conocimiento de los hechos proveniente de la fe. Se trata, en definitiva, de «aunar ambas cosas de forma correcta»[46].
4. Un único Jesús, Cristo de Dios
11. Los intérpretes del Nuevo Testamento que, utilizando los métodos críticos, se propusieron separar la historia de Jesús de la fe en Jesucristo, excluyeron ideológicamente que la fe de la Iglesia hubiera surgido de la realidad objetiva de la historia de Jesús, interpretada a partir del sentido que emergía de los mismos hechos ocurridos con Jesús a ojos de los testigos. Por el contrario, no dudaron en interpretar la historia de Jesús siguiendo modelos de comprensión (“paradigmas hermenéuticos”) que veían en los mitos paganos de las religiones helenistas la clave para entender de qué modo el “Jesús de la historia” se había transformado en la fe de la Iglesia en el “Cristo de la fe”. Hasta nuestros días no han faltado otros modelos de interpretación o paradigmas de acercamiento a Jesús como la interpretación histórico-social e histórico-cultural de su figura. Según estas hipótesis de interpretación, para responder quién fue Jesús es necesario indagar en el contexto social y en la cultura ambiente helenista las claves, consideradas decisivas por algunos autores, para comprender la personalidad histórica de Jesús. Estas interpretaciones han sido en parte desplazadas por la corriente exegética que ha visto en la religión judía, si no la única, sí la clave principal de interpretación de la palabra y la actuación de Jesús, hasta hacer de él, por parte de algunos autores, tan solo un rabino judío.
Ya se preste mayor o menor atención a cada una de estas propuestas hermenéuticas, la irrupción en la exégesis del Nuevo Testamento de esta escisión entre el “Jesús de la historia” y el “Cristo de la fe” se ha convertido en una hipoteca que ha condicionado durante un siglo la investigación sobre Jesús. La Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe salía al paso de este procedimiento metodológico y, apelando al magisterio de san Juan Pablo II, manifestaba que esta separación entre el Jesús y de la historia y el Cristo de la fe es un procedimiento puramente formal. El papa afirmaba sin ambages que es contraria a la fe cristiana la separación entre el Verbo y Jesucristo, porque «Cristo no es sino Jesús de Nazaret, y este es el Verbo de Dios hecho hombre para la salvación de todos… Si, pues, es lícito considerar los diversos aspectos del misterio de Cristo, no se debe perder nunca de vista su unidad»[47]. Afirmación que la Comisión Episcopal prolongaba aseverando: «La supresión de esta unidad o alternativa entre Jesús de Nazaret o Cristo Señor nos lleva a la abstracción sin incidencia en la historia y a la irrelevancia del culto cristiano… Por eso una presentación de Jesucristo debe mostrar siempre aquella unidad del misterio de Cristo que origina y fundamenta la fe cristiana»[48].
La Comisión doctrinal observaba la falta de pertinencia metodológica de aquellas aproximaciones a Jesús que pretenden fundamentarse solo sobre los datos que la investigación en curso considera históricos. Sucede de este modo que «algunas presentaciones que, a veces, se ofrecen de Jesús, en la literatura teológica, la predicación o la enseñanza catequética, se reducen a recoger los resultados de la reconstrucción de la vida de Jesús mediante la sola investigación histórica»[49]. Ocurre incluso que estas presentaciones pueden estar motivadas por el deseo apologético de acercar a los alejados a Jesús, pero con harta frecuencia la imagen que ofrecen de la tradición apostólica recogida en el Nuevo Testamento queda limitada por los baremos metodológicos que se aplican a reconstruir la figura histórica de Jesús. Algo que sucede por no tomar suficientemente en consideración la tradición de fe y su verdadero alcance histórico[50]. El resultado es en ocasiones una imagen reduccionista de Jesús, que se queda mucho más corta que la que se obtiene de una exégesis que, sin dejar de lado los métodos críticos, tenga en cuenta la tradición de fe como marco de interpretación del Nuevo Testamento. Este procedimiento, que tiene en cuenta la comunión de fe con la entera tradición de fe de la Iglesia, aunque no exime de investigar la Sagrada Escritura como un todo y la lectura que de ella hizo el pueblo de Israel, se justifica porque la interpretación de las palabras y hechos de Jesús que ofrece el Nuevo Testamento en su conjunto tiene la pretensión de ser el resultado del testimonio apostólico y, por ello, canónico sobre el misterio de Cristo[51].
12. La Iglesia ha sostenido con la certeza de la fe la divinidad de Jesucristo, pero lo ha hecho al mismo tiempo con razonable apertura a la investigación histórica de la narración evangélica, fundada en el testimonio sobre los hechos de salvación. La encarnación y la resurrección son contenidos del dogma de Cristo expresamente rechazados por la filosofía griega. El helenismo se opuso siempre al dogma de Cristo, y a la confesión de fe en la divinidad de Jesucristo opuso «su dogma de la trascendencia divina, dogma que el helenismo consideraba inconciliable con la contingencia y la existencia en la historia humana de Jesús de Nazaret»[52]. Quienes han puesto en duda la divinidad de Cristo desviándose de la tradición apostólica y del testimonio unánime y concorde de la misma recogido por el Nuevo Testamento leído en la Iglesia se han apartado de la fe eclesial y han dificultado el encuentro con la persona del Redentor y Salvador del hombre.
En nuestros días vuelven a tener adeptos formas nuevas de cristología adopcionista y arriana, reproduciendo las mismas deviaciones doctrinales que amenazaron al cristianismo de la antigüedad, atraído por las diversas versiones del racionalismo gnóstico y de la filosofía platónica y neoplatónica. Este racionalismo nunca pudo aceptar la «humanidad de Dios», ni comprender el axioma apologético de Tertuliano «caro cardo salutis», es decir la carne es el quicio de la salvación[53]. En este axioma se expresa con fuerza singular el valor salvífico de la encarnación y, por esto mismo, la singular mediación de la salvación en la carne de Jesucristo, Verbo encarnado de Dios, cuando el axioma es aplicado a la resurrección de Cristo y de los cristianos.
5. Una cultura que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público
13. No queremos reproducir en esta declaración la historia detallada de las controversias contemporáneas sobre el dogma de Cristo siguiendo su desarrollo. Nuestro propósito es confirmar a los creyentes en Cristo en la fe de la Iglesia. Queremos que aquello que nosotros hemos conocido, el amor de Dios revelado en Cristo, sea motivo para la esperanza de cuantos carecen de ella, instalados en la finitud de una vida sin fe en el destino trascendente del ser humano; y sin otra alegría que el goce de cuanto de bueno y bello encierra esta vida terrena, don de Dios y, al mismo tiempo, a causa del pecado, amenazada por la muerte. Por eso nos sentimos urgidos a recordar que Jesús participó de nuestra carne y sangre «para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte, es decir, al diablo, y librar a cuantos por miedo a la muerte, pasaban la vida como esclavos» (Heb 2, 14-15). Anunciamos el triunfo de Cristo sobre la muerte a quienes sufren a causa del mal del mundo y de las limitaciones de nuestra condición creada; y es nuestro propósito que la fe en Jesús les ayude a descubrir el bálsamo de la ternura divina, que Dios nos ha manifestado en Jesucristo y cura las heridas del corazón. A todos anunciamos la salvación que Dios nos ofrece en Jesús muerto y resucitado, porque el amor y la misericordia de Dios se nos han manifestado en la entrega de Jesús a la cruz por nosotros y en su gloriosa resurrección de entre los muertos.
Cuando en el momento presente nos vemos afectados por la dura experiencia de la indiferencia de muchos bautizados, que tanto condiciona la predicación y el testimonio cristianos, constituye un desafío que no podemos ignorar la cultura preponderantemente agnóstica de nuestro tiempo. En palabras del santo padre, «una cultura que arrincona a Dios en la vida privada y lo excluye del ámbito público»[54]. Hoy, en efecto, nos vemos envueltos por una mentalidad ambiental que excluye a Dios tanto de la esfera privada de la vida como del ámbito público. Sus mentores tienen la pretensión de diluir en meras opiniones y creencias particulares y privadas la fe en Cristo, cuyo alcance público, sin embargo, ha dado forma a nuestra cultura y ha inspirado la historia de las naciones cristianas.
La fe en Cristo ha impregnado de humanismo trascendente las tradiciones religiosas, culturales y jurídicas compartidas durante siglos por los países occidentales, las cuales han amparado la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales. La pretensión laicista de privatizar la religión es inaceptable, y es de hecho contraria a los principios de una sociedad verdaderamente abierta y democrática. Todos debemos respetar la libertad religiosa de todos, que es condición fundamental para una búsqueda auténtica de la verdad, que no se impone, ciertamente, sino que se acredita por sí misma. El ejercicio de la libertad religiosa requiere la ausencia de todo tipo de coacción por parte de personas, grupos sociales o del poder público, y que «no se obligue a nadie a actuar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella, pública o privadamente, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos»[55]. Por esto mismo no se respeta el ejercicio de derecho tan fundamental de la persona cercando la fe religiosa mediante su reducción a la esfera privada e interior de las personas, dando lugar a «la pérdida de la memoria y de la herencia cristianas, unida a una especie de agnosticismo práctico y de indiferencia religiosa, por lo cual muchos europeos dan la impresión de vivir sin base espiritual y como herederos que han despilfarrado el patrimonio recibido a lo largo de la historia… Muchos ya no logran integrar el mensaje evangélico en la experiencia cotidiana; aumenta la dificultad de vivir la propia fe en Jesús en un contexto social y cultural en el que el proyecto de vida cristiano se ve continuamente desdeñado y amenazado»[56].
6. Llevamos a todos el anuncio gozoso de Jesucristo imposible de privatizar
14. Es, ciertamente, imposible encerrar la fe en Cristo en el reducto interior de la conciencia, como no es posible separar lo que el ser humano cree de aquello que hace, ni la fe religiosa del comportamiento público de quienes la profesan. Esta pretendida separación escinde la unidad antropológica que sustenta la unidad de fe y acción de la persona como individuo y como miembro de una comunidad o grupo social. Esto no significa que una confesión religiosa no respete la legítima autonomía del orden civil de la sociedad. Se trata de que los ciudadanos que profesan la fe cristiana contribuyen a su desarrollo y estabilidad democrática participando en la vida pública de acuerdo con su conciencia cristiana, y, por esto mismo, afrontando los asuntos temporales en conformidad con los valores que son congruentes con la fe cristiana que profesan. De este modo contribuyen al bien común y a la construcción de la paz social y del bienestar general[57].
Por esto mismo queremos escuchar la voz de cuantos cristianos sienten el acoso de quienes, negando toda verosimilitud a los misterios de la vida de Cristo y pretextando respeto al carácter personal y plural de las creencias, en realidad no respetan la libertad de los creyentes para expresarse y conducirse de acuerdo con su conciencia, y tratan de expulsar de la sociedad las tradiciones culturales y religiosas que se inspiran en la fe en Cristo y forman parte de la vida del pueblo cristiano en cuanto comunidad creyente. Exhortamos a no desfallecer a cuantos sienten la presión y el acoso ambiental de una cultura de la increencia y del laicismo, al tiempo que les animamos a no ceder a la tentación de buscar fuera de Jesucristo lo que solo él les puede dar. Como lo han hecho siempre los pastores que nos han precedido, queremos decir a creyentes y no creyentes que el Evangelio de Jesucristo responde a las necesidades más profundas de las personas.
Estamos convencidos de ello y hemos experimentado muchas veces en nuestro ministerio pastoral que, por la acción del Espíritu Santo, existe ya en las personas una esperanza de llegar a conocer la verdad sobre Dios, aunque muchas veces no esté del todo conscientemente explicitada en la conciencia. Hay, ciertamente, en el corazón del hombre una “nostalgia de Dios”, en quien está la explicación última del misterio del hombre y del mundo. Como san Pablo dijo a los atenienses, se venera a Dios incluso sin conocerlo[58], pero el corazón del hombre anhela conocerlo para hallar al único de quien puede venirle al ser humano la revelación del sentido pleno de la vida, la verdad profunda sobre su existencia y sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. Por eso nuestro deseo es compartir con todos el tesoro de nuestra fe en Jesucristo, mostrando la puerta de la fe a los que dicen no creer, bien porque nunca han recibido la palabra viva del Evangelio, bien porque, habiéndola recibido, se han alejado de ella.
15. A cuantos caminan con gozo bajo la luz de la fe, les exhortamos a fortalecerla en el seno de la Iglesia, con el alimento de la Palabra de Dios y de los sacramentos; y a proponerla a cuantos no se hallan en la Iglesia, porque no conocen a Cristo ni han sido bautizados en su nombre. Queremos recordarles que el anuncio del Evangelio no será eficaz y obtendrá mediocres resultados, mientras pervivan y se propaguen enseñanzas que dañan la unidad e integridad de la fe; opiniones contrarias al símbolo de la fe que debilitan la comunión de la Iglesia y proyectan ambigüedades respecto a la vida cristiana[59].
Al invitarles a renovar el encuentro siempre nuevo con Jesucristo para poder llegar a ser discípulos misioneros que anuncian, proponen y dan testimonio de Cristo Jesús, con estas reflexiones nos proponemos mostrar cómo la vida cristiana se renueva sin cesar cuando vivimos unidos a Jesús. Si abrimos mente y corazón a la palabra de Jesús y a su persona divina podemos alcanzar aquel conocimiento del misterio de la Santísima Trinidad que nos ha sido dado en Jesucristo, misterio donde está nuestro origen y nuestra meta. Hoy como ayer, unidos al sucesor de Pedro, conscientes del contexto plural y relativista de nuestra sociedad −sin menoscabo del respeto a las demás confesiones religiosas y a quienes no profesan religión alguna−, no podemos menos de proclamar: Jesucristo, el Hijo de Dios nacido en nuestra carne de la Virgen María, es el Redentor del hombre, creado por Dios varón y mujer. En Jesucristo, «entregado por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación» (Rom 4, 25), Dios nos ha dado un Salvador de todos los hombres y pueblos. Jesucristo, «Señor de todos» (Hch 10, 36), es el verdadero Señor de la historia y Cabeza de la Iglesia, donde comienza incipiente la humanidad redimida camino de su consumación en Dios.
II Jesucristo revela la verdad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo
1. El Padre es “el origen, hogar y patria” de Jesús, Unigénito de Dios
1.1. Conocer al Padre en el Hijo por el Espíritu Santo
16. Como pastores hemos sido llamados por Jesús para llevar adelante la misión que confió a los Apóstoles, pues el primer servicio que la Iglesia puede prestar a cada persona y a la humanidad entera en el mundo actual es el anuncio de Jesucristo[60]. La conversión pastoral y misionera a la que el papa Francisco nos exhorta[61] nos ayuda a nosotros a convertirnos más a Cristo, como discípulos llamados al seguimiento radical y a la permanente configuración con él. De este modo seremos sacramento de su presencia y de su amor por todos y cada uno de los hombres y mujeres, nuestros hermanos. Nos corresponde, a la vez, ayudar a cuantos entran en contacto con nosotros a dejarse encontrar por Jesús; y una vez que se han sentido amados por Dios y han comenzado a seguir a Jesús, acompañarles a que la conversión a él vaya transformando su vida, dejándose iluminar por aquel que dice de sí mismo: «Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 8, 12). Es nuestra misión llevar a los hombres a Cristo, porque este es el mandato imperioso del Señor resucitado, que nos dice hoy como al comienzo de la predicación evangélica a los Apóstoles: «Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos…» (Mt 28, 19). Convencidos de esta nuestra misión, nos sentimos impelidos a evangelizar y a decir con san Pablo: «¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!» (1 Cor 9, 16).
Según el testimonio evangélico, una vez que el grupo de los setenta y dos completó su misión, Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, oró al Padre dándole gracias: «Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre; ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar» (Lc 10, 21-22; cf. Mt 11, 25-27). Jesús mismo se presenta como el único que conoce al Padre y, en consecuencia, como el único que puede darlo a conocer. El evangelio de san Juan sentencia esta convicción de fe apostólica: «A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer» (Jn 1, 18).
17. Durante su existencia terrena, el Verbo encarnado ha revelado a Dios, manifestándose a sí mismo como «Dios unigénito» (Jn 1, 18), que da a conocer a Dios Padre, a quien «nadie lo ha visto jamás» (Jn 1, 18a), sino aquel que se comprende a sí mismo como Hijo único que «estaba junto a Dios» (Jn 1, 1; 6, 46), «en el seno del Padre» (Jn 1, 18b), donde tenía la gloria que el Padre le daba «antes de que el mundo existiese» (Jn 17, 5). Dios creó por medio del Hijo «cuanto se ha hecho, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho» (Jn 1, 3; cf. Heb 1, 2).
Cuando Jesús se disponía al sacrificio de la cruz, preparando a sus discípulos ante la llegada definitiva de su «hora», les dispone para la aceptación de su muerte y les manifiesta que mediante ella será glorificado por el Padre[62]. Había de ser así, porque el Padre, que señaló en su designio la hora del Hijo del hombre, es quien le ha enviado y da testimonio de Jesús[63]. Es conveniente que él se vaya y vuelva al Padre, y desde el Padre les envíe el Espíritu Paráclito[64]. Lo comprenderán cuando venga el Paráclito, por eso pide a su Padre que les envíe el Espíritu Santo, para que «dé testimonio de él» y los guíe «hasta la verdad plena»[65]. Que el Padre trace el designio del Hijo, y que el Hijo, cumpliendo el designio del Padre, vuelva a él, porque «venía de Dios y a Dios volvía» (Jn 13, 3; cf. 13, 3): es el acontecer de nuestra salvación, en el cual se revela el misterio de la unidad y trinidad de Dios. Las acciones diversas que llevan a cabo las divinas personas se dan siempre en la unidad del único Dios. En Jesucristo y por medio de él, en virtud de la acción del Espíritu, nosotros hemos conocido la Santa Trinidad de Dios.
Si antes de la venida del Hijo, la palabra de Dios resonaba de modo parcial y fragmentario en el Antiguo Testamento, ahora en Jesús la palabra de Dios adquiere su expresividad máxima mediante la Palabra humana del Hijo encarnado. Así lo declara el prólogo de la Carta a los Hebreos: «En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa» (Heb 1, 1-3). El evangelio de san Juan de modo convergente completa esta afirmación concluyendo: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad» (Jn 1, 14). Como hemos dicho a propósito de la humanidad del Hijo de Dios, que el Espíritu Santo creó en el seno de la Virgen María, la encarnación es el acontecimiento por medio del cual se nos ha dado a conocer en toda su perfección el misterio inefable de Dios: su unidad en la trinidad de personas, la vida de divina caridad de la Santa Trinidad y el designio de salvación universal de Dios en favor de la entera humanidad.
El conocimiento de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, es conocimiento del Padre: «Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto» (Jn 14, 7), porque Jesucristo es la Palabra de Dios hecha carne, hombre entre los hombres que «habla las palabras de Dios» (Jn 3, 34) y él mismo es en persona la Palabra (Logos, Verbum) encarnada de Dios. Por esto el Vaticano II declara que Jesucristo, como Palabra encarnada de Dios, «con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte y gloriosa resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino; a saber, que Dios está con nosotros para librarnos de las tinieblas del pecado y la muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna»[66].
El dogma de Jesucristo profesado por la Iglesia se funda en la revelación divina y emerge de las afirmaciones de la fe apostólica contenida en la Escritura. Desde la generación apostólica esta fe eclesial en el misterio de Cristo se ha mantenido constante como criterio de distinción de la identidad de la fe cristiana, proclamada y defendida contra quienes dentro y fuera de la Iglesia la han negado y deformado. Recitada en el Símbolo Niceno Constantinopolitano, en la celebración de la eucaristía, en perfecta sintonía con el Credo de los Apóstoles, la fe de la Iglesia confiesa a Jesucristo, Hijo único de Dios, y nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia del Padre por quien todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre[67].
Sin la confesión del dogma de Cristo, Dios y hombre verdadero, la fe cristiana se desvanece y deforma, aunque se la quiera hacer valer por su sintonía con los grandes valores de la modernidad y el pensamiento de nuestro tiempo. Sin el dogma de Cristo se desvanece igualmente el dogma de la Trinidad de Dios y se desemboca con facilidad en la conversión del lenguaje confesional de la Iglesia en lenguaje simbólico. Considerado como mero resultado de la inculturación sucesiva, se ha llegado a afirmar que este lenguaje habría conducido «a considerar como “entidades reales” en Dios, los símbolos “Logos” y “Espíritu”. En cuanto “símbolos religiosos”, “Logos” y “Espíritu” serían metáforas de dos diversas mediaciones histórico-salvíficas del Dios uno y único: la exterior, histórica, a través del símbolo Jesús; y la interior, dinámica, realizada por la comunidad de Dios como Espíritu»[68].
Bien se puede ver que, en esta interpretación del testimonio apostólico del Nuevo Testamento, la condición entitativa de Jesús como Hijo de Dios se disuelve en una metáfora elaborada por la teología cristiana. Tal lenguaje simbólico estaría orientado a exponer la relación entre dimensión religiosa y ética vivida por el hombre creyente Jesús y Dios, aun cuando se quiera hacer de la conciencia religiosa de Jesús un paradigma y modelo de imitación para la humanidad. Esta comprensión de la fe cristológica y trinitaria de la Iglesia representa de hecho su misma destrucción.
1.2. La fe en la divinidad de Jesucristo es contenido de la predicación y testimonio apostólico transmitidos por la Iglesia
18. Cuando se evita hablar de su divinidad y se presenta a Jesús como un “creyente fiel” o como un hombre “buscador de Dios”, además de negar la veracidad del testimonio histórico transmitido fielmente por los evangelios[69] se deforma la verdadera identidad de Jesús como el Hijo de Dios encarnado. Con ello se siembra la confusión entre tantos fieles que, aun estando bautizados, a causa de su alejamiento no reconocen ya la presencia viva de Cristo en su Iglesia, en los sacramentos, o en los más necesitados. El encuentro siempre nuevo con Jesucristo no será posible, si median propuestas e interpretaciones que siembran dudas sobre la confianza que merecen los evangelistas. El acceso a Jesús queda bloqueado, si se desacreditan los evangelios como testimonios de contenido histórico por el hecho de ser a un mismo tiempo confesiones de fe. Como hemos recordado ya, la fe en Jesús emerge de la historia real de Jesús: de sus palabras y hechos; en definitiva, de la experiencia de su persona y de lo ocurrido con su muerte y resurrección como culminación de dicha experiencia. La crónica evangélica entreteje narraciones basadas en testimonios en los que la fe es criterio de interpretación y, en cuanto tal, hace de los evangelios medio de conocimiento de Jesús. La fe orienta la indagación de la verdad histórica, sin la cual no es posible alcanzar el significado trascendente de lo sucedido en la misma historia de Jesús. Cuando se abandona este horizonte de interpretación, se suele dibujar una figura de Jesús alejado de la Iglesia o contrapuesto a ella. Si es presentado como un líder religioso, entre otros muchos maestros de religión y moral, como un camino de los muchos que la humanidad debe transitar para a llegar a Dios, entonces es que la aproximación a la verdad histórica de Jesús ha resultado fallida, porque se ha tomado como criterio un presupuesto previo alejado de la verdad histórica del Jesús real del que da testimonio el Nuevo Testamento, de su real pretensión y de sus concretas palabras y acciones.
El conocimiento de Jesús es obra de la gracia, y Jesús mismo así lo hace saber a sus discípulos: «Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado…» (Jn 6, 44; cf. 8, 19). La fe, obra del Espíritu, guía la comprensión de la predicación y los hechos de Jesús, abriendo el entendimiento y el corazón del ser humano al misterio de su persona y misión. La fe lleva a descubrir que Jesús, que según la carne «nació del pueblo elegido, en cumplimiento de la promesa hecha a Abrahán y recordada constantemente por los profetas […] no se limita a hablar “en nombre de Dios” como los profetas, sino que es Dios mismo quien habla en su Verbo eterno hecho carne. Encontramos aquí el punto esencial por el que el cristianismo se diferencia de las otras religiones, en las que desde el principio se ha expresado la búsqueda de Dios por parte del hombre. El cristianismo comienza con la encarnación del Verbo. Aquí no es solo el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en persona a hablar de sí al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcanzarlo […]. El Verbo encarnado es, pues, el cumplimiento del anhelo presente en todas las religiones de la humanidad: este cumplimiento es obra de Dios y va más allá de toda expectativa humana. Es misterio de gracia»[70].
19. Todo en la vida terrena del Verbo encarnado es expresión elocuente de su filiación divina. Jesús vive su propia identidad como Hijo eterno de Dios. Entre los testimonios referidos por los evangelistas, hay dos contextos del ministerio público de Jesús especialmente clarificadores: uno es la oración jubilosa pronunciada por Jesús tras la misión de los setenta y dos, a la cual nos hemos referido, tal como nos informan san Mateo y san Lucas (cf. Mt 11, 25-30; Lc 10, 21-24); y el otro, la última Cena, la víspera de la pasión, tal como refiere san Juan (cf. Jn 14-17). En el primer contexto, los evangelistas relatan el momento con los siguientes elementos comunes: explosión jubilosa de oración al Padre lleno del Espíritu Santo, complacencia del Padre en la revelación a los pequeños y relación única del Hijo con el Padre como fundamento de su condición de revelador. En el segundo contexto, las palabras de Jesús referidas por el cuarto evangelista formulan las consecuencias asombrosas de acoger la revelación del Padre: alegría completa, relación de amistad con Cristo y no de servidumbre, paz en él, vida eterna y odio del mundo[71]. Agrupando los elementos presentes en ambos contextos, podemos formular sintéticamente los aspectos contenidos en la presentación que Jesús hace de sí mismo como revelador de la Trinidad.
1.3. Unidad del Hijo con el Padre
20. El Padre es el origen sin principio del Hijo de Dios hecho carne en Jesús. El Hijo existe en el seno del Padre antes de los siglos y, eterno como el Padre, lo proclamamos con los padres del Concilio de Nicea engendrado en el seno del Padre, y creemos con fe cierta que el Hijo no tuvo nacimiento alguno[72]. Al confesar nuestra fe en la divinidad del Hijo de Dios, afirmamos que «por nosotros y por nuestra salvación se hizo hombre». Jesús es el Hijo de Dios, que dice de sí mismo: «Antes de que Abrahán existiera, yo soy» (Jn 8, 58). Este diálogo de Jesús con sus adversarios revela la eternidad del Hijo de Dios, que al hacerse hombre por amor nuestro quiso nacer en el tiempo y vino al mundo «de la estirpe de David según la carne» (Rom 1, 3), y «despojado de sí mismo y bajo la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres» (Fil 2, 7). Jesucristo, Hijo de Dios hecho carne, se hizo nuestro hermano para que nosotros viniéramos a ser «hijos por adopción» (Ef 4, 5). De este modo, por ser el Unigénito podemos afirmar con toda verdad que el Padre es el “hogar” y la “patria” de Jesús. Jesús vivió del Padre y para hacer la voluntad del Padre, como atestigua el evangelio de la infancia, poniendo en la boca de Jesús adolescente la respuesta a la pregunta de su madre: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?» (Lc 2, 49). José no es el padre biológico de Jesús, sino su custodio y tutor, que fue elegido por Dios para ejercer la paternidad humana sobre Jesús mediante su matrimonio con María, de la cual fue legítimo esposo. De este modo, «si es importante profesar la concepción virginal de Jesús, no lo es menos defender el matrimonio de María con José, porque jurídicamente depende de este matrimonio la paternidad de José»[73].
De este modo es necesario afirmar que «san José ha sido llamado por Dios para servir directamente a la persona y la misión de Jesús mediante el ejercicio de su paternidad; de este modo él coopera en la plenitud de los tiempos en el gran misterio de la redención y es verdaderamente “ministro de la salvación”»[74]. Que sea así y que José haya ejercido plenamente su misión de padre humano de Jesús no deja de lado la afirmación central del Nuevo Testamento sobre el origen “natural” de Jesús como Hijo eterno de Dios hecho carne. El padre de Jesús es el mismo Dios, de modo que cabe, en efecto, preguntar: «¿Acaso puede expresarse más claramente la filiación divina de Jesús?»[75]. Jesús no hace sino la voluntad del Padre y de ella se alimenta, y así lo manifiesta al responder a sus discípulos que le preguntan por la comida: “Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra” (Jn 4, 34). Porque el Hijo cumple la voluntad del Padre, afirma Orígenes, no se ha de buscar la voluntad del Padre fuera de la voluntad del Hijo: «Era esta única voluntad la que hacía decir al Hijo: “Yo y el Padre somos uno” (Jn 10, 30). Gracias a esta su única voluntad, quien ha visto al Hijo, no solo le ha visto a Él, sino también al que lo ha enviado (cf. Jn 12, 45)»[76].
21. En esta identificación del Hijo con el Padre, Dios ha ofrecido al mundo el camino de acceso a él y la revelación del misterio de amor divino, que es comunión trinitaria, a cuya imagen el ser humano ha sido creado en el amor, «porque Dios es amor» (1 Jn 4, 8). En el amor al prójimo se anticipa la participación plena en la vida de Dios, pues «quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él» (1 Jn 4, 16b). La revelación del misterio de Dios ilumina la existencia humana y abre nuestra vida a su consumación en Dios. Por eso, la llamada de la Iglesia a escuchar a Jesús no es tan solo la invitación a seguir una doctrina que hace mejor al ser humano, sino la llamada al seguimiento de la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, porque «Dios envió al mundo a su Unigénito, para que vivamos por medio de él» (1 Jn 4, 9b).
Las etapas más significativas del apostolado terrenal de Jesús están marcadas por la presencia y la palabra de amor del Padre al Hijo. Los evangelios de la infancia quieren manifestar la indisoluble unidad del Hijo de Dios y el hombre Jesús de Nazaret, desde el mismo instante de la concepción de la humanidad de Cristo Jesús en el seno de la Virgen María. San León Magno lo expresa con contundencia afirmando que siendo único el Señor Jesucristo, en Él no se da sino «la única e idéntica persona de la verdadera divinidad y de la verdadera humanidad […], habiendo llegado divinidad y humanidad desde la misma concepción de la Virgen a una unidad tan grande que no se hubieran realizado sin el hombre las acciones divinas, ni sin Dios las acciones humanas»[77]. El hombre Jesús es, desde su concepción, verdadera encarnación del Hijo eterno. Por esto mismo, Jesús es ya «en el seno de la Virgen María “Cristo”, es decir, ungido por el Espíritu Santo, desde el principio de su existencia, aunque su manifestación no tuviera lugar sino progresivamente»[78]. Concebido por obra del Espíritu Santo, creador de su humanidad, como lo anunció el ángel a María, no falta en el anuncio una referencia a la filiación de Jesús: el que es “hijo de David” es al mismo tiempo “Hijo del Altísimo” (Lc 1, 32).
Llegado el tiempo de su manifestación a Israel, la voz del Padre resuena en el bautismo de Jesús en el Jordán: «Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco» (Mc 1, 11). En esta visión de Jesús ocurrida en el momento de su bautismo, la alusión al Siervo anunciado por Isaías se ha modificado, sustituyendo el término de «siervo» por el «hijo», cambio que «subraya el carácter mesiánico y propiamente filial de la relación de Jesús con el Padre»[79]. La complacencia del Padre en el Hijo es asimismo revelada en la transfiguración de Jesús en «un monte alto» (Mt 17, 1). Pedro todavía estaba hablando entusiasmado por la experiencia que estaba viviendo «cuando una nube luminosa los cubrió y una voz desde la nube decía: “Este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo”» (Mt 17, 5). Al final de su vida, pendiendo de la cruz, Jesús suplica a su Padre el perdón para los que le han crucificado: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen» (Lc 23, 34). Ni siquiera en el sufrimiento extremo de la cruz Jesús abandona el seno del Padre. En ningún momento de su vida, como en ningún lugar de su peregrinación terrenal, Jesús deja de vivir y manifestar su relación con el Padre: «Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre en mí…» (Jn 14, 11). Él siempre está en el seno del Padre, por eso solo él «es quien lo ha dado a conocer» (Jn 1, 18).
2. La alegría exultante de Jesús en el Espíritu Santo acompaña la revelación del Padre
2.1. La íntima vivencia de la filiación divina, contenido de la oración jubilosa de Jesús
22. Ahondando aún en la experiencia jubilosa que Jesús vive de su filiación divina, en el pasaje del envío de los setenta y dos discípulos, la narración evangélica nos da la clave para comprender la naturaleza de esta alegría cuando introduce la oración jubilosa de Jesús en el pasaje de Lc 10, 21: «En aquella hora, se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo…». La alegría de Jesús no responde simplemente a la satisfacción del maestro que comprueba el éxito de la misión por el buen hacer de sus discípulos, sino que es expresión espontánea de su vivencia íntima. En la escena que describe la oración, Jesús desvela el secreto de su intimidad con Dios, al que se dirige como Padre comprendiéndose a sí mismo como el Hijo, misterio de su divina persona y de su misión: “cosas” que Dios manifiesta a quienes acogen a Jesús y se dejan iluminar por su palabra, que les llega también por la predicación de sus discípulos movidos por el mismo Espíritu Santo con el que ha sido ungido Jesús. Se han de alegrar por haber sido llamados a ser discípulos de aquel que tiene el Espíritu, y ven y oyen lo que, antes de Jesús, «muchos profetas y reyes quisieron ver… y no vieron ni oyeron» (Lc 10, 23-24). En cambio, ellos ven y oyen por ser discípulos de Jesús. Su oración descubre a sus discípulos que la unción mesiánica por el Espíritu es el secreto de la alegría de Jesús y de la suya propia.
La humanidad del Verbo, que crece durante el curso de su vida terrena bajo la acción del Espíritu Santo, experimenta la alegría que el Hijo comparte con el Padre. Alegría que, en expresión de san Agustín, es el mismo Espíritu Santo[80]. Jesús se alegra con el gozo del Espíritu Santo y al revelar al Padre quiere hacer partícipes a los suyos de su misma alegría. En la noche de su pasión, Jesús confía a los Apóstoles un legado de alegría completa: «Os he hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud» (Jn 15, 11). La donación del Hijo hasta el extremo revelando el amor más grande[81], que alcanza su momento supremo en la pasión y muerte en la cruz, da lugar a la comunicación de la propia alegría para que los suyos alcancen alegría plena. Al dar a conocer al Padre, Jesús concede a los suyos participar en la alegría que comparte con Él en el Espíritu Santo. La revelación del Padre es participación en la bienaventuranza eterna que otorga la verdadera vida feliz.
2.2. Revelación otorgada a los “pequeños”
23. Tanto los evangelios sinópticos como el evangelio de san Juan refieren las palabras de Jesús con las que indica con toda claridad que el conocimiento del Padre no es un conocimiento adquirido según la sabiduría de los hombres “sabios y entendidos”, sino que pertenece al género propio del don concedido y por pura gracia otorgado. Es el Hijo y solo él quien otorga el conocimiento del Padre según su beneplácito[82]. La indispensable mediación del Hijo en el conocimiento de Dios se subraya aún más cuando Jesús indica quiénes son capaces de acoger este conocimiento: la gente sencilla de corazón y humilde, es decir, los “pequeños” (Mt 11, 25)[83]. Jesús revelaba la importancia eterna que tiene el hombre para Dios, acercándose a aquellos que más necesitan el amor que puede redimirlos y curar todas sus heridas: el amor del Padre que todo lo creó por amor y por amor todo lo conserva. La oración de Jesús manifiesta que solo la actitud de apertura al don de la salvación que viene del amor del Padre colma la liberación que los pobres y los pecadores esperan alcanzar. El Padre revelado por Jesús es bueno, misericordioso, providente. Es el Padre que quiere y protege a los pequeños: «No es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños» (Mt 18, 14). Al revelar al Padre, Jesús siente la urgencia de dar a conocer el amor que le profesa: «Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre, y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo» (Jn 14, 31).
3. Participar del amor del Padre permaneciendo en el amor de Jesús
24. El amor del Hijo al Padre es misericordia para el mundo y revelación de la gloria recibida del Padre: «Yo les he dado la gloria que Tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y Tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que Tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí» (Jn 17, 22-23). En la oración sacerdotal de la última Cena, al invocar al Padre, Jesús exclama: «He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo» (Jn 17, 6). Jesús revela así a sus discípulos que el amor al Padre, en el que la oración de Jesús los introduce, establece un vínculo nuevo entre Jesús y sus discípulos, a los que llama “amigos”: «Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo que oído a mi Padre os lo he dado a conocer» (Jn 15, 15). El mundo odia a los discípulos de Cristo, porque han recibido la palabra del Padre: «Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo» (Jn 17, 14). La oración de Jesús les revela que el amor al Padre es más fuerte que el odio del mundo y más que la muerte, porque en llegar a conocer al Padre y al Hijo consiste la vida verdadera: “Ésta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo” (Jn 17,3).
Quienes han sido llamados como discípulos al conocimiento del amor de Dios, en los gestos de amor de Jesús y en la entrega de su vida, han entrado en el amor del Padre a participar de la vida divina. Jesús dice a sus discípulos durante la última Cena que solo permanecerán en el amor de Dios, del cual dimana todo amor que da vida, si permanecen en él. Sucede así como con el sarmiento al que vivifica la vid y da un fruto abundante, por lo cual añade Jesús aplicando la comparación: «Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada» (Jn 15, 5). El amor del Padre se revela en el amor de Jesús a sus discípulos, que les invita a pedir al Padre en su nombre: «Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa» (Jn 16, 24). Pedir en nombre de Jesús les garantizará la inmensa alegría de permanecer en el amor de Jesús y tener la vida de Dios. El mundo representa una permanente amenaza para los discípulos, pero Jesús ha orado por ellos al Padre: «Te ruego por ellos… No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno» (Jn 17, 9.15). Si Jesús ha orado por ellos, vencerán las tentaciones del mundo y permanecerán en la vida de Dios, sin que el mundo pueda destruir el amor que los ha unido en Jesús con el Padre y que ha de ser testimonio que lleve a la fe a cuantos contemplen en ellos realizada la vida de Dios[84]. Ellos mismos podrán pedirle al Padre que los sostenga, siempre que estén unidos a Jesús y lo hagan en su nombre, y el Padre les dará «otro Paráclito, que esté siempre con vosotros, el Espíritu de la verdad» (Jn 14, 16-17), como garantía de su permanencia en el amor del Padre y de Jesús[85].
III Jesucristo, Salvador universal
1. «No se nos ha dado otro Nombre bajo el cielo en el que podamos salvarnos»
25. En un mundo globalizado, caracterizado en lo religioso por un pluralismo de hecho, no pocos se preguntan si la Iglesia debe seguir manteniendo el mismo discurso que Pedro sostuvo en los orígenes: «No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos» (Hch 4, 12). La «dictadura del relativismo»[86] ha dañado no solo la conciencia religiosa de muchos cristianos, que consideran arrogante y excluyente presentar a Jesucristo como el único salvador. A no pocos les parece que sería más acorde con la mentalidad contemporánea reconocer que la salvación se encuentra también fuera de la mediación de Cristo y de la Iglesia; y reconocer por esto mismo que tiene múltiples caminos ordinarios que conducen a ella. Debilitados en su identidad cristiana, hay quienes cuestionan la necesidad del anuncio evangélico, confunden el diálogo interreligioso con el diálogo ecuménico entre la Iglesia católica y otras Iglesias y Comunidades eclesiales, o ignoran cómo deban armonizarse ambos diálogos con la irrenunciable tarea misionera de la Iglesia.
1.1. Señor de todos
26. La proclamación de Jesucristo como «Señor de todos» (Hch 10, 36),
como Pedro sostuvo en casa del centurión romano Cornelio, «no es arrogancia que desprecie las demás religiones, sino reconocimiento gozoso porque Cristo se nos ha manifestado sin ningún mérito de nuestra parte»[87]. En Jesús de Nazaret no vemos al hombre buscador de Dios, sino a Dios hecho hombre que ha venido a la búsqueda de cada ser humano. El cristianismo no se presenta en medio del mundo como una expresión más del esfuerzo del ser humano por llegar hasta Dios, sino como el portador y heraldo (kérys) del anuncio gozoso (kérygma) que proclama que ha sido Dios quien ha venido al encuentro del hombre. Cuando los cristianos afirmamos que Jesucristo es el único mediador de todos los hombres no negamos la salvación que Dios otorgará por su misericordia a los no cristianos, señalamos más bien que las «fuentes de la salvación» (Is 12, 3), de las que proféticamente habló Isaías, están en Cristo, en quien están unidos Dios y el hombre. San Juan Pablo II afirma que esta mediación única y universal de la salvación en Cristo, «lejos de ser un obstáculo en el camino hacia Dios, es la vía establecida por Dios mismo, y de ello Cristo tiene plena conciencia»[88]. Lo reivindicó con fuerza profética contra quienes creían que la misión cristiana había llegado a su fin, y sostenían que era la hora de la permuta del anuncio de Cristo por la acción filantrópica y humanitaria. Esta última siempre acompañará el anuncio, pero no lo sustituye, más aún, se sigue de él, da testimonio de su verdad y media su realización. El santo papa recordaba que la misión universal de la Iglesia nace de la fe en Jesucristo como mediador universal[89]; y observaba cómo la universalidad de la salvación en Cristo es afirmada por todo el Nuevo Testamento[90], afirmación que se recapitula en las palabras de san Pablo a Timoteo: «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos» (1 Tim 2, 5-7).
Nos lo ha vuelto a recordar el papa Francisco, que apunta a las consecuencias para la evangelización de la negación de esta mediación universal en Cristo de la salvación. Si se silencia o relativiza, el acontecimiento de Cristo se torna sin significado para la vida del ser humano; y, por lo mismo, deja sin objetivo real la misión de la Iglesia: «No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos»[91].
1.2. Él es el primero y el último
27. El motivo de este rechazo hoy como en la antigüedad grecorromana responde al hecho de que la razón no alcanza a concebir de qué modo lo universal pueda concretarse en la carne de Jesucristo. Afirmar la encarnación es −siguiendo a san Agustín y en expresión de la teología contemporánea− afirmar lo que se ha formulado como la presencia del “todo en el fragmento”[92]. Esto es posible porque «en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente» (Col 2, 9; cf. 1, 19). La carne de Cristo es ciertamente la carne del Hijo de Dios, la concreta humanidad del Verbo, por el cual fueron creadas todas las cosas, la humanidad de aquel que ocupa el lugar del principio creador, «por medio del cual todo se hizo y sin él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho» (Jn 1, 3). Cristo Señor, en quien todo es recapitulado, es el centro de la historia de la humanidad, a la que otorga plenitud, y el final en el que todo encontrará consumación. Solo Jesucristo, por su resurrección de entre los muertos y glorificación junto al Padre, dice a cada ser humano y a la entera humanidad: «Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último» (Ap 22, 13; cf. 21, 6).
Hay una razón primordial y una razón de ultimidad (escatológica) sobre las que se funda la primacía y mediación universal de Cristo Jesús. Razón primordial, porque Jesucristo, Palabra de Dios encarnada, existía en el principio junto a Dios y siendo él mismo Dios[93], «por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho» (Jn 1, 3). En Cristo Jesús «fueron creadas todas las cosas… todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él» (Col 1, 16-17). Razón asimismo escatológica, porque Cristo, elevado de la tierra, atrajo a sí a todos los hombres[94] introduciendo a la humanidad con él en el tiempo final. La restauración final de la humanidad pecadora que fue prometida por los profetas y esperada por el resto de Israel ya ha comenzado: «El final de la historia ha llegado a nosotros[95] y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable e incluso de alguna manera real está ya por anticipado en este mundo»[96]. Es así, en verdad, porque Cristo, Verbo de Dios hecho hombre, ha padecido por nosotros y, resucitado de entre los muertos, ha sido «exaltado por la diestra de Dios, ha recibido del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha derramado» (Hch 2, 33).
Con toda verdad la Iglesia anuncia que en la humanidad de Jesucristo «se ha manifestado la gracia de Dios que trae la salvación a todos los hombres» (Tit 2, 11), otorgando plenitud a los tiempos (Gál 4, 4). Solo él está en el centro del designio universal de salvación de Dios, de tal modo que conocer la salvación es conocer al Salvador (Salvator), porque él es el portador del Espíritu por ser el Hijo y el Verbo de Dios. Solo ante él, cuya aparición gloriosa espera la humanidad redimida, «aguardando la dicha que esperamos y la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo» (Tit 2, 13), se puede postrar el hombre. Solo ante el Resucitado, puede confesar con humilde fe con el Apóstol santo Tomás: «Señor mío y Dios mío» (Jn 20, 28). Reconociendo al Resucitado como Señor y Dios, los labios del cristiano pronuncian la oración que el hombre solo puede dirigir a Dios, para decir: «Él es mi Dios y Salvador; confiaré y no temeré» (Is 12, 2)[97].
La fe mueve al creyente a descubrir en Cristo la razón de su mediación universal, liberando la mente y el corazón de cuantos el Padre atrae a Jesús para reconocer en él la presencia de Dios en nuestra carne; para descubrir en la humanidad del Salvador la «imagen visible del Dios invisible» (Col 1, 15). La Palabra, que todo lo había creado se hizo carne de modo que, siendo el «Hombre perfecto» (Ef 4, 13), salvara a todos y recapitulara todas las cosas; pues en él Dios ha destruido la dispersión provocada por Adán, que con su desobediencia quebró la unidad primordial de la humanidad. San Agustín dice ante obra tan grande: «Esto lo supo hacer el Artífice; nadie desespere. Es ciertamente una gran obra, pero pensad quién es el Artífice. El que hizo, restauró; el que formó, reformó»[98]. En verdad, Cristo recapitula la historia humana y consuma en sí mismo la obra creadora que el Padre realizó por medio de él. Por eso, con los padres del Vaticano II confesamos: «El Señor es el fin de la historia humana, el punto donde convergen los deseos de la historia y de la civilización, centro del género humano, gozo de todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones»[99].
2. En Jesucristo, Mediador universal, se ha manifestado la plenitud de la salvación
2.1. Mediador único por su muerte y resurrección redentoras
28. Afrontando algunas de las cuestiones actualmente planteadas por la teología del pluralismo religioso, recordábamos hace algún tiempo que la Iglesia ha mantenido de forma ininterrumpida desde sus orígenes apostólicos el carácter universal de la mediación única de Cristo, observando contra el parecer de quienes lo niegan que «la Verdad sobre la Persona de Cristo, constituido por Dios “juez de vivos y muertos” (Hch 10, 42), es inseparable de la Verdad sobre su misión redentora, de modo que “todos los que cree en él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados” (Hch 10, 43)»[100]. Nos hacíamos así eco de la Declaración Dominus Iesus, cuya finalidad fue la de referir a la fe confesada por la Iglesia las opiniones y enseñanza de algunos autores que no dejaban de relativizar la mediación salvífica universal de Jesucristo.
Sin reiterar ahora ni el conjunto de aquellas opiniones ni referirnos a los autores que las sostenían, queremos hacer hincapié en la afirmación fundamental de la Declaración: «Debe ser, por lo tanto, firmemente creída, como verdad de fe católica que la voluntad salvífica universal de Dios Uno y Trino es ofrecida y cumplida una vez para siempre en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios»[101]. En cuanto Hijo unigénito de Dios hecho hombre, Jesucristo es la Palabra perfecta y definitiva del Padre. Con la venida del Hijo y el don del Espíritu, la revelación ya se ha cumplido plenamente, si bien la comprensión de la revelación por la Iglesia se desarrolla progresivamente a lo largo de los siglos[102].
No faltan en nuestros días quienes consideran que la revelación de Jesucristo es incompleta e imperfecta, por expresarse en lenguaje humano, siempre limitado; por lo cual proponen comprenderla de forma complementaria a la que se podría encontrar en otras religiones. Se piensa que ninguna religión, y tampoco el cristianismo, podría expresar de modo completo el misterio de Dios. Tal opinión, sin embargo, es contraria a la fe de la Iglesia, que confiesa que Jesús, en cuanto Verbo del Padre, es «el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14, 6). Es Cristo quien revela la plenitud del misterio de Dios y «lo ha dado a conocer» (Jn 1, 18). Es necesario, en consecuencia, tener presente la enseñanza de la Iglesia: «La verdad sobre Dios no queda abolida o reducida porque esté dicha con un lenguaje humano; más bien al contrario, sigue siendo única, plena y completa, porque quien habla y actúa es el Hijo de Dios encarnado»[103].
2.2. Jesucristo, revelación plena y definitiva de Dios
29. Hay una clara gradación en las afirmaciones de la Declaración que es necesario tener en cuenta, partiendo de la afirmación fundamental: que Jesús de Nazaret, muerto y resucitado, es el Verbo de Dios encarnado; que revela de forma definitiva el misterio de Dios; y que el designio divino de salvación es universal[104]. Se apoya en la enseñanza conciliar del Vaticano II, que reitera la fe siempre creída en la Iglesia: que Jesucristo es la plenitud de la revelación Dios y como tal es definitiva, porque Jesucristo es Dios y hombre verdadero, conforme a la definición dogmática del Concilio de Calcedonia (451) realizada en continuidad con lo afirmado por el Símbolo de los Concilios de Nicea (325) y Constantinopla (381). La Declaración considera conexas entre sí estas afirmaciones: que en Jesucristo Dios Padre lleva a cumplimiento la historia de la salvación, y por su muerte y resurrección el Espíritu Santo, que procede del Padre y es otorgado por medio de Cristo, enseña a los Apóstoles, y por medio de ellos a toda la Iglesia, la “verdad completa”[105]. A esto añade la Declaración que, en consecuencia, el carácter universal del designio de Dios orienta toda la historia de la salvación a «la unicidad del sacrificio redentor de Cristo, sumo y eterno sacerdote[106]»[107].
30. Esta doctrina será de nuevo reiterada por la autoridad de la Iglesia a propósito de aquellas formas de teología de las religiones no cristianas que atribuyen a las mismas valor salvífico, y que algunos teólogos de diversas confesiones cristianas han llegado a considerar como caminos −incluso ordinarios− de salvación queridos por Dios. Por eso con relación a estas afirmaciones nos remitimos de nuevo a lo que ya dijimos en la mencionada Instrucción pastoral Teología y secularización en España. Volvemos a recordar la doctrina de la Iglesia que afirma la mediación universal de Jesucristo como único Redentor de toda la humanidad, sin que sea posible separar la acción reveladora y salvífica del Verbo del Padre del hombre Jesús de Nazaret[108]. La Iglesia ha afirmado siempre la unidad del designio creador y salvífico de Dios, siguiendo las enseñanzas de los concilios de la antigüedad, la doctrina del Concilio de Trento sobre la justificación, las enseñanzas de los dos concilios del Vaticano y el magisterio de los romanos pontífices. Las declaraciones magisteriales de los papas contemporáneos reiteran la fe de la Iglesia y proclaman el carácter universal de la salvación acontecida en Cristo, remitiéndose a la doctrina conciliar del Vaticano II. La Iglesia reconoce como legítimo «sostener que el Espíritu Santo actúa la salvación en los no cristianos también mediante aquellos elementos de verdad y bondad presentes en las distintas religiones; pero no tiene ningún fundamento en la teología católica considerar estas religiones, en cuanto tales, como vías de salvación…»[109]. El Concilio, en efecto, declara consecuentemente que es obligación de la Iglesia «anunciar sin cesar a Cristo, que es Camino, Verdad y Vida (Jn 14, 6), en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa, en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas»[110].
2.3. En él se cumple el designio único y universal de salvación
31. A la luz de la revelación de Cristo, no es posible negar el carácter único del designio divino de salvación, que se realiza en la historia particular y concreta del pueblo elegido y alcanza su plenitud en la historia de Jesucristo, para dar cabida a la legitimidad teológica de las religiones. No se puede aceptar como doctrina de la Iglesia un supuesto “pluralismo asimétrico” que tan solo diferenciaría a unas religiones de otras por la capacidad de respuesta del hombre al ofrecimiento universal e igualitario que Dios hace al hombre de su amor irrestricto y sin acepción de personas. Cuando se habla de la divinidad de Jesucristo como la plena realización humana de Jesús, en aquella plenitud que haría de él la expresión más acabada del receptor de la presencia de Dios, se desfigura la fe de la Iglesia en Jesucristo. Si se habla de la actitud de Jesús ante Dios como la “máxima recepción posible” en los límites de una concreción histórica[111], no se ve de qué modo pueda evitarse reducir tan sólo a lenguaje la enseñanza de la Iglesia sobre la divinidad de Jesucristo.
Afirmar, como queda dicho, que Jesucristo es Dios es tomar en serio y con todo rigor conceptual la encarnación del Verbo, que somete a la caducidad del tiempo la humanidad asumida por aquel que desde el principio es una sola cosa con el Padre porque participa de la divinidad de este y, por lo mismo, es consubstancial a él. Así, pues, «se hizo hombre el que era Dios y la Palabra en persona, el que conserva toda cosa creada y da a todos la incolumidad, por su condición de Dios»[112]. La encarnación representa la entrada en el tiempo del aquel que es eterno, y la fe en la carne del Verbo de Dios es inseparable de la fe recta en el misterio de la Santa Trinidad de Dios. Por lo cual la doctrina de la fe declara: «Esta santa Trinidad, que según la común esencia es indivisa y, según las propiedades personales, diferente, dio al género humano la doctrina saludable, primero por Moisés y los santos profetas y por otros siervos suyos, según la ordenadísima disposición de los tiempos»[113].
La reducción a la que una cierta teología de las religiones se ve abocada parece ser la consecuencia inevitable de la disolución de la historia concreta de la salvación en la “historia de la recepción” de la revelación de Dios por la humanidad en su conjunto. La historia de la revelación se convertiría así en la historia de la acogida por el hombre de una presencia de Dios, que se supone universal y siempre dada al hombre de todos los tiempos y culturas, y que cristalizaría de un modo asimétrico en las diversas religiones. De este modo, parece diluirse la historia particular de la salvación acaecida en la concreta historia del pueblo elegido y en la historia de Jesucristo en una historia general de la revelación. Paradójicamente, se disuelve la honda verdad de la fe en la encarnación.
32. Se hace, pues, necesario recordar que «es contrario a la fe católica no solamente afirmar una separación entre el Verbo y Jesús, o entre la acción salvífica del Verbo y la de Jesús, sino también sostener la tesis de una acción salvífica del Verbo como tal en su divinidad, independientemente de la humanidad del Verbo encarnado»[114]. Esta observación sobre la verdad de la fe católica reitera la doctrina sobre la «unicidad de la economía salvífica querida por Dios Uno y Trino, cuya fuente y centro es el misterio de la encarnación del Verbo, mediador de la gracia divina en el plan de la creación y de la salvación, recapitulador de todas las cosas[115], “al cual hizo Dios para nosotros sabiduría, justicia, santificación y redención” (1 Cor 1, 30)»[116].
Recordamos esta doctrina para observar que la separación entre el Logos y Jesucristo responde a una concepción múltiple de la presencia del Verbo de Dios, que supuestamente estaría en el origen de todas las religiones. Afirmando esta presencia múltiple del Verbo se quiere garantizar la legitimidad de las diversas religiones como caminos de revelación y salvación. Se habla así de la “presencia del Uno en lo múltiple”, apelando a un tipo de fenomenología de las religiones que pretende ser teológicamente neutral, al constatar los “paralelismos estructurales” que se dan en las religiones. Se afirma que se trata de una visión de las religiones no teológica propiamente dicha, pero no se renuncia a evaluarlas a partir de una consideración de partida de las mismas como cauces de revelación[117]. Mantener, sin embargo, esta aproximación a las religiones no siempre ofrece resultados satisfactorios, ya que se corre el riesgo de abandonar lo que de válido tiene el método comparativo en el examen fenomenológico de las manifestaciones religiosas. De hecho, se pasa de la constatación de los paralelismos que puedan observarse a considerarlos como expresión de la unidad de todas religiones, que aparecen tan solo como diferentes versiones de lo mismo. Se rebasa así el límite de una descripción de las manifestaciones religiosas y, partiendo de la constatación de un pluralismo religioso de hecho, se postula un pluralismo de derecho. Sentada la afirmación fundamental, de ella se deduce que las religiones son todas ellas complementarias, porque cada una considerada en sí misma es imperfecta. De este modo, al separar al Verbo de la humanidad que asumió en la encarnación para dar cabida a otras mediaciones humanas, a través de las cuales actuaría el Verbo, quedaría afectada la indisoluble unidad de las naturalezas divina y humana en la persona divina del Verbo[118], y por tanto la comprensión cristiana del carácter absoluto de la revelación de Dios en Cristo y, por esto mismo, su misión salvífica universal. Al mismo tiempo se produce una clara relativización de la Iglesia y su misión universal, evaluada a partir de esta teoría relativista de las religiones, según la cual «la verdad acerca de Dios no podría ser acogida y manifestada en su globalidad y plenitud por ninguna religión histórica, por lo tanto, tampoco por el cristianismo»[119].
33. Disminuir el verdadero significado de la encarnación es ignorar que el Verbo es el autor del mundo creado y que, en consecuencia, la encarnación se da sobre este presupuesto de la fe apostólica. Cualquier intento de reducir el alcance ontológico de la encarnación devuelve la teología cristiana al gnosticismo de los siglos II y III, eludiendo cuanto afirma la fe sobre aquel que vino a los suyos en la plenitud de los tiempos porque la creación y el gobierno del orden creado era obra suya como Logos de Dios[120]. Si apareció en los tiempos últimos viniendo a su propia casa y se hizo carne[121], preexistía antes del tiempo[122]. Si hecho carne pendió del leño, «nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros maldición» (Gál 3, 13)[123], pues quiso Dios poner en paz todas las cosas «por la sangre de su cruz» (Col 1, 20); y por su medio realizó nuestra redención y nos otorgó el perdón de los pecados[124]. Cristo Jesús se hizo carne para redimirnos y Dios lo resucitó y lo colocó «por encima de todo poder, fuerza y dominación, y por encima de todo nombre conocido no solo en este mundo, sino en el futuro. Y todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la Iglesia como Cabeza sobre todo. Ella que es su cuerpo, plenitud del que lo acaba todo en todo» (Ef 1, 21.22-23)[125]. Así aquel por quien todo fue hecho[126] recapituló en sí todas las cosas del cielo y de la tierra (Ef 1, 10).
3. La Iglesia, sacramento universal de salvación
3.1. Misión de proclamar la mediación universal de la salvación en Jesucristo
34. Como hemos dicho ya, si la Iglesia renunciara a su misión de proclamar la mediación universal de la salvación en Jesucristo, renunciaría al anuncio que constituye su propia razón de ser como cuerpo místico de aquel que es «el principio, el primogénito de entre los muertos y así es el primero en todo» (Col 1, 18; cf. Ap 1, 5.17). Si renunciara a la misión que le encomendó el Resucitado, dejaría de estar unida a aquel que es su Cabeza y dejaría de ser la comunidad enviada al mundo para anunciar el kérygma de la salvación. Dejaría de ser portadora y heraldo de la “alegre noticia” de que Dios ha resucitado a Jesús, lo ha exaltado como Señor y Mesías[127], sin que pueda la historia de la humanidad quedar a su margen. Dejaría de llamar a la conversión al Evangelio para recibir el bautismo y el perdón de los pecados[128]. Dejaría, en fin, de colocar al ser humano ante la opción final de la vida eterna, porque Dios ha resucitado a Jesús, y con el poder y el reino le ha entregado el juicio[129]. Dice Benedicto XVI que se ha perdido la referencia al juicio, idea fundamental para poder tener esperanza en la justicia de Dios al mismo tiempo que esperanzada confianza en su misericordia. En la época moderna, la idea del Juicio final se ha desvaído y se ha cambiado por la idea de la justicia y el progreso[130]. Sin embargo, el triunfo de Cristo sobre la muerte es la revelación patente del poder de Dios para cambiar el mundo, lo que solo puede acontecer por su victoria sobre la muerte; es decir, si en verdad Cristo ha vencido el pecado y con su victoria ha dado muerte en la cruz a la muerte eterna. La esperanza en Dios se afianza en la resurrección de Cristo y en su retorno para el juicio, quitándole a la injusticia y al pecado su dominio sobre la historia y la última palabra sobre su desenlace[131].
La Iglesia de todos los tiempos no ha dejado de recitar el final del segundo artículo del Credo afirmando la resurrección de Jesús y concluyendo: «y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin»[132]. Renunciar a esta idea es podar el anuncio del Evangelio, que haría fracasar la obra evangelizadora de la Iglesia. El beato Pablo VI dice sobre la evangelización que «debe contener siempre −como base, centro y a la vez culmen de su dinamismo− una clara proclamación de que en Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, muerto y resucitado, se ofrece la salvación a todos los hombres, como don de la gracia y de la misericordia de Dios»[133]. Jesús mismo en el pasaje de Emaús aclara a los discípulos que el Cristo debía padecer y resucitar y que «se predicaría en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén» (Lc 24, 47).
La misión de la Iglesia es proclamar el perdón divino llamando a la conversión, y el mandato del Resucitado es inexcusable, porque responde al pleno poder que el Padre le ha dado[134]: a la llamada a la conversión ha de seguir el bautismo para el perdón, que los enviados del Resucitado realizarán «en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28, 18b-19). La exaltación de Jesucristo le da a conocer como plenipotenciario de Dios Padre, que ha entregado a la Iglesia el «ministerio de la reconciliación»[135], para recuperar a la humanidad perdida a causa del pecado. El Vaticano II declara que Jesús, «al resucitar de entre los muertos, envió su Espíritu de vida a sus discípulos y por medio de él constituyó a su Cuerpo, la Iglesia, como sacramento universal de salvación»[136]. La Iglesia, enviada al mundo por el Resucitado, «pretende una sola cosa: que venga el Reino de Dios y se instaure la salvación de todo el género humano»[137]. La Iglesia ha recibido la misión de anunciar y establecer en todos los pueblos el Reino de Cristo y, aunque no se identifica plenamente con el Reino de Dios, ella «constituye el germen y el comienzo de este Reino en la tierra»[138]. La Iglesia es el Reino de Cristo[139], donde explícitamente se le confiesa como Señor y Cristo, y ha sido constituida por Jesucristo en “instrumento de redención universal”[140] «que manifiesta y realiza al mismo tiempo el misterio del amor de Dios al hombre»[141].
3.2. Administradora de la gracia de la redención universal de Cristo
35. El ser más profundo de la Iglesia consiste en su íntima vinculación con el misterio salvador de Cristo, de modo que afirmar la mediación única y universal de Cristo Salvador implica necesariamente afirmar la unicidad y universalidad de la mediación salvífica de la Iglesia. El misterio de la Iglesia se manifiesta en su misma fundación por Cristo, con la misión de anunciar la Buena Noticia, la llegada del Reino de Dios, que «ante todo se manifiesta en la propia persona de Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, que vino “a servir y a dar su vida en rescate por muchos” (Mc 10, 45)»[142]. La Iglesia es, pues, necesaria para la salvación que Cristo otorga a cuantos vienen a la fe y entran a formar parte de la humanidad redimida y congregada en su recinto. Es congregación de pecadores que son permanentemente convertidos en miembros de los santos por la acción de la Palabra de Dios y de los sacramentos, por medio de los cuales actúa la gracia de la redención y la santificación en quienes viven en Cristo. La naturaleza sacramental de la Iglesia se funda en que el mismo Jesucristo «constituyó a la Iglesia como misterio salvífico: Él mismo está en la Iglesia y la Iglesia está en Él[143]; por eso, la plenitud del misterio salvífico de Cristo pertenece también a la Iglesia, inseparablemente unida a su Señor. Jesucristo, en efecto, continúa su presencia y su obra de salvación en la Iglesia y a través de la Iglesia[144], que es su cuerpo (cf. 1 Cor 12, 12ss.27; Col 1, 18)»[145]. Debemos, por tanto, creer que la salvación, también la de los no cristianos, viene de Cristo y guarda una misteriosa relación con la Iglesia. Ciertamente solo Dios conoce todo lo que en las religiones es obra del Espíritu, cuya acción se hace visible en los elementos de «verdad y santidad» que hay en ellas. Su existencia acompaña la historia de la humanidad y plantea a la conciencia el valor universal del hecho religioso, como expresión del significado trascendente de la vida humana. Por eso, además de considerar la dimensión visible y social, se ha de tener presente y otorgarle la primacía a la realidad espiritual que constituye la Iglesia, radicada en la obra de Cristo, que, mediante su Espíritu, edifica su cuerpo en la comunión de los santos.
IV El encuentro con Jesucristo Redentor, principio de renovación de la vida cristiana y meta del anuncio evangélico
1. Testigos de la cruz y de la gloria de Jesús
1.1. Testigos de Cristo resucitado por Dios, Señor de la entera realidad creada
36. Todo cuanto hemos dicho de Cristo Jesús como Salvador universal recibe su acreditación de la resurrección de Jesucristo. Si Jesús no hubiera resucitado, su pretensión solo hubiera tenido por respuesta el silencio de Dios. Sin la resurrección la fe en Jesús no podría sostenerse más que como creación de la subjetividad de sus seguidores, y carecería de relación alguna con un fundamento externo a la misma que no fuera la predicación de Jesús, su actuación y su muerte ignominiosa. La fe, como interpretación de la historia de Jesús de Nazaret, difícilmente podría superar el escollo de su fracaso en el sepulcro. San Pablo percibió cómo la razón de ser de su actividad apostólica se legitimaba por su encuentro con el Resucitado, y advertía por eso a los corintios: «Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe» (1 Cor 15, 14).
La fuerza incontrovertible de esta argumentación es patente y, a este respecto, los obispos advertíamos, en su momento, sobre la importancia de mantener la fe en la resurrección y su comprensión conforme a la enseñanza de la Iglesia. Decíamos entonces: «Toda la historia de Jesús, su vida y su muerte, queda así iluminada y entendida en su hondura reveladora y salvadora desde lo acontecido a Jesús en su resurrección. Solo desde la resurrección y desde los testigos de ella podemos ver toda la realidad, significación y eficiencia de la vida de Jesús de Nazaret y, consiguientemente, solo desde la fe eclesial y en el interior de la Iglesia»[146]. Tanto la encarnación como la resurrección han sido objeto de interpretaciones que ofrecen no pocas dificultades contrastadas con la doctrina de la Iglesia. Es verdad que algunos autores que tratan de explicar la resurrección de Jesús con interpretaciones cuestionables no dejan de hacerlo con ánimo manifiestamente apologético y voluntad de transmitir el mensaje evangélico en el lenguaje del hombre actual. Con este propósito se afirma así que el paso de la cruz a la fe en la resurrección de Jesús no es resultado de constatar que haya sucedido en el pasado algo que hoy está probado que es imposible; es decir, que tal paso no se puede basar en acontecimientos empíricos de la realidad mundana. Este paso sería, más bien, resultado de la intervención de Dios como Espíritu en una experiencia nueva que tuvieron los discípulos, consistente en el recuerdo de la vida y el mensaje de Jesús sobre Dios, “cayendo en la cuenta” de que la muerte no había aniquilado a Jesús. Se observa incluso que Jesús mismo en persona seguiría “ontológicamente vivo” en un nuevo modo de existencia alcanzando la consumación de una vida plena según el plan de Dios. En realidad, con estas afirmaciones, toda la fuerza de la argumentación se hace recaer sobre la génesis subjetiva de la fe en el triunfo de Jesús sobre la muerte, que se expresaría en el lenguaje simbólico de la resurrección[147].
37. No es nuestra intención volver ahora sobre lo que ya hemos dicho acerca de las dificultades de compaginar con la fe de la Iglesia interpretaciones de este género de la resurrección de Jesús. Sí queremos recordar, a este propósito, que estas interpretaciones parecen ser resultado de un prejuicio racionalista consistente en rechazar cualquier intervención de Dios en el ámbito material del orden creado, considerando que una vez puesto el mundo por Dios en su propia consistencia y autonomía, Dios no podría de ningún modo intervenir en él. Esto significa de hecho encerrar la creación en sí misma, sustrayéndola a la soberanía de Dios y sin apertura a su posible recreación por el mismo Dios creador y redentor de la entera realidad creada, arrancándola a la caducidad de la criatura. Este prejuicio responde a la convicción que es parte de la cultura contemporánea y según la cual no cabe que Dios “entre” en el orden creado del mundo invariable en sus leyes físicas. El racionalismo de nuestro tiempo parece ser una nueva forma de gnosticismo que rechaza tanto el nacimiento virginal de Jesús como su resurrección del sepulcro. A propósito de este prejuicio racionalista observa Benedicto XVI que la mentalidad actual le permite a Dios actuar en las ideas y en los pensamientos, en la esfera espiritual, pero no en la materia. Por eso está en juego la pregunta de si también esta última, la materia, le pertenece y está sometida a su soberanía, porque, si no es así, entonces no es Dios, sino creatura de la razón del hombre. Dios es el Creador y el Redentor del hombre y del mundo, y tanto la concepción virginal de Jesús como su resurrección «son un elemento fundamental de nuestra fe y un signo luminoso de esperanza»[148].
38. La pretensión de verdad absoluta del cristianismo solo puede ser entendida plenamente desde la acogida de la persona de Cristo. No se trata de imponer ideas a otros, aunque estas ideas sean para quienes creen en Cristo verdaderas por haber sido divinamente reveladas, sino de facilitar el encuentro personal con el Señor. El papa Francisco nos ha recordado que nuestra relación con el mundo ha de ser de diálogo con quienes salen a nuestro encuentro demandando razones de nuestra esperanza[149], que hemos de ofrecer con rigor, pero no como enemigos que señalan y condenan[150]. Por eso, el cristiano, antes que erudito de la doctrina revelada, es testigo de la persona de Cristo. Su sabiduría más preciada es saber de su Señor, y su propuesta, realizada con la limpieza de alma de un niño, tiene el poder de convicción de quien “ha visto y oído” (1 Jn 1,1-3)[151]. La confesión de Cristo como Salvador único y universal, y de la Iglesia, como instrumento querido por Cristo para realizar su mediación salvífica, es ofrecimiento propositivo de aquel que hemos conocido como el único que puede sanar al hombre en su libertad. La experiencia cristiana, que necesita por su mismo dinamismo ser comunicada, se nutre del consuelo de la gracia; y, en la docilidad interior al que la concede, quien hace esta experiencia reconoce que el protagonismo corresponde a la acción de Dios, que sostiene y libera de cuanto la constriñe nuestra libertad. Por esto, el cristiano comprende, con sabiduría que no es obra suya, que el mayor servicio a los hombres consiste en anunciar a Jesucristo resucitado, y que no hay tarea que más humanice y dignifique a la persona humana que la evangelización. Mas ¿cómo podrá el cristiano anunciar a aquel de quien no tiene experiencia, a quien no siente vivo y operante en su propia vida?
1.2. Creados en Cristo y redimidos por su sangre
39. «Creados en Cristo Jesús» (Ef 2, 10), nuestro origen está en Dios, pues fuimos hechos a su imagen y a semejanza de Cristo, y en él hemos sido redimidos, para que vivamos la vida de Dios por medio de él[152]. Toda la modernidad ha cifrado la esperanza humana en la capacidad del hombre para recrearse a sí mismo, y ha conocido en este intento de redimirse a sí mismo por sus solas fuerzas algunos de los fracasos más desoladores que registra la historia humana. Entre estos fracasos destaca la aterradora destrucción masiva de las guerras más devastadoras que ha conocido la humanidad, al haber utilizado el desarrollo científico y tecnológico para la propia supremacía y aniquilación del enemigo. Los sistemas totalitarios de ordenación de la sociedad han contribuido a la muerte de millones de seres humanos, a genocidios que perduran en la memoria; a la humillación de pueblos enteros, a los desplazamientos forzados, a la persecución de millones de personas obligadas a huir y a vivir en la desolación después de haberlo perdido todo; a la destrucción de la cultura y de los monumentos de la historia de los pueblos y de la civilización, y a la violenta imposición de un pensamiento único, con el propósito de someter el espíritu humano. El odio a Dios y a la religión ha llevado a las persecuciones religiosas y la represión de las creencias y del culto a Dios, por quienes se han considerado a sí mismos legitimados para detentar el poder con exclusión de todos los demás. Esta persecución ha sido sobre todo obra de grupos orgánicos que han pretendido arrancar a Dios del alma de las gentes y de los pueblos, o imponer una sola creencia religiosa, invadiendo el ámbito privado de la conciencia, la educación, la vida familiar y la ordenación de la sociedad en su conjunto. Europa ha conocido estas y otras experiencias dolorosas, expresión ineludible del pecado y advertencia permanente de que el poder del Maligno es real y de que el hombre, tentado por las concupiscencias que nunca le abandonan desde que pecó Adán, puede llegar a repetir sus propios errores y pecados.
40. Ignorarlo es no dar a la cruz de Cristo su verdadera razón de ser y su estremecedor misterio. Como canta el pregón pascual, Jesús «ha pagado por nosotros al eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre canceló el recibo del antiguo pecado»[153]. En la imagen del rescate el Nuevo Testamento expresa la liberación del pecado y de su consecuencias mediante la redención de Cristo, obra que Dios realizó «no con oro o plata, sino con una sangre preciosa, como la de un cordero sin defecto ni mancha, Cristo» (1 Pe 1, 19). Esta imagen del rescate aparece en labios de Cristo, que advierte a los Apóstoles cómo han de ponerse al servicio unos de otros, «porque el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos» (Mc 10, 45; cf. Mt 20, 28). Jesús interpreta su propia muerte como designio del Padre para la salvación de la multitud por la cual se entrega, y con ello cumple en sí mismo la promesa mesiánica de la nueva Alianza, que él mismo evoca en las palabras de la última Cena Jesús: «Mi cuerpo, que se entrega por vosotros…» (Lc 22, 19); y «... el cáliz de la nueva Alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros» (Lc 22, 20). Jesús instituye el sacramento de la eucaristía dando cumplimiento a la profecía de Jeremías sobre la irrupción de la Alianza nueva[154]. Colocándose en el lugar del Siervo del Señor destinado a ser «alianza del pueblo» (Is 49, 8), Jesús interpreta su destino de muerte como quien va a la muerte para ser «traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes» (Is 53, 5), y por nosotros «entregar su vida como expiación» (Is 53, 10).
El misterio de la cruz se manifiesta en su dimensión histórico salvífica, dando a conocer a qué precio hemos sido redimidos, suprema revelación del amor de Dios por nosotros, porque «nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos» (Jn 15, 13). De suerte que «Dios nos demostró su amor en que siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros» (Rom 5, 8). San Pablo expresa en términos jurídicos el significado de la muerte redentora de Cristo en la doctrina de la justificación, que él presenta unida a su comprensión litúrgica de la muerte de Cristo como una “muerte expiatoria” en la que son reconciliados los hombres con Dios. Dice el Apóstol de las gentes: «Dios lo constituyó medio de propiciación (hilastērion) mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia pasando por alto los pecados del pasado… a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús» (Rom 3, 25-26; cf. 2 Cor 5, 21). La Carta a los Hebreos desarrollará el sacrificio de Jesús como “derramamiento de la sangre” de la nueva Alianza, mediante la relación que el autor establece entre las figuras de la antigua Alianza y su sustitución por la nueva Alianza en la sangre de Jesús (cf. Heb 9, 23), interpretando la muerte de Jesús y su glorificación por el Padre como ejercicio sacerdotal y entrada en el santuario celestial «para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros» (Heb 9, 24)[155].
Se unen así en el Nuevo Testamento dos interpretaciones teológicas de la muerte de Jesús que emergen de la conciencia que el mismo Jesús tiene ante ella, y que dan lugar a un desarrollo teológico posterior: la entrega sacrificial de Jesús y el testimonio del mayor amor que su muerte representa. La Primera Carta de Juan dice que el amor de Dios se ha manifestado «no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados» (1 Jn 4, 10). Hemos sido rescatados por el sacrificio propiciatorio de Cristo, que ha pagado con su sangre nuestra libertad. San Pablo exhorta por esto a los corintios a ser consecuentes con el precio de sangre del rescate: «Habéis sido comprados a buen precio. No os hagáis esclavos de hombres» (1 Cor 7, 23). Con esta exhortación el Apóstol censura a cuantos siguen apegados a la ley como medio de justificación frente a la fe en Cristo como único camino de justificación[156].
2. La muerte de Jesús, causa de nuestra vida
41. Jamás hubiera imaginado el entendimiento humano antes de Cristo que Dios pudiera despojarse de sí mismo en modo tal que, «siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz» (Fil 2, 6-8). Es el Resucitado el que explicará a los discípulos de Emaús, que han sucumbido al desánimo y decepcionados han visto frustrada su esperanza mesiánica, que la muerte del Mesías tenía un sentido salvífico, y así estaba anunciado en las Escrituras. Les dijo: «¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras» (Lc 24, 26-27). Jesús, exégeta del Padre, explicaba el contenido de las Escrituras que hablaban de él, levantando el velo que les impedía reconocer a Cristo en ellas, presente en todo el Antiguo Testamento[157].
En la muerte de Jesús se ha revelado el designio redentor del Padre, y de manera tan sobreabundante que lleva consigo la entera historia de amor de Dios para con el mundo creado. Designio divino de amor acontecido «conforme a la riqueza de su gracia… dándonos a conocer el misterio de su voluntad: el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra» (Ef 1, 7.9-10). En la cruz Jesús Dios ha echado sobre su Unigénito los sufrimientos de la humanidad victimada y, al quedar Jesús suspendido de la cruz, colocado entre el cielo y la tierra, ha recapitulado en sus heridas el dolor inmenso que el pecado ha acarreado a las generaciones de los hombres. Dios ha realizado así nuestra reconciliación en la «obediencia del Hijo» (Heb 5, 8), porque en verdad «Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación» (2 Cor 5, 19).
En este Año Santo de la Misericordia, fieles a nuestra misión de pastores de la Iglesia, de nuevo os anunciamos que en Jesús, evangelio del Padre, Dios nos ha revelado su misericordiosa condescendencia para con nosotros. A todos queremos decir que en la debilidad del Crucificado actuaba el poder ilimitado del amor de Dios, abriendo en su costado la fuente de la misericordia que mana del hontanar de su divino Corazón, manantial de la gracia sanadora que restaura la vida herida de muerte por el pecado. No fue Jesús víctima de una muerte accidental tramada contra él y no prevista, sino que aceptó con voluntad soberana la muerte al aceptar su misión de Enviado del Padre dispuesto a padecer por nosotros[158]. Esta libertad de Jesús para asumir el designio del Padre queda reflejada en el evangelio de san Juan: «Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para darla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre» (Jn 10, 18)[159].
Los Padres de la Iglesia antigua vieron en la pasión y la cruz el motivo de la encarnación. San Atanasio de Alejandría, al indagar la razón de la encarnación, dice: «Tuvo piedad de nuestra raza y de nuestra debilidad y, compadecido de nuestra corrupción, no soportó que la muerte nos dominase, para que no pereciese lo que había sido creado, con lo que hubiera resultado inútil la obra de su Padre al crear al hombre, y por esto tomó para sí un cuerpo como el nuestro, ya que no se contentó con habitar en un cuerpo ni tampoco en hacerse simplemente visible»[160]. La causa última de la “economía de la carne” es para san Cirilo de Alejandría la filantropía divina que en la encarnación se revela como el amor misericordioso por el cual Dios se propuso recuperar al género humano del pecado e introducirlo en la vida trinitaria[161]. San León Magno, al defender la unidad personal del Verbo y del hombre Jesús, observa: «No ha dañado a la naturaleza inviolable lo que convenía que sufriese la naturaleza pasible. Toda esta acción sagrada que consumaron juntamente la humanidad y la divinidad fue una dispensación de la misericordia y una obra de piedad»[162]. Así, pues, se hizo hombre para dar por nosotros la vida, pues «como la naturaleza divina no podía recibir el aguijón de la muerte, ha tomado, al nacer de nosotros, lo que podía ofrecer por nosotros»[163]. El que era impasible se hizo capaz de padecer la pasión, dice san Anastasio de Antioquía, como único modo de salvar al hombre perdido por el pecado[164]. Los Padres de la Iglesia prolongan así cuanto se lee en las sagradas Escrituras sobre la razón de la encarnación del Verbo, querida por Dios para remedio del pecado, sin que esto limite la omnipotencia divina, porque Dios hubiera podido encarnarse aun sin existir el pecado, si bien las Escrituras afirman que el que se hizo carne por nosotros reveló de este modo su ilimitado amor misericordioso[165]. Todo en el Verbo encarnado de Dios es amor por el mundo y la humanidad, y su resurrección gloriosa es el triunfo del amor sobre la muerte que llena de sentido nuestra existencia. Por esto, con san Pablo podemos decir con la confianza puesta en quien vertió su sangre por nosotros: «¿Quién nos separará del amor de Cristo?» (Rom 8, 35).
42. El pensamiento moderno, alejándose de la revelación cristiana, ha tenido la tendencia a considerar que si bien se puede concebir a Dios como un “dato interno” al proceso del mundo, su razón inmanente, nada tiene que ver con el dinamismo de las cosas y la vida de los hombres. De manera alternativa a esta concepción de Dios no han faltado corrientes de pensamiento que, como las distintas formas de deísmo, han concebido a Dios como el fundamento trascendente del mundo, pero considerando del mismo modo que el dinamismo del mundo creado escapa a la providencia divina, porque el mundo es un mundo enteramente autónomo. En cualquier caso, se quiere que el mundo, que para muchos se concreta en mera naturaleza, sostenga por sí mismo el despliegue del universo, reducido al complejísimo entramado de leyes físicas o “naturales”, que bastarían para explicar la vida del hombre sobre la tierra sin referencia alguna al Creador. El papa Francisco nos recuerda que, frente a esta tendencia a encerrar el mundo en sí mismo, la mirada de la ciencia, por el contrario, se beneficia de la fe, «en cuanto que no permite que la investigación se conforme con sus fórmulas y la ayuda a darse cuenta de que la naturaleza no se reduce a ellas»[166]. Es preciso recordar la enseñanza del Vaticano II, que declara cómo es imposible separar al mundo de su referencia a Dios y, si hay una autonomía legítima de las cosas temporales[167], la fe que ilumina la razón nos descubre que una persona de la Trinidad se insertó en el cosmos creado corriendo su suerte con él hasta la cruz, para arrancar al mundo de su propia caducidad y librarlo de la muerte. Nosotros, afianzados en la certeza que nos da la fe en Cristo Redentor del mundo, no podemos menos de manifestar que, por la encarnación del Verbo, la presencia de Cristo en el mundo opera ocultamente en el mundo orientándolo hacia su meta definitiva en Dios.
Desde que el Hijo de Dios se encarnó para morir en la cruz y resucitar, este acontecimiento de gracia que ha traído al mundo un nuevo orden de existencia no pertenece al dinamismo interior y autónomo del mundo, sino a la libre acción de la gracia divina. Desde que aconteció el misterio pascual «las criaturas de este mundo ya no se nos presentan como una realidad meramente natural, porque el Resucitado las envuelve misteriosamente y las orienta a su destino de plenitud. Las mismas flores del campo y las aves que él contempló admirado con sus ojos humanos ahora están llenas de su presencia luminosa»[168].
Con el Concilio, proclamamos que Jesucristo, exaltado y constituido Señor por su resurrección y a quien todo está sometido[169], «por la fuerza de su Espíritu obra ya en los corazones de los hombres, no solo suscitando el anhelo del siglo futuro, sino también animando, purificando y fortaleciendo del mismo modo aquellos propósitos generosos con que la familia humana intenta hacer más humana su propia vida y someter toda la tierra a este fin»[170]. Cuando falta esta mirada de fe, no hay respuesta a la interpelación y el grito, desesperado tantas veces, de quienes padecen el sufrimiento y buscan verse libres de él. Si Cristo no hubiera resucitado, la pregunta por el sentido quedaría sin la respuesta que la fe proporciona a cuantos en Cristo se saben ya «salvados en esperanza» (Rom 8, 24) y ponen en Dios el justo anhelo de sus corazones. Una respuesta que otorga a las víctimas la fundada certeza de que, por encima de las oscuridades del mundo y de la historia, Dios les hará la justicia imposible a los hombres. Esta justicia definitiva solo es posible a Dios y a Cristo, el Hijo a quien el Padre «ha confiado todo el juicio para que todos honren al Hijo como honran al Padre» (Jn 5, 22-23). El que es vencedor de la muerte puede decir: «No temas; Yo soy el Primero y el Último, el Viviente; estuve muerto, pero ya ves: vivo por los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del abismo» (Ap 1, 17b.18).
3. Jesús resucitado, esperanza de la humanidad
3.1. La resurrección, acontecimiento trascendente y al mismo tiempo histórico
43. El triunfo de Jesús sobre la muerte abre el curso del mundo a la esperanza trascendente, revelando que no está entregado a un dinamismo ciego y clausurado en sí mismo. Cristo, al extender sus brazos en la cruz para subir al Padre y ser glorificado “sentándose a su derecha”, como recitamos en el Credo, ha abierto el acontecer del mundo a la novedad que lo libera de un destino de muerte inexorable. La fe nos abre el misterio de la cruz de Jesús «sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo, para que fuera destruido el cuerpo de pecado» (Rom 6, 6). Al cargar sobre sí los dolores de la humanidad herida y victimada, Jesús lavó en su muerte los pecados del mundo y conjuró para siempre el sinsentido del sufrimiento de todos los inocentes. Si Dios hubiera abandonado a Jesús en la cruz y no le hubiera resucitado del sepulcro, la injusta e ignominiosa ejecución de Jesús, que siguió a su cruel tortura, hubiera quedado sin la respuesta de Dios; y con este silencio divino también habríamos perdido la resurrección de la carne y la vida eterna. Por esto, la realidad de la resurrección de Jesús arroja la luz que ilumina la existencia y la esperanza del triunfo definitivo de la justicia y del bien frente al poder de la iniquidad y el misterio del mal.
La resurrección de Jesús no es lenguaje simbólico elaborado por la subjetividad del creyente sobre el sentido que la fe pudiera dar a una muerte que, más allá de la injusticia que encierra, fuera expresión del gran amor de quien la ha padecido. La resurrección de Jesús es realidad acontecida que da fundamento a la fe de quien ve en ella la expresión suprema del amor con el que el Hijo de Dios nos ha amado. La resurrección de Jesús «no fue un retorno a la vida terrena como en el caso de las resurrecciones que él había realizado antes de Pascua… En la resurrección el cuerpo de Jesús se llena del poder del Espíritu Santo; participa de la vida divina en el estado de su gloria, tanto que san Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial»[171]. La resurrección, sin embargo, no es marginal a la historia, sino que deja en ella las señales perceptibles de haber sucedido. Es verdad que «nadie puede decir cómo sucedió físicamente. Menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, fue perceptible a los sentidos»[172], la resurrección es acontecimiento que, si bien trasciende el curso ordinario de la historia, deja sin embargo en ella las señales experienciales de lo objetivamente acontecido en el cuerpo de Jesús por la acción de Dios en él. Las apariciones de Jesús[173] y la noticia del sepulcro vacío del Crucificado[174] son signos experienciales, comprensibles en el conjunto de la historia de Jesús, y forman parte del acontecimiento de la resurrección. Por medio de estos signos perceptibles por los discípulos Dios da a conocer su intervención en Jesús muerto en la cruz y sepultado[175].
Cuando se afirma que los únicos acontecimientos históricos que están en la base de la fe en la resurrección son la muerte de Jesús en la cruz y la fe pascual de los discípulos, aunque se pretenda lo contrario lo que en realidad sucede es que la fe crea la resurrección. La resurrección, por lo contrario, es el acontecimiento que genera y da fundamento a la fe de los discípulos en Jesús, y los fortalece para superar el escándalo de la cruz; porque en verdad el sepulcro estaba vacío y el Resucitado les salió al encuentro. Dios no abandonó el cuerpo de Jesús en la putrefacción del sepulcro, sino que con la resurrección lo libró de ella. Se cumplía así en el Resucitado el anhelo del salmista que aspira a ver realizado en sí mismo el triunfo sobre el sepulcro, y habla proféticamente de su cumplimiento en el cuerpo de Cristo: «…mi carne descansa esperanzada, / porque no me abandonarás en la región de los muertos / ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción» (Sal 16[15], 9c.10). La perduración, supuesta por algunos, del cadáver del Crucificado no encaja en el relato evangélico de lo sucedido con el cuerpo de Jesús. La historia de nuestra salvación alcanza su cumplimiento por la acción de la persona divina del Verbo y es obra de toda la Trinidad[176]. Es acontecer de salvación que tiene como sostén la naturaleza humana del Hijo eterno, porque es inseparable de la carne que hizo suya cuando la recibió de la Virgen María. Es la humanidad inseparable de la divinidad de Cristo, sin mezcla ni confusión[177], por cuyo medio la divina persona del Redentor realizó nuestra salvación, pues «su humanidad, unida a la persona del Verbo, fue instrumento de nuestra salvación»[178].
3.2. El anuncio de la resurrección por la Iglesia abre a la esperanza de la humanidad
44. La muerte y resurrección de Jesús son el contenido del anuncio de la Iglesia, por medio del cual Dios, creador y redentor de la humanidad, sale al encuentro de cada ser humano, dándole a conocer y experimentar su amor irrevocable, y estimulando en todos el anhelo de la vida eterna. El anuncio del misterio pascual no solo confirma la revelación divina acontecida en la historia de la salvación y su plenitud en Cristo, sino que proyecta al futuro su luz sobre la misión de la Iglesia, acreditada por los acontecimientos pascuales como mensajera del Resucitado. La luz pascual ilumina con fuerza esplendorosa que Dios está con los que tienen la esperanza puesta en él y, siguiendo las huellas de Cristo, salen al encuentro de los hombres sus hermanos.
La opción de la Iglesia por los más pobres y necesitados recibe de esta luz su configuración propia. Lejos de ser mera filantropía aparece en su más honda verdad como emanación de la caridad divina por el mundo. Con palabras del papa Francisco hemos de decir que «el pobre, cuando es amado, “es estimado como de alto valor” (S. Juan Pablo II), y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizar a los pobres al servicio de intereses personales o políticos»[179]. Lo que está en juego es la evangelización de los pobres como signo de la universalidad del amor de Dios y de la importancia eterna que el hombre tiene para Dios: «porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él» (Jn 3, 17; 1 Jn 4, 14). Todo cuanto la Iglesia hace por los pobres, los enfermos y los marginados, por los alejados y los que no han conocido la alegre noticia del Evangelio tiene su razón de ser en esta convicción de fe en Jesucristo Redentor de los hombres y Salvador del mundo.
45. Toda la vida de Jesús fue donación de sí mismo a los hombres, convertido en pan de vida, el «alimento que perdura para la vida eterna» (Jn 6, 27). La conciencia que Jesús tiene de la misión confiada por el Padre: «que no pierda nada de lo que el Padre me dio, sino que lo resucite en el último día» (Jn 6, 39), hubiera quedado frustrada sin su resurrección de entre los muertos, primicia de la resurrección futura de la humanidad salvada. Su vida terrena fue la revelación de la auto-comunicación permanente de Dios al mundo, hecha realidad histórica en la entrega de sí mismo para la vida del mundo, y que los teólogos han llamado “pro-existencia” de Jesús, su vivir entregado a los demás.
Así, pues, reiteramos de nuevo lo que ya dijimos preocupados por la falta en tantos bautizados de una mayor consciencia del significado trascendente y del alcance apostólico de la fe en la resurrección de la carne y la vida eterna. Jesús “ha comprado” con su sangre la felicidad eternamente duradera del corazón humano: «La resurrección de Jesucristo tiene, por tanto, un lugar central en el Credo, es como el corazón, situado justo en medio entre los artículos primero y último. Tanto aquel como este han de ser entendidos desde esa clave de bóveda de la muerte y resurrección del Señor, es decir, cristológicamente. El Dios creador, el que nos ha dado el ser y la vida, es el Dios resucitador, el que no quiere que nada de lo que ha hecho se pierda […] La plenitud de la vida nueva del Resucitado es la garantía de una vida que vence a la muerte y que gracias al Espíritu vivificador —a quien confiesa toda la última parte del Credo— se comunica a cuantos viven en Cristo por la fe en Él: “El que cree en el Hijo tiene vida eterna” (Jn 3, 36; cf. Rom 8, 11)»[180].
3.3. En el 160º aniversario de la Solemnidad del Corazón de Jesús
46. El santo padre Francisco nos llama a afrontar con ilusión la evangelización del mundo actual, misión a la que nos mueve la experiencia de ser salvados por Jesús, que nos ha amado hasta el extremo. Por eso, «si no sentimos el deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos»[181]; que caldee nuestro corazón frío con el fuego del suyo, llenando nuestra vida del ardor del don del Espíritu Santo. Dejémonos atraer por Jesús, que nos invita a acudir a su Corazón traspasado, fuente de redención. En el costado traspasado del Redentor Dios Padre revela aquel amor del que dimana como de divino manantial la alegría del Espíritu Santo. La crónica evangélica dice que del corazón abierto de Jesús en la cruz brotó sangre y agua (Jn 19, 34), y de ese manantial de gracia nos llega la vida divina que corre por los sacramentos. Como dice el Concilio con la tradición litúrgica: «pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia»[182]. Estas hermosas palabras del Concilio adquieren un especial significado cuando nos acercamos a la celebración del 160º aniversario de la introducción de la solemnidad del Corazón de Jesús por el beato papa Pío IX.
Como nos dejó dicho san Juan Pablo II, que hizo del anuncio de Cristo Redentor del hombre el programa de su pontificado, «la redención del mundo −ese misterio tremendo del amor, en el que la creación es renovada− es en su raíz más profunda plenitud de la justicia de un Corazón humano: el Corazón del Hijo Primogénito, para que pueda hacerse justicia a los corazones de muchos hombres, los cuales, precisamente en el Hijo Primogénito han sido predestinados desde la eternidad a ser hijos de Dios y llamados a la gracia, llamados al amor»[183]. También Benedicto XVI recordó en su día la importancia de tener nuestro corazón vuelto al Corazón de Cristo con palabras que querían tributar el homenaje de reconocimiento al magisterio del papa Pío XII, promotor de la devoción al Corazón de Jesús como espiritualidad de entera consagración del mundo al reinado de Jesucristo. Decía Benedicto XVI: «El costado traspasado del Redentor es el manantial al que nos invita a acudir la encíclica Haurietis aquas: debemos recurrir a este manantial para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. De este modo, podremos comprender mejor qué significa “conocer” en Jesucristo el amor de Dios, experimentarlo, manteniendo fija la mirada en Él, hasta vivir completamente de la experiencia de su amor, para poderlo testimoniar después a los demás»[184].
Conclusión
47. Quienes hemos tenido la dicha de conocerle, sabemos que, en verdad, «Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre» (Heb 13,8) y en él está el futuro de la humanidad redimida en su sangre. Por eso, cuando se han cumplido cincuenta años de la clausura del Concilio II del Vaticano y los mismos años transcurridos desde la creación de nuestra Conferencia Episcopal, instrumento inestimable de ayuda colegial recibido del Concilio por quienes nos precedieron en la sucesión apostólica, nos dirigimos a cuantos tenemos cerca y con ellos somos miembros de la Iglesia, y a cuantos se han alejado, para decirles a todos: Jesucristo es el Salvador del hombre y la esperanza del mundo.
Con esta convicción firmemente asentada en nuestros corazones queremos recordar a todos las palabras de san Clemente Romano, uno de los primeros sucesores del Apóstol Pedro, obispo de la hora primera de la Iglesia de Roma: Roma: «Este es el camino, amados, en el que hemos encontrado nuestra salvación, Jesucristo, el sumo sacerdote de nuestras ofrendas, el defensor y socorro de nuestra debilidad. Por Él fijamos nuestra mirada en las alturas de los cielos; por Él miramos como en un espejo el aspecto inmaculado y poderosísimo de Dios; por Él se han abierto los ojos de nuestro corazón; por Él nuestro pensamiento necio y oscurecido florece a la luz; por Él quiso el Señor que gustásemos del conocimiento inmortal, pues Él, siendo resplandor de su grandeza, es tanto mayor que los ángeles cuanto que ha heredado un nombre más excelso (Heb 1, 3.4)»[185].
Estas palabras de san Clemente Romano, escritas a finales del siglo I, encuentran singular eco en las palabras del papa en cuyas manos san Juan XXIII dejó la guía y conducción del Concilio, el beato Pablo VI, a quien rendimos homenaje de agradecimiento tras su beatificación. Con sus hermosas palabras dirigidas a Cristo Señor, que hacemos nuestras, concluimos esta Instrucción pastoral sobre la persona y la misión de Jesucristo, confesión de fe y anuncio renovado de nuestro Redentor, que dirigimos a los fieles de nuestras Iglesias diocesanas; a cuantos colaboran con los pastores en la evangelización y educación de la fe; y a cuantos quieran acoger nuestro anuncio para descubrir en Jesucristo la esperanza del mundo: “Ay de mí si no anuncio el Evangelio”. Para esto me ha enviado el mismo Cristo. Soy apóstol y testigo… Debo predicar su nombre: Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo; él es quien nos ha revelado al Dios invisible, él es el primogénito de toda criatura y todo se mantiene en él. Él es también el maestro y redentor de los hombres; él nació, murió y resucitó por nosotros. Él es el centro de la historia y del universo; él nos conoce y nos ama, compañero y amigo de nuestra vida, hombre de dolor y de esperanza; él ciertamente vendrá de nuevo y será finalmente nuestro juez y también, como esperamos, nuestra plenitud de vida y de felicidad. Yo nunca me cansaría de hablar de él; él es la luz, la verdad, más aún, el camino, y la verdad, y la vida; él es el pan y la fuente de agua viva, que satisface nuestra hambre y nuestra sed; él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestro hermano. Él, como nosotros y más que nosotros, fue pequeño, pobre, humillado, sujeto al trabajo, oprimido, paciente. Por nosotros habló, obró milagros, instituyó el nuevo reino en el que los pobres son bienaventurados, en el que la paz es el principio de la convivencia, en el que los limpios de corazón y los que lloran son ensalzados y consolados, en el que los que tienen hambre y sed de justicia son saciados, en el que los pecadores pueden alcanzar el perdón, en el que todos somos hermanos.
Este es Jesucristo, de quien ya habéis oído hablar, al cual muchos de vosotros ya pertenecéis, por vuestra condición de cristianos. A vosotros, pues, cristianos os repito su nombre, a todos lo anuncio: Cristo Jesús es el principio y el fin, el alfa y la omega, el rey del nuevo mundo, la arcana y suprema razón de la historia humana y de nuestro destino; él es el mediador, a la manera de puente entre la tierra y el cielo; él es el Hijo del hombre por antonomasia, porque es el Hijo de Dios, eterno, infinito, y el Hijo de María, bendita entre todas las mujeres, su madre según la carne; nuestra madre por la comunión con el Espíritu del cuerpo místico.
¡Jesucristo! Recordadlo: él es el objeto perenne de nuestra predicación; nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los confines de la tierra por los siglos de los siglos»[186].
Os bendicen de todo corazón, vuestros obispos.
Conferencia Episcopal Española
CVII Asamblea plenaria
Madrid, a 21 de abril de 2016.
San Anselmo de Cantorbery
Siglas
AAS − Acta Apostolicae Sedis
BAC − Biblioteca de Autores Cristianos
BOCEE − Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española
CCE − Catecismo de la Iglesia Católica. Nueva edición conforme al texto oficial latino (Asociación de Editores del Catecismo 1999) / Catechismus Catholicae Ecclesiae (Libreria Editrice Vaticana 1997).
CCL − Corpus Christianorum. Series Latina
CDF − Congregación para la Doctrina de la Fe
CEDF − Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe
CEE − Conferencia Episcopal Española
DH − H. Denzinger / P. Hünermann, El Magisterio de la Iglesia. Enchiridon symbolorum, definitionum et declarationum de rebus fidei et morum (Barcelona 1999).
DHu − Concilio Vaticano II, Declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis humanae (7 diciembre 1965).
DI − Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia «Dominus Iesus» (6 agosto 2000).
DV − Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina Revelación Dei Verbum (18 noviembre 1965).
EG − Francisco, Exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual Evangelii gaudium (24 diciembre 2013).
FuP − Fuentes Patrísticas (Madrid 1991 ss).
GS − Concilio Vaticano II, Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes (7 diciembre 1965).
LF − Francisco, Carta encíclica sobre la fe Lumen fidei (29 junio 2013).
LG − Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium (21 noviembre 1964).
PCB − Pontificia Comisión Bíblica
PG − Patrología griega, ed. J. P. Migne (París).
PL − Patrología latina, ed. J. P. Migne (París).
RC − San Juan Pablo II, Exhortación apostólica sobre la figura y la misión de san José en la vida de Cristo y de la Iglesia Redemptoris custos (15 agosto 1989).
RMi − San Juan Pablo II, Carta encíclica sobre la permanente validez del mandato misionero Redemptoris missio (7 diciembre 1990).
SC − Vaticano II, Constitución sobre la sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium (4 diciembre 1963).
SCh − Sources Chrétiennes (París 1941 ss).
SpS − Benedicto XVI, Carta encíclica sobre la esperanza cristiana Spe salvi (30 noviembre 2017).
Glosario
Para una lectura provechosa se ofrecen en este Glosario algunas aclaraciones terminológicas y conceptuales básicas en la historia de la cristología.
Agnosticismo. El agnosticismo es una ideología que parte de la limitación radical del conocimiento humano para conocer algo en sentido positivo o negativo tanto acerca de la existencia de Dios como de su esencia y de toda otra realidad que esté por encima de la experiencia controlable. La actitud del agnóstico oscila entre la aceptación posible de la existencia de Dios y el ateísmo.
J. Splett, Agnosticismo, en SM 1 (1972) 66-70. C. Díaz, Agnosticismo: DTDC, 11-14.
Adopcionismo. Desviación doctrinal que ve en Jesucristo el hombre obediente al designio divino, en orden a la misión que debía llevar a cabo, para la cual fue constituido Hijo de Dios bajo el impulso y acción del Espíritu. Desde el siglo III, «la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata [Patriarca de Antioquía], en un concilio reunido en Antioquía, que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción» (CCE, n. 465). El Concilio de Nicea (325 d.C.) descarta toda forma de adopcionismo y condena el arrianismo, forma teológicamente más elaborada de adopcionismo, y afirma que Dios comunica al hombre Jesús su propia «sustancia» o ousía, su ser, oponiéndose a una cristología dependiente del monoteísmo judío, que sostenía que en la resurrección Dios exaltó a Jesús constituyéndolo en el Espíritu como Hijo de Dios. El adopcionismo se aparta de la cristología ortodoxa profesada por la Iglesia y, aunque condenado desde la antigüedad cristiana, volverá a aparecer en el siglo VIII (obispos Elipando de Toledo, Félix de Urgel). Desde la Ilustración, el racionalismo teológico tiende a formas nuevas de adopcionismo.
S. del Cura Elena, Subordinacionismo: DTDC, 1311-1317. L. Navarra, Adopcionistas, en DPAC I (Salamanca 1991) 31.
Arrianismo. Se considera al presbítero Arrio († 336 d.C.) fundador del arrianismo, movimiento de pensamiento cristiano y comprensión teológica del misterio de Dios de fuerte influjo sobre la vida de la Iglesia. Aunque no fue un fenómeno unitario en la antigüedad cristiana, Arrio afirmaba que Jesucristo era el Verbo de Dios, pero no increado, sino verdadera criatura, la más excelsa, obra de Dios Padre; y en consecuencia el Verbo no era eterno ni semejante a Dios en su sustancia. Convocado por el emperador Constantino en el 325, el primer Concilio Ecuménico de Nicea, «confesó en su Credo que el Hijo de Dios es “engendrado”, no creado, “de la misma naturaleza” [en griego homousion] que el Padre y condenó a Arrio, que afirmaba que “el Hijo salió de la nada” y que sería de una substancia distinta de la del Padre”» (CCE, n. 465). El Concilio de Nicea afirmó así la divinidad del Hijo, que es el Lógos (griego) o Verbo (latín) de Dios, y sigue siendo credo unitario de todas las Iglesias cristianas.
Arrianismo, en G. Cannobio, Pequeño diccionario de teología (Salamanca 1992) 36. M. Simonetti, Arrio-arrianismo, en DPAC I, 230-236. W. Marcus, Arrianismo, en SM 1 (1972) 420-424. E. Romero-Pose, Arrianismo: DTDC, 95-101.
Dogma de Cristo. Se entiende por «dogma de Cristo» el enunciado o declaración de fe divina y católica que la Iglesia propone para ser creída como verdad revelada por Dios sobre Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. El dogma de Cristo fue proclamado como divinamente revelado por el Concilio de Calcedonia en el 451, confirmando la confesión de fe del Concilio de Nicea sobre Jesucristo como Logos (griego) o Verbo (latín) eterno de Dios, consubstancial con el Padre, afirmando al mismo tiempo su humanidad como hombre verdadero. Esta declaración dogmática se expresó mediante la atribución a Cristo de dos naturalezas, divina y humana, en la unidad de la persona divina del Verbo. Mediante esta formulación la Iglesia ha afirmado la divinidad de Jesucristo y la realidad de la encarnación del Verbo e Hijo eterno de Dios, Jesucristo nuestro Señor. La declaración dogmática de Calcedonia es la siguiente: «Siguiendo, pues, a los santos Padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo: perfecto en la divinidad, y perfecto en la humanidad; verdaderamente Dios, y verdaderamente hombre compuesto de alma racional y cuerpo; consubstancial con el Padre según la divinidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado [cf. Heb 4,5]; engendrado del Padre antes de los siglos según la divinidad, y en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, la madre de Dios según la humanidad; que se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en una sola persona y en una sola hipóstasis…» (DH 301-302; cf. CCE
M. Simonetti, Calcedonia: DPAC I, 346-347; y Cristología: DPAC I, 525-531. Cristología, en G. Cannobio, Pequeño diccionario de teología, 81. A. Grillmeier, Cristología: SM 2 (1972) 59-73. G. Moioli, Cristología: DTI II (Salamanca 1982) 192-207. J. Blank / B. J. Hilberath / Th. Schneider, Jesucristo-cristología: DCT I, 564-574 (teología bíblica) y 575-587 (teología sistemática).
Gnosticismo. Como sistema de conocimiento (gnosis) selectivo, el gnosticismo en la antigüedad precristiana introducía en el conocimiento de los misterios divinos reservados a sectores filosóficos y religiosos elitistas; y constituía una experiencia de salvación mediante el conocimiento. Desde finales del siglo I y claramente en el siglo II se configura una gnosis cristiana, que si bien tiene expresión ortodoxa en algunas tendencias filosófico-teológicas de los Padres, como en el caso de Clemente de Alejandría, se aparta de la historia de la salvación como acontecer histórico que se da en la historia de la salvación particular de Israel y de Cristo, para dejar paso a una interpretación tipológica gnóstica de los contenidos de la fe cristiana. Se elaboran así explicaciones cosmológicas y antropológicas que se sirven de las mitologías para expresar el drama interno de la vida, la escisión del hombre en cuerpo material y alma espiritual, la condición terrena del hombre y su aspiración a la salvación como superación de la escisión antropológica, la consumación escatológica del mundo y de la historia, etc. En la antigüedad se dio un gnosticismo pagano helenista independiente del gnosticismo cristiano. Este último descrito por san Ireneo (†202) en su conocida obra apologética Adversus haereses (Contra los herejes) es plural en su configuración y depende de las diversas escuelas donde enseñan los maestros gnósticos sirios y egipcios (Saturnino en Antioquía, Basílides en Alejandría), cuya enseñanza se traslada con algunos de ellos a Roma (el egipcio Valentín, Marción de Ponto y otros), ganando discípulos y adeptos y también la excomunión de la Iglesia. En general, en la literatura de los santos Padres se hallan comunidades gnósticas, que se apartan de la fe de la Iglesia.
Modernamente, desde la Ilustración, algunas elaboraciones sistemáticas de la cristología acusan una tendencia a disolver la historia de la salvación y los misterios de la obra redentora de Cristo de forma gnóstica. Estas cristologías reducen los acontecimientos históricos de la salvación, y la misma historia de Jesucristo en su conjunto, a una comprensión filosófico-teológica del Nuevo Testamento viendo sus textos como paradigmas y figuras que hacen posible el conocimiento y su dinamismo hacia lo trascendente como camino (fuente y medio) de salvación y redención del espíritu. En este sentido, la historia de Jesucristo es reducida de modo racionalista a parábola o alegoría de este dinamismo cognoscitivo de la subjetividad humana.
R. Haardt, Gnosticismo, SM 3 (1973) 301-306. G. Filoramo, Gnosis / Gnosticismo: DPAC I (Salamanca 1991) 952-956. Gnosis (gnosticismo), en G. Cannobio, Pequeño diccionario de teología, 14-15.
Helenismo. Es este un concepto abarcador con el que se designa un extenso período de tiempo, que va del siglo IV al siglo I a. C., si bien la mayoría de los autores lo extienden hasta el siglo V d. C., incluyendo en él el período imperial romano. En esta última etapa se produjo una profunda simbiosis entre la cultura religiosa oriental y el pensamiento filosófico griego que influyó sobre la síntesis de pensamiento del cristianismo como nueva cosmovisión iluminada, que se prolongaría en la antigüedad cristiana que conocemos como época de los Padres de la Iglesia de la Iglesia. «Desde el punto de vista del contenido, el helenismo significa la fusión del espíritu griego (que según la interpretación antigua comprendía sin duda la lengua y la cultura griegas) con la vida oriental, en todo lo cual los cambios políticos favorecieron el intercambio cultural (filosofía) y religioso (sincretismo)» (SM 3[1973] 372-373).
Desde la Reforma protestante se ha interpretado esta síntesis de cristianismo y helenismo como helenización de la predicación apostólica, que a juicio de pensadores y teólogos críticos contemporáneos habría dado lugar a una situación cultural necesitada del proceso inverso, es decir, de des-helenización del cristianismo, de retorno a la predicación cristiana. Esta última estaría originalmente vertida en categorías hebreas, propias de la religión judía y fundamentalmente orientada por los acontecimientos históricos que jalonan el desarrollo de la historia de la salvación, alejado del pensamiento griego de carácter especulativo y metafísico, que tanto habría influido sobre la formulación teológica del dogma de Cristo.
La investigación contemporánea excluye que el instrumental conceptual, que la filosofía griega prestó a la formulación del dogma cristológico y trinitario, haya apartado al cristianismo de los datos originales de la fe; muy por el contrario, el instrumental griego ha contribuido a la mejor formulación doctrinal de la fe cristiana. Este préstamo de la filosofía griega en nada excluye la utilización del nuevo bagaje filosófico y cultural que proporciona el pensamiento histórico y contemporáneo. La síntesis conceptual que el cristianismo desarrolló en la antigüedad cristiana proporcionó a los concilios el medio de expresión que ha garantizado la identidad de la fe revelada.
S. Lilla, Helenismo y cristianismo: DPAC II, 1009-1012. G. Cannobio, Helenización (del cristianismo): Pequeño diccionario de teología, 147-148.P. Stockmeier, Helenismo y cristianismo: SM 3 (1973) 372-384.
Jesús histórico y Cristo de la fe. Esta expresión, particularmente puesta en circulación por el teólogo protestante alemán Martin Kähler (1835-1912), es resultado del desarrollo de la exégesis moderna desde el siglo XVIII. Distanciándose de la dogmática cristológica, primero la corriente de racionalismo teológico ilustrado y liberal creyó poder reconstruir una imagen adecuada del «Jesús de la historia», dando lugar a las «vidas de Jesús» pretendidamente fundamentadas en los evangelios, sobre todo en los sinópticos, excluyendo en parte el evangelio de Juan. Kähler criticó duramente la pretensión de la investigación sobre la vida de Jesús, ya que en los evangelios y en el Nuevo Testamento la imagen histórica de Jesús es ofrecida con la confesión de fe en su identidad de Cristo (Mesías, Ungido)
e Hijo de Dios. Kähler sostuvo que el Jesús histórico pertenecería a la mera historiografía, mientras el Cristo de la fe es el objeto de la verdadera historia de la salvación, la historia bíblica. El exegeta protestante suizo Albert Schweitzer (1875-1965) dio cuenta del fracaso del proyecto en su célebre obra Historia de la investigación de la vida de Jesús (1906). La aplicación al NT de la historia de los géneros literarios o «historia de las formas» (M. Dibelius, R. Bultmann) pretendía responder a la pregunta por la clase de escritos que son los evangelios, por su finalidad, génesis y desarrollo; y cómo se han de comprender como fuentes históricas. Los evangelios serían textos kerigmáticos, es decir, textos mediante los cuales se anuncia y proclama la salvación que Dios ha realizado en la aparición, actuación y palabra de Jesús, pero sobre todo en su muerte y resurrección. Sobre esta base comenzó una nueva etapa de indagación sobre el Jesús histórico, sobre su persona y predicación, al que la exégesis del NT ha tratado de llegar particularmente mediante el estudio de los textos evangélicos. De este modo la indagación histórica trata de llegar a las palabras y hechos de Jesús que dan origen a la composición de los evangelios. La fe en Jesús no puede prescindir del fondo histórico del que surge: ¿quién fue Jesús? ¿Cuál fue su predicación y su actuación? ¿Cuál la realidad de su muerte y el testimonio sobre su resurrección? El esfuerzo por llegar a ese fondo histórico sirve al mejor conocimiento de la diversidad de interpretaciones que el NT ofrece de su persona y ministerio, porque dichas interpretaciones emergen de la experiencia que de Jesús reflejan las fuentes de los evangelios. En realidad, las expresiones «Jesús histórico» y «Cristo de la fe» no pueden ser alternativas, sino «un conjunto de tensión, una relación complementaria en la que ambos lados son importantes e imprescindibles […] La aparición y actuación y toda la historia del “Jesús histórico” forman parte de los presupuestos básicos de la cristología y soteriología del NT» (J. Blank).
J. Blank, Jesucristo-Cristología: DCT I, 567-574. F. Martínez Díez, Creer en Jesucristo, vivir en cristiano (Estella 2005) 61-104 (Cap. 2. «El Jesús histórico y la cristología»). A. del Agua, El Jesús histórico y el Cristo de la fe. ¿Ante el final de una abstracción metodológica?: Estudios Eclesiásticos 86 (2011) 449-480. Íd., A modo de presentación: cuestión metodológica y cristología bíblica hoy, en Íd., (ed.), Transmitir hoy la fe en Cristo (Madrid 2015) 7-47.
Kerigma / Kérygma. Significa proclamación y anuncio de algo o de alguien en voz alta. Vocablo procedente del verbo griego kērýssō = comunicar en voz alta y autoritativamente en público un determinado mensaje o anuncio, y con él se denomina el anuncio cristiano y proclamación y buena nueva (euaggélion) de la salvación acontecida en la muerte y resurrección de Jesucristo. El anuncio cristiano de la Buena Nueva de la salvación acontecida en Cristo, contenido del kerigma, de la predicación y de la catequesis «adquiere un puesto tan relevante en la evangelización que con frecuencia es en realidad sinónimo [de evangelización]» (Pablo VI, Exhortación apostólica Evangelii nuntiandi, n. 22). El magisterio del papa Francisco considera el kerigma el corazón del Evangelio y recoge las enseñanzas de san Juan Pablo II, afirmando que en cualquier época y lugar apremia la tarea de evangelización; de suerte que «no puede haber auténtica evangelización sin la proclamación explícita de que Jesús es el Señor», y sin que exista «un primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de evangelización» (Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Asia [6 noviembre 1999], n.19; cf. Francisco, Exhortación apostólica Evangelii gaudium [24 noviembre 2013], n. 110).
U. Becker / D. Müller / L. Coenen, Mensaje: DENT, vol. III (1983) 54-68. O. Merk, κηρύσσω kēryssō, proclamar: DENT, vol. I, 2314-2326.
Método histórico-crítico. «Es el método indispensable para el estudio científico de los textos antiguos. Puesto que la Sagrada Escritura, en cuanto “Palabra de Dios en lenguaje humano”, ha sido compuesta por autores humanos en todas sus partes y todas sus fuentes, su justa comprensión no solamente admite como legítima, sino que requiere la utilización de este método» (EB, n. 1275). Precedentes de este método crítico de exégesis se hallan ya en la exégesis antigua, aunque sus formas modernas son resultado de una elaboración perfeccionada. Mientras la crítica literaria de la Escritura se remonta al siglo XVII, la crítica textual comienza a partir de 1800, y ambas aproximaciones críticas a la Escritura han servido para distinguir fuentes y autorías, identificar documentos, fijar fechas de elaboración y descubrir los posibles procesos de redacción y estratos documentales que subyacen a ella. Es un trabajo de investigación arduo, que permite poner en relación los textos con los procesos históricos, culturales y religiosos que dan marco temporal a los mismos. Se trata, por tanto, de «un método histórico, no solamente porque se aplica a textos antiguos —en este caso los de la Biblia— y porque se estudia su alcance histórico, sino también y sobre todo, porque procura dilucidar los procesos históricos del producción del texto bíblico, procesos diacrónicos [distendidos en períodos temporales diversos] a veces complicados y de larga duración. En las diferentes etapas de su producción, los textos de la Biblia se dirigen a diferentes categorías de oyentes o de lectores que se encontraban en situaciones espacio temporales diferentes. / Es un método crítico, porque opera con la ayuda de criterios científicos tan objetivos como sea posible en cada uno de sus pasos (de la crítica textual al estudio crítico de la redacción), para para hacer accesible al lector moderno el sentido de los textos bíblicos, con frecuencia difícil de captar. / Es un método analítico que estudia el texto bíblico del mismo modo que todo otro texto de la antigüedad, y lo comenta como lenguaje humano. Sin embargo, permite al exegeta, sobre todo en el estudio crítico de la redacción de los textos, captar mejor el contenido de la revelación divina» (EB, nn. 1279-1280).
Para una evaluación de este método conviene tener presente que diversos documentos del magisterio eclesiástico, desde Pío XII a la Constitución Dei Verbum del Vaticano II, han puesto de relieve que la búsqueda del sentido literal de la Escritura es «esencial en la exégesis», que exige determinar el género histórico de los textos, a lo cual sirve el método histórico-crítico. Un método en sí mismo válido siempre que no se haga depender de concepciones filosóficas que condicionen los resultados de la interpretación de los textos y se atienda al hecho de que la fe considera texto inspirado el texto final y no sus estratos en cuantos tales estratos documentales y de redacción. La finalidad del método debe ser «dejar en claro que, de modo sobre todo diacrónico, el sentido expresado por los autores y redactores. Con la ayuda de otros métodos y acercamientos [nuevos métodos de análisis literario] le ofrece al lector moderno el acceso a la significación de la Biblia, tal como la tenemos» (EB, n. 1290).
Pontificia Comisión Bíblica, Sagrada Escritura y cristología (1984); y La interpretación de la Biblia en la Iglesia (1993). Para ambos documentos: EB, nn. 915-990; y 1275-1290.
Misterios helenistas / Religiones mistéricas. Forman un conjunto de creencias y ceremonias religiosas de carácter iniciático y esotérico, como gritos, danzas, carreras frenéticas y movimientos rítmicos que provocaban el éxtasis de los iniciados. Estas ceremonias estaban protegidas por el secreto mistérico de los adeptos, y destinadas a promover la fecundidad, asegurar una vida de ultratumba feliz y contemplar y entrar en comunión con la divinidad. La acción benéfica que estos ritos pretenden alcanzar de las divinidades se orienta por el curso de los mitos que imitan y reproducen las ceremonias de los misterios. Fueron célebres los misterios de Eleusis, consagrados a la diosa Deméter-Gea; y los de Dionisos, Isis y Osiris, Cibeles y Atis; y por su significado moral los de Mitra, el dios solar, ya que en general las religiones mistéricas no transmiten una código moral relevante. Las religiones o cultos mistéricos, de origen oriental, ejercieron una fascinación notoria y se extendieron en el Imperio romano desde el siglo III a.C.
L. Bodson-M. Delahoutre, Misterios/ M. de Eleusis / M. dionisiacos, en P. Poupard (ed.), Diccionario de las religiones (Barcelona 1987) 1194-1199.
Religiones (Escuela de la historia de las) / Cristología y ciencia de las religiones. La investigación comparada de las religiones se desarrolló de forma importante en el siglo XIX, influyendo en ello la recuperación de las lenguas y literaturas orientales antiguas y la etnología y estudio de la religión en los pueblos primitivos, dando lugar al nacimiento y configuración de la fenomenología y las ciencias de la religión. Al comienzo del siglo XX la llamada Escuela de la historia de las religiones «intentó explicar por una parte el origen y el progreso de la religión del antiguo Israel y por otra el origen de la religión cristiana, que tuvo su origen en el judío Jesús dentro de un mundo helenístico entonces plenamente imbuido de sincretismo y gnosticismo» (EB, n. 926). Algunos teólogos y exegetas críticos protestantes R. Reizenstein y W. Bousset primero, y R. Bultmann después aceptaron sin reservas este principio para explicar el origen del lenguaje cristológico en el NT. Mantuvieron que así se pueden explicar algunos de los títulos cristológicos que el NT aplica a Jesús, particularmente el de Señor (Kύριος) y Salvador (Σωτήρ, Sōtér), que a su vez explican la comprensión mistérica helenista de la pasión muerte y resurrección de Jesús; es decir, el misterio pascual, y la experiencia sacramental de la vida cristiana (bautismo, eucaristía). La PCB observa que este mismo principio se acepta por quienes no profesan la fe cristiana; por eso, «si se admite, la cristología se ve privada de toda su sustancia. Esta, sin embargo, puede conservarse sin ignorar para nada las exigencias de la ciencia de la religión» (EB, 926).
Conocidos autores judíos han intentado resaltar la condición judía de Jesús y propugnan su comprensión en el marco de la religión judía, con investigaciones de gran utilidad para la cristología. No obstante, algunos de estos autores, por lo que se refiere a la cristología paulina, tienden a atribuirle a san Pablo «los aspectos de la cristología que trascienden la imagen humana de Jesús, en particular su filiación divina». Sobre la condición hebrea de Jesús y el marco religioso del judaísmo como contexto histórico religioso en el que se sitúa, la PCB observa: «Esta explicación es cercana a la que proporcionan los historiadores provenientes de la escuela de la historia de las religiones, si bien no siempre descuida la índole profundamente judía del mismo Pablo. En cualquier caso, es evidente que las investigaciones sobre el judaísmo de la época de Jesús en toda su variedad son una condición previa y necesaria para entender plenamente su personalidad y percibir la importancia que en la “economía de la salvación” le atribuyeron los primeros cristianos» (EB, n. 930).
Pontificia Comisión Bíblica, Sagrada Escritura y cristología (1984): EB, nn. 924-926, 927-930. J. S. Kselman, S.S. / R. D. Witherup, S.S., «Crítica moderna del Nuevo Testamento», en R. E. Brown / J. A. Fitzmyer / R. E. Murphy (eds.), Nuevo comentario bíblico San Jerónimo, vol. II. Nuevo Testamento y artículos temáticos (Estella, Navarra 2004) 70, pp. 804-826.
Símbolos de la fe. Del verbo griego symbállein (entrelazar, encontrarse juntos), los símbolos eran contraseñas de consenso y pruebas documentales que acreditaban a quien las portaba. Símbolos de la fe son resúmenes precisos, breves y fijos que contienen el compendio de la fe profesada. Mientras en Oriente se habla de la fe o de la doctrina (de la fe), en Occidente se utilizará pronto el término symbolum, que aparece por primera vez en el Occidente latino utilizado por san Cipriano de Cartago. Con la patrística se desarrolla la explanación del compendio y exégesis de las formulaciones “concordadas” de la fe que recogen los símbolos o credos de la antigüedad cristiana, avalados por los concilios, sobre todo Nicea (325) y Constantinopla (381), pero también por su real y a veces supuesta acreditación de autoría acreditada, como en el caso del símbolo conocido como (Pseudo)-Atanasianum o símbolo Quicumque, y otros. No obstante, en Occidente los dos símbolos en uso son el Niceno-Constatinopolitano, que encuentra su lugar más propio en la Misa, y el Símbolo apostólico, de origen bautismal. La irrupción de la Reforma protestante dará curso al uso del vocablo confessio fidei (confesión de fe) igualmente concordadas por los reformadores, que remiten a su origen histórico, pero sobre todo a sus raíces y supuestos escriturísticos conforme al principio de sola Scriptura. Estudiados en profusión por los teólogos y los investigadores del dogma y de la evolución dogmática del cristianismo, modernamente los símbolos de la fe son fuente de convergencia en la fe común de las confesiones cristianas. La investigación cristológica ha tratado de objetivar en las confesiones de fe del Nuevo Testamento la síntesis o compendios kerigmáticas de la predicación apostólica.
S. del Cura Elena, Símbolos de fe: DTDC, 1292-1307. O. Hofius, συμβάλλω symballō, conversar, captar el verdadero sentido, reunirse: DENT, vol. II, 1532-1533.
Siglas (Glosario)
CCE − Catechismus Catholicae Ecclesiae /Catecismno de la Iglesia Católica, vers. esp. de la nueva ed. (Asociación de Editores del Catecismo – Librería Editrice Vaticana s./f.).
DCT − P. Eicher (dir.), Diccionario de conceptos teológicos, 2 vols. (Barcelona 1989-1990).
DENT − H. Balz – G. Schneider (eds.), Diccionario exegético del Nuevo Testamento I (Salamanca 32005); II (Salamanca 22002).
DH − H. Denzinger-P. Hünermann, El magisterio de la Iglesia. Enchiridion symbolorum, definitionum et declaractionum de rebus fidei et morum (Barcelona 1999).
DPAC − Institutum Patristicum Agustinianum, Diccionario patrístico y de la antigüedad cristiana, 2 vols. (Salamanca 1991).
DTDC − X. Pikaza / N. Silanes (dir.), Diccionario teológico «El Dios cristiano» (Salamanca 1992).
DTI − L. Pacomio y otros (ed.), Diccionario teológico interdisciplinar, 4 vols. (Salamanca 1982-21987).
DTNT − L. Coenen / E. Beyreuther / H. Bietenhard (ed.), Diccionario teológico del Nuevo Testamento, 4 vols. (Salamanca 1983ss).
EB − C. Granados y L. Sánchez Navarro (ed. esp.), Enquiridion bíblico. Documentos de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura (Madrid 2010).
SM − Sacramentum Mundi. Enciclopedia teológica, dir. Por K. Rahner y otros, 6 vols. (Barcelona 1972-1976).
Fuente: conferenciaepiscopal.es.
[1] Concilio Vaticano II, Decreto sobre la función pastoral de los obispos en la Iglesia Christus Dominus, n. 38.1.
[2] Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen gentium [LG], n. 2.
[3] Francisco, Exhortación apostólica sobre el anuncio del Evangelio en el mundo actual Evangelii gaudium [EG] (24 diciembre 2013), n. 25.
[4] LXXXVI Asamblea plenaria de la CEE, Teología y secularización en España. A los cuarenta años de la clausura del Concilio Vaticano II. Instrucción pastoral (30 de marzo de 2006), n. 3: Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española [BOCEE] 20 (30 junio 2006) 76, 31-51.
[5] San Agustín, De civ. Dei XVIII 51, 2: PL 41, 614.
[6] Cf. 1 Cor 11, 26.
[7] LG, n. 8.
[8] Concilio Vaticano II, Const. Past. sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et spes [GS], n. 22.
[9] LG, n. 8.
[10] Benedicto XVI, Carta encíclica sobre la esperanza cristiana Spe salvi [SpS] (30 noviembre 2007), n. 27: AAS 95 (7 diciembre 2007), n. 12, pp. 985-1027.
[11] Francisco, Carta encíclica sobre la fe Lumen fidei [LF] (29 junio 2013), n. 11: AAS 105 (5 julio 2013), n. 7, pp. 555-596.
[12] Cf. LG, n. 25.
[13] Cf. EG, n. 14.
[14] Inst. Teología y secularización, n. 5.
[15] Cf. Jn 10, 10.
[16] LG, n. 9.
[17] Ibíd.
[18] SpS, n. 28.
[19] LG, n. 5; cf. San Cipriano, De oratione Domini, 13: Obras completas de san Cipriano de Cartago, ed. bilingüe BAC de J. A. Gil Tamayo (Madrid 2013) 259.
[20] EG, n. 264.
[21] Cf. Lc 13,5.
[22] EG, n. 1.
[23] EG, n. 11.
[24] Cf. La introducción al documento de la CVIAsamblea plenaria de la CEE, Iglesia en misión al servicio de nuestro pueblo. Plan Pastoral 2016-2020 (Madrid 2015): BOCEE 29 (31 diciembre 2015) 96, 85-107.
[25] Francisco, Discurso a los obispos españoles en visita «ad limina apostolorum» (3 marzo 2014): Ecclesia 3717 (8 marzo 2014) 34[366]-35[367].
[26] EG, n. 68.
[27] EG, n. 264.
[28] Símbolo de los Apóstoles: DH 30.
[29] EG, 265.
[30] GS, n. 22b.
[31] La concepción virginal de Cristo excluye las hierogamias que la exégesis histórico-crítica deudora de la Escuela de las religiones ha tenido presente para rechazar la verdad afirmada por la confesión de fe, reduciendo a mera alegoría y símbolo su contenido histórico y teológico. La mentalidad helenística era conocida por Jn 1, 13, que la rechaza y, aunque es leído corrientemente en plural («los cuales no nacieron de sangre…»), excluye completamente la mentalidad pagana (cf. nota de la Biblia de Jerusalén a este pasaje).
[32] Cf. Mt 1, 18.20; Lc 1, 34ss.
[33] Los Santos Padres aplicaron a Jesús la lectura en singular de Jn 1,13, viendo en este pasaje joánico el eco de la tradición apostólica que está detrás de los evangelios de la infancia de Jesús (Mt 1, 18.20; Lc 1, 34ss). Estos últimos informan de la concepción virginal de Jesús basándose en fuente distinta. Cf. San Justino, Diálogo con Trifón, 63, 2; San Hipólito Romano, Refutatio VI 9, 2; San Ireneo de Lyón, Adversus haereses III 17, 19. Cf. R. Schnackenburg, El evangelio según san Juan I (Barcelona 1980) 281-282; A. Auer, Curso de Teología dogmática VI/1. Jesucristo, hijo de Dios e hijo de María (Barcelona 1989) 370-382.
[34] Cf. Versión latina de la Tradición apostólica cóptica de las Constituciones de la Iglesia egipcia: «quod mirabiliter propter nos homo factus est in unitate incomprehensibili per Spiritum (πνεῡμα) suum Sanctum ex Maria sancta virgine (παρθένος)»: DH 62. En términos semejantes la versión etiópica: «quod homo factus est miraculo incomprehensibili de Spiritu Sancto ex Maria sine semine virili»: DH 63.
[35] Junto con los sermones, catequesis y epístolas de los Padres, el Ordo baptismi recoge la fe profesada en la concepción virginal de Jesús. Del s. VI al s. VIII son el fragmentario Credo galicano antiguo (s. VI): DH 25; el Missale Gallicanum Vetus: DH 27; el Antifonario de Bangor (Irlanda): DH 29; y la explanación del Credo bautismal de San Ildefonso de Toledo (Hispania gótica): De cognitione baptismi 40-41 (explícito rechazo de la hierogamia); el Misal sacramentario florentino: DH 17.
[36] San Ildefonso de Toledo, De virginitate perpetua Sanctae Mariae, 11: ed. bilingüe BAC de V. Blanco y J. Campos (ed.), Santos Padres Españoles I. San Ildefonso de Toledo (Madrid 1971) 146.
[37] Concilio I de Constantinopla (381): DH 150.
[38] Beato Pablo VI, Credo del Pueblo de Dios, n. 11; cf. Símbolo Quicumque: siendo distintas las divinas personas de la Santa Trinidad, «el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria y coeterna majestad»: DH 75. Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta al P. E. Schillebeeckx (20 noviembre 1980): OR 26.6.1981, 1s.; con Nota anexa: Aclaraciones de orden dogmático, punto 4 (sobre la concepción virginal). Insuficiencia de la afirmación “Lo creo en virtud del Magisterio” = Congregación para la Doctrina de la Fe, Documentos 1966-2007, ed. E. Vadillo Romero (Madrid 2008), nn. 27 y 43.
[39] Catecismo de la Iglesia Católica / Catechismus Catholicae Ecclesiae [CCE], n. 463.
[40] J. Ratzinger/Benedicto XVI, La infancia de Jesús (Barcelona 2012) 62 = J. Ratzinger, Obras completas VI/1. Jesús de Nazaret. Escritos de cristología (Madrid 2015) 43.
[41] Símbolo Quicumque: DH 75.
[42] Hch 2, 33-35; cf. Sal 110 (109), 1.
[43] Comisión Teológica Internacional, «Teología. Cristología. Antropología» (1981), en Id., Documentos 1969-1996. Veinticinco años de servicio a la Iglesia (Madrid 1998) 256.
[44] Ibíd., 258.
[45] Cf. Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia (21 septiembre 1993), en Enquiridión bíblico. Documentos de la Iglesia sobre la Sagrada Escritura [EB], ed. de C. Granados y L. Sánchez Navarro (Madrid 2010), n. 1424.
[46] Benedicto XVI, Luz del mundo. El papa, la Iglesia y los signos de los tiempos. Una conversación con Peter Seewald (Barcelona 2010) 179.
[47] San Juan Pablo II, Carta encíclica sobre la permanente validez del mandato misionero Redemptoris missio [RMi] (7 diciembre 1990), n. 6a.
[48] Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, Cristo presente en la Iglesia. Nota doctrinal sobre algunas cuestiones cristológicas e implicaciones eclesiológicas, n. 12: BOCEE 9 (7 abril 1992) 34, 107-113.
[49] Ibíd., n. 4.
[50] Cf. Sobre los métodos aplicados a la cristología: Pontificia Commisio Biblica, De Sacra Scriptura et christologia (1984); vers. esp. Sagrada Escritura y cristología. Documento de la PCB (1984): EB, nn. 957-986 (riesgos y límites).
[51] Ibíd.: EB, n. 988.
[52] Comisión Teológica Internacional, «Cuestiones selectas de Cristología» (1979), en Id., Documentos 1969-1996, 224.
[53] Tertuliano, De resurrectione mortuorum VIII, 6-7.
[54] Francisco, Discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal Española en visita «ad limina apostolorum» (3 marzo 2014): Ecclesia 3717 (8 marzo 2014) 34[366]-35[367].
[55] Concilio Vaticano II, Declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis humanae [DHu], n. 2.
[56] San Juan Pablo II, Exhortación apostólica postsinodal sobre Jesucristo vivo en su Iglesia y fuente de esperanza para Europa Ecclesia in Europa (28 junio 2003), n. 7.
[57] GS, n. 76. Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y conducta de los católicos en la vida política (24 noviembre 2002), en: CDF, Documentos 1966-2007, doc. n. 100, 708-722. San Juan Pablo II afirmó: «El derecho a la libertad de religión está tan estrechamente unido a los demás derechos fundamentales que se puede mantener con toda propiedad que el respeto de la libertad religiosa es como un “test” para la observancia de todos los demás derechos fundamentales». Juan Pablo II, Discurso al Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede (9.1.1989), n. 6: Ecclesia 2.012 (1981/I) 12-15. La Comisión de Obispos de la Unión Europea (Comece) ha llamado la atención sobre esta importante doctrina y su alcance político, aprobando el Informe La libertad religiosa, fundamento de la política de los derechos humanos en las relaciones exteriores de la Unión Europea, ed. por EDICE(Madrid 2015), epígrafes 1 y 2.
[58] Cf. Hch 17, 23.
[59] Cf. Inst. Teología y secularización en España, n. 3.
[60] Cf. RMi, n. 2.
[61] EG, n. 25.
[62] Cf. Jn 12, 23.27; 17, 1.
[63] Cf. Jn 5, 32.34a.37; 8, 18.
[64] Cf. Jn 16, 7.
[65] Cf. Jn 15, 26; 16, 13 (cf. 14, 26).
[66] Concilio Vaticano II, Constitución dogmática sobre la divina revelación Dei Verbum [DV], n. 4.
[67] I Concilio de Constantinopla (381), Credo [Niceno]-Constantinopolitano: DH 150.
[68] Cf. Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre la obra «Jesus Symbol of God» del P. Roger Haight, SJ (13 diciembre 2004): AAS 97 (2005) 194-203; vers. española en CDF, Documentos 1966-2007, 762 (n. 17). Cf. vers. esp. R. Haight SJ, Jesús, símbolo de Dios (Madrid 2007).
[69] Cf. Pontificia Comisión Bíblica, Instrucción sobre la verdad histórica de los evangelios «Sancta Mater Ecclesia» (21 abril 1964), n. 2; vers. esp.: EB, n. 650; cf. DV, n. 19.
[70] San Juan Pablo II, Carta apostólica como preparación del Jubileo del año 2000 Tertio millennio adveniente (10 noviembre 1994), n. 6.
[71] Cf. Jn 15, 11; 17, 13 (alegría completa); Jn 15, 15 (amistad con Cristo); Jn 16, 33 (paz en él); Jn 17, 3 (vida eterna); Jn 17, 14 (odio del mundo).
[72] San Fulgencio de Ruspe, Ad Thrasamundum II 7,1, en S. Fulgentii Ruspensis opera, ed. de J. Fraipont: CCL 91 (Turnholti 1968) 95-185.
[73] San Juan Pablo II, Exhortación apostólica sobre la figura y la misión de san José en la vida de Cristo y de la Iglesia Redemptoris custos [RC] (15 agosto 1989), n. 7.
[74] RC, n. 8.
[75] Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, La infancia de Jesús, 128-129 = J. Ratzinger, Obras completas VI/1, 89.
[76] Orígenes, Com. al evangelio de san Juan 13,231: SCh 222, 231; trad. de La Biblia comentada por los Padre de la Iglesia, vol. NT 4a (Madrid 2012) 248.
[77] San León Magno, Tomus II Leonis (ad Flavianum ep.), cap. 8: DH 318.
[78] CCE, n. 486.
[79] Nota a Mt 3, 17 de la Biblia de Jerusalén. La voz que viene del Padre combina textos de Is 42; Sal 2, 7; y Gén 22. Así la nota a Mt 3, 17 de la versión oficial de la Conferencia Episcopal Española de la Sagrada Biblia.
[80] «El inefable abrazo del Padre y del Hijo no se da sin fruición, sin caridad, sin gozo. Este amor, placer, felicidad, bienaventuranza −si es que existe alguna palabra humana capaz de expresar estas cosas− que Hilario [de Poitiers] llamó “fruición”, en la Trinidad es el Espíritu Santo, que no es engendrado, sino que es la suavidad del que engendra y del engendrado, e inunda con su liberalidad y sobreabundancia todas las criaturas según su capacidad, a fin de que conserven su orden y reposen en su propio lugar». San Agustín, De Trinitate VI, 10, 11; vers. esp. de ed. BAC 39, 387.
[81] Cf. Jn 15, 13.
[82] «... a este Dios nadie le conoce fuera del Hijo y de aquellos a quienes se lo revelare el Hijo. El Hijo se lo revela a cuantos el Padre gusta darse a conocer. Y nadie conocerá a Dios sin el beneplácito del Padre y sin la intervención del Hijo. Por eso decía el Señor a los discípulos: Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto (Jn 14, 6-7). De donde está claro que el Creador, el Dios de Abrahán se da a conocer mediante el Hijo, esto es, mediante el Verbo». San Ireneo de Lyón, Adversus haereses IV, 7, 3; vers. esp. de ed. BAC Maior 53, 110-111.
[83] «Pues Cristo es de los que tienen sentimientos humildes, no de los que se ensalzan sobre su rebaño. El cetro de la grandeza de Dios, el Señor Jesucristo, no vino con el alboroto de la jactancia ni de la soberbia, a pesar de que tenía poder, sino con sentimientos de humildad tal como el Espíritu Santo había hablado de él». San Clemente Romano, Ad Corinthios XVI, 1-2; vers. esp. de FuP 4, 91.
[84] Cf. Jn 17, 21.
[85] Cf. CCE, nn. 2014-2015.
[86] Card. J. Ratzinger, Homilía de la Misa «Pro eligendo Pontifice» (18 abril 2005): AAS 97 (2005) 685-689.
[87] San Juan Pablo II, Ángelus (1 octubre 2000), n. 1: Ecclesia 3018 (14 octubre 2000) 32 [1580].
[88] RMi, n. 5d.
[89] RMi, n. 4.
[90] RMi, n. 5a.
[91] EG, n. 266.
[92] Cf. paralelismo entre Adán y Cristo, concretos universales (“tipo” y “anti-tipo”), que corporativamente recapitulan la humanidad pecadora y la humanidad redimida. Esta idea, desarrollada por san Agustín en distintos lugares, es aducida junto a otros textos patrísticos e incorporada a su propia reflexión por algunos teólogos contemporáneos reconocidos en la Iglesia por su magisterio, como H. de Lubac, Catolicismo. Aspectos sociales del dogma (Madrid 1988) 267-268; y como H. U. von Balthasar, El todo en el fragmento. Aspectos de teología de la historia (Madrid 2008) 46, nota 18.
[93] Jn 1,1-2.
[94] Jn 12, 32.
[95] Cf. 1 Cor 10, 11.
[96] LG, n. 48c.
[97] San Ireneo de Lyón, Adversus haereses III 10, 3.
[98] San Agustín, Enarr. in Ps. 95, 15, en Obras de San Agustín, vol. XXI. Enarraciones sobre los Salmos (3º), ed. bilingüe de BAC, de B. Martín Pérez, OSA (Madrid 1966) 519.
[99] GS, n. 45b.
[100] Inst. Teología y secularización, n. 30.
[101] Congregación para la Doctrina de la Fe, Declaración sobre la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo y de la Iglesia «Dominus Iesus» (6 agosto 2000), n. 14: CDF, Documentos1966-2007, doc. n. 90, 612-639.
[102] Cf. CCE. Compendio, n. 9.
[103] DI, n. 6.
[104] DI, n. 5b.
[105] DI, n. 6b.
[106] Cf. Heb 6, 20; 9, 11; 10, 12-14.
[107] DI, n. 13a.
[108] Cf. Cf. Inst. Teología y secularización, nn. 30-32. Cf. las observaciones de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación a propósito del libro de Jacques Dupuis «Verso una teologia cristiana del pluralismo religioso» (Ed. Queriniana, Brescia 1997) (24 enero 2001), en CDF, Documentos 1966-2007, doc. n. 93, 667-672. Cf. vers. esp. J. Dupuis, Hacia una teología cristiana del pluralismo religioso (Santander: Sal Terrae 2000).
[109] CDF, Notificación a propósito del libro de Jacques Dupuis, n. 8: Documentos 1966-2007, 671.
[110] Concilio Vaticano II, Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas Nostra aetate, n. 2b.
[111] Cf. Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe [CEDF], Notificación sobre algunas obras del profesor Andrés Torres Queiruga (29 febrero 2012), nn. 13-16: BOCEE 26 (30 junio 2012) 89, 92-93.
[112] San Cirilo de Alejandría, Epist. ad Romanos 15, 7: PG 74, 854-855.
[113] Concilio IV de Letrán: Cap. 1. La fe católica: DH 800.
[114] CDF, Notificación a propósito del libro de Jacques Dupuis, n. 7: Documentos 1966-2007, 669.
[115] Cf. Ef 1, 10.
[116] DI, n. 11; cf. RMi, n. 6.
[117] Cf. J. Melloni Ribas, El Uno en lo múltiple. Aproximación a la diversidad y unidad de las religiones (Santander 2003).
[118] No solo los Padres de la Iglesia antigua hubieron de oponerse a esta desviación contraria a la fe cristológica de la Iglesia, sino que los grandes teólogos desde la alta Edad Media hubieron de hacer frente a este mismo riesgo a lo largo de la historia cristiana hasta las desviaciones racionalistas y liberales de los siglos XIX y XX. Así en el siglo XII, indagando la razón de la encarnación, escribe san Anselmo: «Por lo cual no decimos que el Verbo y el hombre simplemente son la misma persona, para no decir que un hombre cualquiera o indeterminado sea la misma persona con el Verbo, sino que decimos que el Verbo y el hombre unido al Verbo, es decir, Jesús, son la misma persona; como tampoco creemos que este mismo hombre (Jesús) sea simplemente la misma persona con Dios, sino con esta persona que es el Verbo o el Hijo, para no dar la impresión de que afirmamos que este hombre es la misma persona que el Padre o el Espíritu Santo. Pero como el Verbo es Dios y el hombre unido al Verbo es un hombre, es cierto decir que Dios y el hombre son una misma persona; pero entonces hay que entender al Verbo bajo el nombre de Dios, y bajo el nombre del hombre al Hijo de la Virgen». San Anselmo, Epist. de incarn. Verbi, 11; vers. esp., ed. bilingüe BAC de P. J. Alameda O.S.B. (ed.), Obras completas de San Anselmo (Madrid 1952)725 [684-735].
[119] DI, n. 6.
[120] L. F. Ladaria SI [Segretario della CDF], Unicità di Cristo e della Chiesa. Incontro delle Commissioni dottrinali europee (Ersztergom, 13 gennaio 2015).
[121] Cf. Jn 1, 10-11.14.
[122] Cf. Jn 1, 1; 17, 5; Col 1, 17.
[123] Cf. Dt 21, 22-23.
[124] Ef 1, 7.
[125] Cf. Col 1, 15-20.
[126] Jn 1, 3; Col 1, 16; Heb 1, 2.
[127] Hch 2, 32.33.36.
[128] Cf. Hch 2, 38.
[129] Hch 10, 42.
[130] SpS, n. 42.
[131] SpS, n. 43.
[132] Símbolo de Nicea: DH 125; y Constantinopla: DH 150. Cf. el recitado del Credo de los Apóstoles: «Desde allí [la derecha del Padre todopoderoso en los cielos] ha de venir a juzgar a vivos y muertos» (DH 30).
[133] Pablo VI, Exhortación apostólica acerca de la evangelización del mundo contemporáneo Evangelii nuntiandi (8 diciembre 1975), n. 27a.
[134] Mt 28, 18; Hch 2, 36.
[135] Cf. Mt 16, 19; 18, 18; Jn 20, 23; 2 Cor 5, 18.
[136] LG, n. 48b; cf. LG, n. 1 y 45a.
[137] GS, n. 45.
[138] LG, n. 5b.
[139] LG, n. 3.
[140] LG, n. 9.
[141] Cf. GS, n. 45b.
[142] LG, n. 5a.
[143] Cf. Jn 15, 1ss; Gál 3, 28; Ef 4, 15ss; Hch 9, 5.
[144] Cf. Col 1, 24-27. Cf. LG, n. 14.
[145] DI, n. 16a; cf. LG 7.
[146] CEDF, Cristo presente en la Iglesia. Nota doctrinal sobre algunas cuestiones cristológicas e implicaciones eclesiológicas, n. 11: BOCEE 9 (7 abril 1992) 34, 107-113; y J. C. García Domene (ed.), Documentos de la CEE (1983-2000), vol. II. 1990-1995 (Madrid 2014), 568-569.
[147] Cf. R. Haight, Jesús, símbolo de Dios, 137-142; cf. CDF, Notificación sobre la obra «Jesus Symbol of God» del P. Roger Haight, SJ, en CDF, Documentos 1966-2007, 765 (n. 23). Cf. CEDF, Notificación sobre algunas obras del profesor Andrés Torres Queiruga (29 febrero 2012), nn. 17-21: BOCEE 26 (30 junio 2012) 89, 93-96.
[148] J. Ratzinger-Benedicto XVI, La infancia de Jesús, 62-63 = J. Ratzinger, Obras completas VI/1, 44.
[149] Cf. 1 Pe 3, 15
[150] EG, n. 271.
[151] Cf. Mt 18, 3; 19, 14; Mc 10, 14; Lc 18, 16; 1 Pe 2, 2.
[152] Cf. 1 Jn 4, 9.
[153] Misal Romano: Pregón pascual de la Vigilia del Sábado Santo.
[154] Jer 31, 31ss; cf. Heb 9, 15.
[155] Cf. Heb 5, 7-8; 7, 14; 8, 23-24ss; 9, 15.
[156] Cf. Gál 3, 23-26; 4, 4-5.
[157] Cf. 2 Cor 3, 15.
[158] Cf. Mc 10, 45 y par; Jn 3, 14-17; 19, 36-37.
[159] Cf. Santo Tomás de Aquino, STh 3 q.47 a.1.
[160] San Atanasio de Alejandría, Oratio de incarnatione Verbi, 8-9: PG 25, 110-111 (vers. esp. de la Liturgia de las horas romana: Oficio de la memoria del santo).
[161] San Cirilo de Alejandría, Commentarius in evangelium Ioannis, 10, 2: PG 74, 9-104.
[162] San León Magno, Homilía 7 [PL 52], 2: ed. BAC de M. Garrido Bonaño, OSB, Homilías sobre el año litúrgico (Madrid 2014) 199.
[163] San León Magno, Homilía 8 [PL 59], 8: ibíd., 225.
[164] «Las sagradas Escrituras habían profetizado la muerte de Cristo y todo lo que sufriría antes de su muerte; como también lo que había de suceder con su cuerpo, después de muerto; con ello predecían que este Dios, al que tales cosas acontecieron, era impasible e inmortal; y no podríamos tenerlo por Dios, si, al contemplar la realidad de su encarnación, no descubriésemos en ella el motivo justo y verdadero para profesar nuestra fe en ambos extremos; a saber, en su pasión y en su impasibilidad; como también el motivo por el cual el Verbo de Dios, por lo demás impasible, quiso sufrir la pasión: porque era el único modo como podía ser salvado el hombre»: San Anastasio de Antioquía, Sermón 4,1-2: PG 89, 1347-1349 (vers. esp. de la Liturgia de las horas romana: Oficio del martes de la Octava de Pascua).
[165] Santo Tomás de Aquino, STh 3 q.1 a.3 resp. Cf. CCE, nn. 456-458.
[166] LF, n. 34.
[167] GS, n. 36.
[168] Francisco, Carta encíclica sobre el cuidado de la casa común Laudato si’ (24 mayo 2015), n. 100.
[169] Cf. 1 Cor 15, 27-28; Rom 9, 5; Fil 3, 21; 1 Pe 3, 22. La resurrección revela la filiación divina de Jesucristo (Rom 1, 4), razón formal de su exaltación y entrega del señorío pleno por el Padre (cf. supra n. 17).
[170] GS, n. 38.
[171] CCE, n. 645.
[172] CCE, n. 647.
[173] Cf. Mc 16,9-20; Mt 28,9-10.16ss; Lc 24,13ss.36ss; Jn 20,11ss.19ss; 21.1ss.
[174] Cf. Mt 28,1-8; Lc 24,1-12; Jn 20,1-10.
[175] Cf. Hch 1,3; 1 Cor 15,4-8.11.
[176] San Buenaventura, Brev. IV, c. 2,3.
[177] Conforme a la formulación cristológica del Concilio de Calcedonia (451): «Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación» (DH 302).
[178] Vaticano II, Constitución sobre la sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium [SC], n. 5.
[179] EG, n. 200.
[180] CEDF, Esperamos la resurrección y la vida eterna (26 septiembre 1995), n. 11: BOCEE 13 (7 marzo 1996) 49, 49-58.
[181] EG, n. 264.
[182] SC, n. 5.
[183] San Juan Pablo II, Carta encíclica al principio de su ministerio pontifical Redemptor hominis (4 marzo 1979), n. 9a.
[184] Con motivo del cincuenta aniversario del célebre escrito magisterial de Pío XII, Carta encíclica sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús Haurietis aquas (15 mayo 1956): Benedicto XVI, Enseñanzas al pueblo de Dios II. Año 2006, ed. BAC de J.C. García Domene (Madrid 2011) 383-387.
[185] San Clemente Romano, Carta a los Corintios 36, 1-2; vers. esp. de FuP 4, 117-119.
[186] Pablo VI, Homilía pronunciada en Manila (29 octubre 1970), vers. esp. de la Liturgia de las Horas romana: Oficio del Domingo XIII T.O.
Colabora con Almudi
-
Mariano FazioEl mensaje y legado social de san Josemaría a 50 años de su paso por América -
Juan Pablo Espinosa ArceEl pecado: Negación consciente, libre y responsable al o(O)tro una interpretación desde la filosofía de Byung-Chul Han -
Gaspar Calvo MoralejoEl culto a la Virgen, santa María -
José Carlos Martín de la HozEcumenismo y paz -
Eudaldo FormentVerdad y libertad I -
Benigno BlancoLa razón, bajo sospecha. Panorámica de las corrientes ideológicas dominantes -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis IV -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis III -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis II -
Mª Dolores OderoLa «experiencia» como lugar antropológico en C. S. Lewis I -
Benigno BlancoEn torno a la ideología de género -
Augusto SarmientoEl matrimonio, una vocación a la santidad -
Ramón Tamames¿De dónde venimos, qué somos, a dónde vamos? -
AlmudiIntroducción a la serie sobre “Perdón, la reconciliación y la Justicia Restaurativa” -
Jesús Daniel Ayllón GarcíaLa Justicia Restaurativa en España y en otros ordenamientos jurídicos
